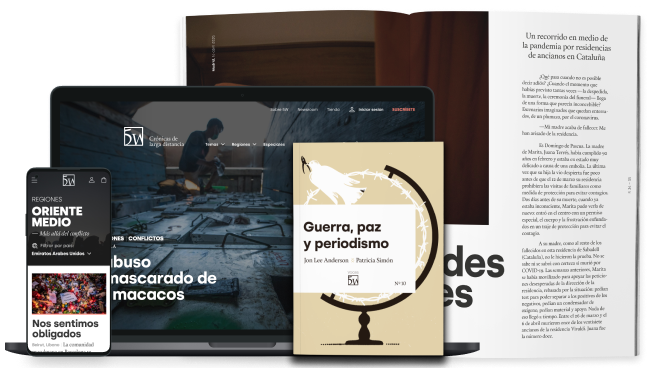La pandemia dejó demasiadas lecciones, y quizá por eso hemos olvidado las más esenciales.
¿Qué es una emergencia?
Un país, cualquier país en el mundo, se enfrenta a una emergencia cuando hay algo extraordinario que lo supera, como es el caso de la dana que ha sembrado el caos en el este de España. El primer paso para abordar el problema es tomar plena conciencia de él, y tanto en las primeras semanas de la pandemia como en las primeras horas e incluso días de la dana faltó entender el momento humanitario.
Hace falta ir más allá de las discusiones sobre la intervención o no del Ejército, sobre las siempre complejas relaciones entre administraciones de distinto nivel, incluso sobre los recursos disponibles. España, como muchos otros Estados europeos, está programada para lidiar con lo ordinario, no con lo extraordinario. El chip emergencista, ese enfoque político-técnico que prevé un despliegue rápido, una actuación a medida y una imaginación pesimista —capaz de pensar en los peores escenarios antes de que sucedan—, no está incorporado ni en las administraciones públicas ni en la ciudadanía.
En la mayoría de los mal llamados países ricos se produce un cortocircuito a la hora de enfrentarse a emergencias de cualquier tipo. Hay un sentimiento de superioridad y casi de extrañeza. Esto no puede pasar aquí. O: hay recursos suficientes para enfrentarnos a algo así si ocurriera. En otros lugares, a fuerza de enfrentarse a estas emergencias, hay un sistema implacable en marcha, una máquina de salvar vidas. Lo vi en Filipinas durante el tifón Yolanda de 2013: pese a la magnitud del fenómeno, la ayuda humanitaria internacional pronto dejó de ser necesaria, porque las autoridades y la ciudadanía reaccionaron a una velocidad sorprendente.
En ese trabajo, cada persona, cada colectivo y cada organismo tienen su papel. Porque la solidaridad, en este caso la ayuda urgente a las zonas afectadas, es un trabajo, y no uno cualquiera: está lleno de paradojas —como que se inunden zonas en las que no llueve— y complejidad —la inadecuación de algunas formas de ayuda, el impacto de determinados modelos de urbanismo en la tragedia…—.
En España hay buena materia prima: profesionales que, desde diferentes campos, se han formado en emergencias de todo tipo y en todo el mundo. Pero están desperdigados y a menudo desaprovechados, sin un sistema que permita coordinarlos y usar su conocimiento y experiencia en el momento adecuado. En la pandemia se vivió una situación similar.
Las emergencias no son un relato exótico. No son un paréntesis vital —así se interpretó, de hecho, la olvidada pandemia—. Son una realidad tozuda y cada vez más imprevisible, alimentada por múltiples crisis: el clima, los conflictos, el derrumbe de algunas ilusiones políticas que creímos permanentes.
Nos falta cultura humanitaria. No me refiero a esa caridad tan bienintencionada como ineficaz, sino a la toma de conciencia de los grandes problemas de nuestro tiempo, a la comprensión de su origen y su desarrollo, y a la dedicación de recursos específicos a este ámbito.
Aquí hay algo difícil de entender. De asumir. Estas operaciones son, a menudo, tan solo una tirita. Un necesario remedo para seguir adelante. No suponen un cambio del sistema. Eso se libra en otro territorio: el de la política de larga distancia. Pero ya es hora, en todo caso, de empezar por el principio. Occidente ha creído durante décadas que hay problemas —conflictos, hambrunas, terremotos— que se solucionarían tirando dinero sobre ellos. Los recursos son importantes, pero ya hemos visto que esa premisa es falsa. El mundo debe pensarse de otra manera.