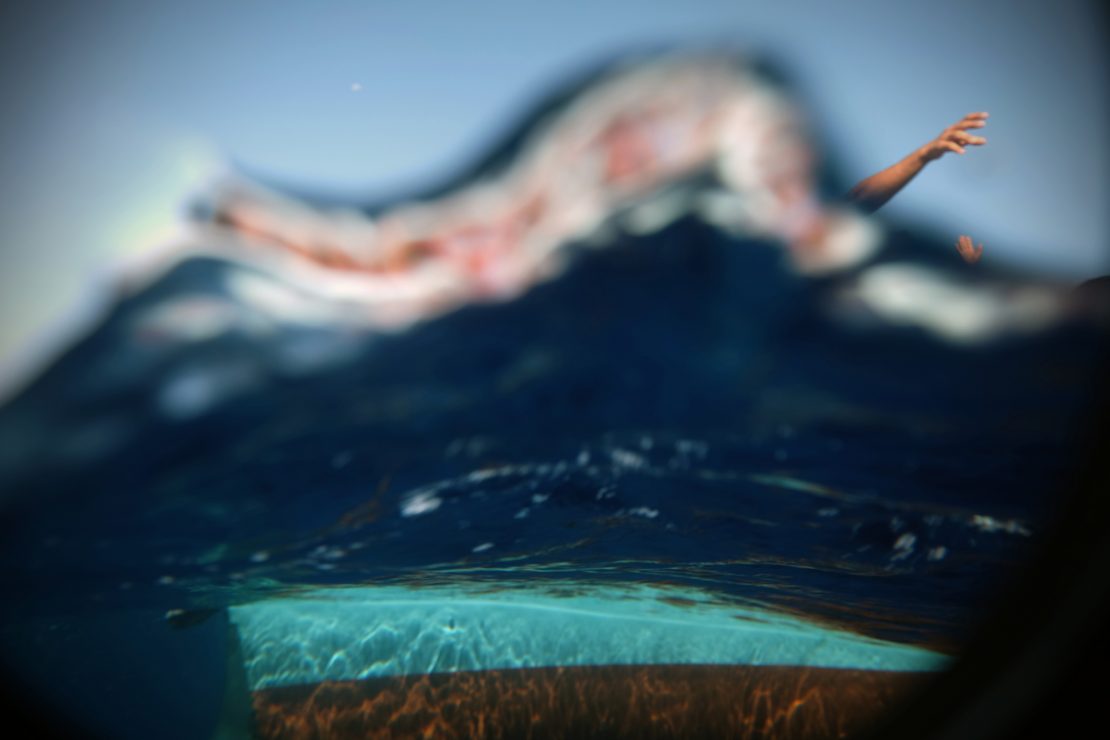Este es uno de los capítulos del libro Tierra adentro. Vida y muerte en la ruta libia hacia Europa, que el reportero Karlos Zurutuza publica con Libros del K.O. Aquí puedes leer otras crónicas que el reportero ha escrito para Revista 5W.
Conocimos a Noaman en uno de los hoteles del centro de Trípoli entre los que rotábamos por seguridad. En el otoño de 2013, los secuestros exprés se multiplicaban y, si bien los periodistas extranjeros parecían librarse de la amenaza, cambiar de hoteles regularmente reducía las posibilidades de ser los primeros. Además, se trataba de una manera sencilla y eficaz de acercarnos más a la realidad de los inmigrantes en Libia porque casi toda la plantilla, desde la recepción hasta los que colgaban las sábanas en la azotea, solía ser foránea.
Noaman, pakistaní de Cachemira, no veía el momento de viajar a Europa. A diferencia de los subsaharianos, aquel chaval de veintidós años llegó a Trípoli en avión, como la inmensa mayoría de asiáticos en Libia. Trabajó en la construcción, o drenando aquella canalización de agua infecta que casi le cuesta la salud; una semana en un barro gris que le llegaba hasta la cintura. Un encuentro casual con el dueño de un hotel que había trabajado en Pakistán le proporcionó un trabajo limpiando habitaciones. Habría preferido la recepción, pero aquel era siempre un coto reservado a los tunecinos.
Tramitando permisos en el Departamento de Prensa Extranjera habíamos conocido a Assad Baig, periodista inglés de origen cachemir. Le hablamos de Noaman, así que nos acompañó de vuelta al hotel para conocerle en persona. Resultó que los padres de Assad habían nacido en una aldea muy cercana a la que Noaman dejó atrás. “¡Es casi familia, como si fuera un primo!”, nos dijo el inglés, interrumpiendo una conversación que se desarrollaba en un mismo dialecto del cachemir.
Aquel encuentro apenas duró una hora, pero causó una profunda impresión en ambos. Assad decía que había sido como hablar con su padre antes de iniciar su travesía a Inglaterra. Nunca había tenido una imagen tan viva de lo que este pudo llegar a vivir. Por su parte, a Noaman le costaba asimilar el hecho de que los padres de Assad hubieran emprendido ese mismo viaje hacia a Europa, hacía casi cuarenta años. Tenía la sensación de llegar tarde, pero ya no había vuelta atrás. El cachemir compartía habitación con tres compañeros en el último de los nueve pisos del hotel, justo al lado de la habitación de la lavadora y la plancha. Apenas salía a la calle, pero no pasaba día sin que echara un vistazo al mar desde la azotea.
—Siempre pienso si las condiciones son buenas o no para salir —decía—. Hoy saldrán muchos, seguro.
Y así cada día, hasta que consiguió reunir los 700 dólares que le pedían por subirse a una barca. Tras una llamada de teléfono, alguien le recogió y le llevó a una casa donde esperaban otros cincuenta como él. No salieron durante casi una semana, hasta que el tiempo mejoró. Cuando llegó el momento, los metieron en las traseras de tres furgonetas y los llevaron hasta un pequeño puerto, no se acordaba exactamente cuál. Era de noche, por supuesto. Esperaron una o dos horas hasta que apareció el resto del pasaje. Serían unos cien en total.
—El mar estaba en calma y lo habríamos conseguido de no ser porque, al cabo de unas horas, nos dimos cuenta de que estábamos navegando en círculos —relataba Noaman.
El traficante le había dado instrucciones a uno de ellos para que navegara siempre hacia el norte con la ayuda de la brújula. Pero el viento y las corrientes son variables determinantes que solo un marinero de verdad puede gestionar. Aquel primer intento del cachemir de abandonar Libia se truncó tras ser interceptado su bote por un guardacostas libio. Tras desembarcar, lo llevaron a un centro de detención de Trípoli. Dentro de lo que cabe, decía, tuvo suerte.
—Me asignaron la cocina, con lo que no tenía que pasarme la mayor parte del tiempo encerrado con el resto. No me pusieron la mano encima, pero con los negros era muy distinto. A ellos los golpeaban como a los perros —contaba Noaman, insistiendo en su suerte.
Pasó allí dos meses hasta que le liberaron. No tenía dónde ir, así que volvió al hotel, donde se reincorporó a la plantilla sin que nadie le hiciera preguntas. El sí que las tenía. Le habían hablado de gente que cruzaba de Marruecos a España, pero sin atravesar el mar. ¿Era eso posible? Sobre un mapa que desplegamos en la pantalla de un móvil descubrió la existencia de Ceuta y Melilla.
—¿Es seguro? —preguntó excitado ante la inesperada posibilidad de llegar a Europa a pie.
Luego vio vídeos de gente subida a la valla; de los que saltaban y de los que eran apaleados antes de ser devueltos a Marruecos. De momento sería un plan B porque volvería a intentarlo por mar, esta vez con los sirios.
—Es más caro, pero los barcos son mejores —decía el chaval. Además, no tendría que esperar en uno de esos pisos como la última vez. Le llamarían con media hora de antelación para recogerle.
—Puede ser esta misma noche —aventuraba Noaman, con la ilusión del que se sabe en vísperas de emprender un viaje que cambiará su vida.
Le dijeron que tenía que estar preparado en cualquier momento, aunque no era difícil porque todo lo que tenía le entraba en una bolsa de mano. En realidad daba igual, porque no le dejarían llevar ni eso.