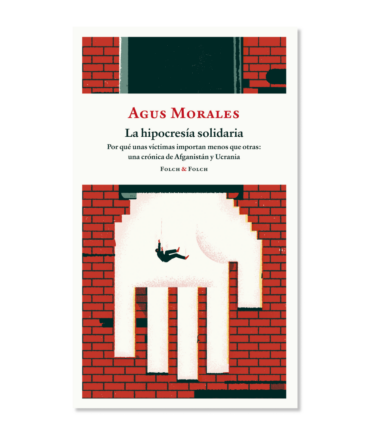
Una lágrima de sangre se deslizaba lentamente por el cuerno tronchado que aún seguía unido a duras penas por uno de los extremos. El sonido del hueso quebrándose parecía haber transportado a la muchedumbre a un estado lejano de la histeria colectiva que reinaba en la plaza hasta ese instante y que ahora era sustituida por un silencio abrumador. Tan sólo algún que otro ‘pobrecito’ con aires paternales rompía la quietud. Un par de minutos antes, la plaza de toros de Segorbe (Castellón) era un hervidero de personas ansiosas por ver salir al toro de aquel contenedor metálico que habían varado en uno de los laterales de la arena.
Lesiones como estas no son extrañas, al contrario, son muy frecuentes, pero no por ello dejan de impresionar. En aquel caso, el toro chocó contra uno de los barrotes de hierro que protegen al público de las embestidas. “Aún recuerdo el chasquido”, dice la fotógrafa Ariadna Creus. “Estaba en una de las jaulas cercanas siguiendo al toro desde el visor de mi cámara. Disparé. Estaba nerviosa. Tenía miedo de delatarme. Entonces alguien me preguntó si a mí me gustaría que me hicieran fotos si yo estuviera en su lugar. No supe muy bien cómo reaccionar. A aquel hombre que estaba allí jaleando como uno más, disfrutando viendo capear a toros y vaquillas que más tarde serían ejecutados, le molestó que quisiera tomar una fotografía”.
Ciento veinte segundos después de haber irrumpido con fuerza en el recinto, el animal regresaba al contenedor para ser reemplazado inmediatamente por otro toro. Para entonces ya no quedaba nada de aquel silencio. “Tampoco importaba que siguiera haciendo fotos”. El espectáculo no se detiene.
España celebró 19.254 fiestas taurinas en 2024. Muchas de ellas financiadas con dinero público. “Es una locura”, dice Ariadna, que desde 2022 ha recorrido más de 60 localidades españolas para documentar la violencia que sufren estos animales. El proyecto arrancó en el municipio de Deltebre, en Tarragona. Allí no tardó en descubrir la cara más amarga de la fiesta. “La primera noche tenía el objetivo de fotografiar el toro embolado. Llegué media hora antes de que comenzara el espectáculo así que empecé a tomar fotos del cajón donde tenían encerrado al animal. De repente, alguien me empujó.”
—Vigilad, vigilad, aquí hay una chica con una cámara —un hombre comenzó a avisar al resto.
La tensión escaló rápidamente y todo el mundo comenzó a gritar. “Fue muy violento. Recuerdo sentir como temblaban mis manos”, dice. A pesar del temor, volvió a levantar la cámara para seguir fotografiando pero entonces un hombre se puso delante del objetivo. “Nunca había vivido una situación como aquella, me movía hacia un lado y él se movía conmigo, caminaba unos pasos más allá y él me seguía.”
La gente seguía gritando. Uno se acercó y me dijo:
—Ya quisiera ser el toro. ¿Tú sabes lo que es vivir en una dehesa? —me preguntó retóricamente.
Miré, confusa.
—Para estar una tarde en la plaza ha pasado cuatro años follando como un loco con las vacas.
“Todas las fotos que hice en el Deltebre son de hombres impidiéndome la visión”, explica. Poco después de aquel incidente dejó de visitar la zona. “Para alguien como yo que viaja sola era demasiado violento”, asegura. Marchó hacia el sur, a la Comunidad Valenciana, la región donde se celebran más festejos populares taurinos de todo el país. “En muchos lugares me siguen tachando de mentirosa, animalista, manipuladora, radical, pero he aprendido a camuflarme, a moverme entre ellos”, asegura. “Antes siempre iba con un teleobjetivo y no estaba cerca de la acción. A medida que me adentré en este mundo me fui acercando a la acción. Ahora utilizo un 28mm.”. Estas son algunas de las imágenes que capturó.

Las fiestas taurinas y, en general, todo lo que rodea a los toros es un mundo aún dominado por hombres. Son ellos quienes acuden en masa a los encierros, quienes capean los toros y quienes prenden fuego a sus cuernos. Pero la tendencia está cambiando. En el último año he visto a muchísimas mujeres participar activamente. Aunque aún su presencia es escasa comparada con los hombres, cada vez son más las que se atreven a saltar a la arena junto a ellos. La gran mayoría, sin embargo, siguen viendo los toros desde detrás de las barreras. Son mujeres que disfrutan de ver a los hombres apelando a los animales. Van a la plaza vestidas elegantemente, a veces incluso, con tacones y bolsos.
En la imagen, tres mujeres conversan tranquilamente en lo alto de una plataforma momentos después de haberse tomado una foto en grupo frente a un toro castrado y encadenado en el puerto de Benicarló (Castellón). Era el día dedicado a las mujeres toreras. Cada año, durante ese día, se intenta atraer la atención del público femenino con corridas y emboladas en las que se utilizan vaquillas más pequeñas que las que utilizan los hombres.

Resulta obvio pero los toros y las vacas son animales terrestres. Tanto es así que pueden llegar a morir si les entra una determinada cantidad de agua a través de sus esfínteres. Pese a esto, cada año, se celebra ‘els bous a la mar’, una fiesta tradicional del Levante español con casi un siglo de tradición.
Los animales son liberados en una plaza semicircular situada en los alrededores del puerto. A lo largo del recinto, el público y los participantes incitan a las vaquillas para que los embistan y caigan al mar. Para esta clase de celebraciones, a menudo se utilizan toros de alquiler, por lo que los animales están acostumbrados a este tipo de eventos. En algunos casos, los toros ni siquiera hacen el ademán de atacar. Como si supieran exactamente de que trata la fiesta, evitan ser capeados y simplemente se lanzan al mar. El proceso se repite una y otra vez hasta que se cumple el tiempo reglamentario. Por normativa, cada res tiene un límite de 15 minutos.
En otros casos se emplean a vaquillas primerizas, mucho más temerosas e inexpertas, algo que en algunas ocasiones les ha costado la vida. El 10 julio de 2023 un toro murió ahogado en el puerto de Denia, a pocos kilómetros de donde tomé esta imagen, en Jávea. Existe un vídeo difundido a través de redes sociales en el que se ve al animal luchando por mantenerse a flote, extenuado, mientras dos hombres le sujetan los cuernos. Momentos después, una barca remolca el cuerpo sin vida.

Un toro brama y se retuerce mientras varias personas lo atan a un mástil. Después le colocarán bolas de fuego en sus cuernos. Esta imagen la tomé en Benaguasil, un pueblo de Castellón, en agosto de 2024. Muchos aficionados a los festejos populares taurinos niegan el sufrimiento de los animales durante los festejos. Con esta fotografía intento poner en entredicho esa versión. La mirada, los movimientos, los sonidos. Todo son señales evidentes del estrés y el sufrimiento a los que son sometidos.
El tiempo y la experiencia me han ayudado a diferenciar dos tipos de toros: los que son alquilados y los que son adquiridos. Por sus gestos me atrevería a asegurar que el de la imagen es un toro comprado para la ocasión, lo cual quiere decir que nunca antes había estado en una plaza; nunca antes lo habían amarrado; nunca antes había estado rodeado de tantas personas; nunca antes lo había invadido el ruido ensordecedor de una multitud.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dijo en mayo del año pasado que la fiesta de los toros, en general, iba “camino de la irrelevancia”. Después de haber recorrido decenas de pueblos y asistir a cientos de corridas, creo que aún sigue siendo una realidad muy vigente. Mientras la presión por eliminar a los toros de los festejos crece en las grandes ciudades, los pueblos se erigen como islas de resistencia. Según un estudio, más de 1.800 municipios en España organizan cada año algún tipo de fiesta popular con el toro como protagonista. O, dicho de otra manera, en dos de cada diez municipios.
Esta imagen la tomé en la localidad de Nules (Castellón), en agosto del 2024. En localidades pequeñas es relativamente normal encontrarse estampas como esta en la que un grupo de personas colocan el televisor en la calle o se reúnen en los bares para ver en directo los encierros de su pueblo. Mientras las fotografiaba las escuchaba reconocer a los vecinos a través de la pantalla. Había ovaciones. Estaban felices.

Un becerro de apenas dos años de edad cojea después de haber sufrido un golpe en su pata delantera durante una exhibición de ganaderías en Cariñena (Aragón). En el centro de la plaza, dos hombres observan al animal desde lo alto de una plataforma metálica, conocida como cono, por su forma geométrica. A diferencia de otros festejos populares el pueblo no participa activamente. Se trata de una prueba más profesional en la que un grupo de hombres tratan de atraer a los toros hacia una serie de tarimas y obstáculos metálicos repartidos por la arena. A veces, las vaquillas se suben y saltan desde los conos. En otras ocasiones son incapaces de esquivarlas y chocan contra ellas sufriendo graves lesiones. Como en toda exhibición, se premia a la ganadería que posea el animal más bravo.
Con esta imagen quiero representar la violencia del hombre sin necesidad de mostrarlo directamente. El sol de mediodía dibuja unas sombras duras, alargadas, imponentes, que se ciernen sobre el animal herido. El toro no tiene ninguna posibilidad.

A este toro lo llevo dentro. Forma parte de mí. Es el toro del cuerno partido. El toro que silenció la plaza de Segorbe por unos instantes. El toro del que ya nadie se acuerda.
Los festejos están llenos de toros olvidados. Una vez me enseñaron un vídeo de un toro que salía desbocado del cajón en una pequeña plaza de pueblo y chocaba de frente contra una pared y se desplomaba instantáneamente para no volver a levantarse. A veces son toros que llegan a experimentar niveles tan altos de ansiedad que sufren infartos y embolias y mueren de forma agónica. En otra ocasión, unos niños grabaron un vídeo de un toro con el asta fracturado en unos corrales. Aquella vez, unos adultos les obligaron a borrar el vídeo por las posibles consecuencias. Lo que no se ve no existe. Sin pruebas las fiestas no corren peligro. “Además, da mala imagen al pueblo”, me han dicho en más de una ocasión. Forma parte de la lucha que desde hace años mantienen contra los animalistas.

Esta es otra imagen tomada durante el día dedicado a las mujeres toreras en Benicarló (Castellón). Al pasar por delante de ellas todas quisieron posar sonrientes. En ese momento, una de las mujeres levantó el brazo y ondeó la bandera. Esta clase de fiestas están regadas de símbolos patrióticos, banderas, guirnaldas, e imágenes acompañadas del símbolo del toro. No obstante, lo que me llamó realmente la atención no fue la bandera sino la cantidad de jóvenes que había allí, algunas de ellas menores de edad.
Durante estos tres años he visto crecer la presencia de chicas. Como mujer no puedo evitar sentirme algo extrañada ante este tipo de imágenes. Es una forma de ejercer violencia diferente a la de los hombres, más pasiva, silenciosas y a la vez más inquietante.

Esta imagen está tomada en Benasal (Castellón). Era la hora del aperitivo cuando me encontré a un par de mujeres paseando por la calle una figurita de un toro que habían comprado momentos antes. Justo esa misma mañana se habían presentado en la plaza del pueblo los ejemplares que iban a ser embolados por la noche. Me pareció una fotografía muy representativa de esa violencia no implícita de la que hablaba en la anterior imagen. Una violencia sin sangre, rozando lo infantil.

Más allá de las fracturas, cortes y contusiones, una de las lesiones más habituales en este tipo de corridas son las quemaduras y las abrasiones en las pezuñas. La mayoría de encierros se suelen celebrar en los meses de verano. Durante el día, las temperaturas superan fácilmente los 30 y 35 grados. El asfalto se convierte entonces en un infierno.
Esta imagen está tomada en agosto de 2024, en La Cava (Tarragona). Es una de las pocas fotografías que pude tomar sin que nadie intentara obstaculizar mi visión. El toro estaba completamente desbocado. Dos grupos de hombres tiraban de las cuerdas atadas a la cornamenta para intentar calmar al animal. Una vez consiguieron controlarlo comenzó el recorrido por las calles. Son momentos de tensión donde los guías deben de estar sincronizados para dirigir al animal que corre entre el tumulto. Hay niños, familias, personas mayores, es fácil que algo salga mal.

Finalizado el festejo, muchos de los toros llevan implícito un contrato de servicio que termina con su traslado al matadero. “Se hace saber a la población que a partir de esta tarde ya podéis ir a comprar la carne de toro”, dijo una voz por megafonía. Esta foto la tomé en Les Alqueries (Valencia). Es el cierre de un círculo que empieza con la compra de un animal, sigue con el encierro, la humillación y el maltrato, y termina con la matanza y la comida popular.

Un toro inmovilizado frente a un poste mira a cámara. Este es el momento previo a los herrajes y las bolas que se encenderán para festejar el toro de fuego, en Villareal (Castellón). Todos los hombres de azul pertenecen a una peña. Suelen ser chicos que ponen a prueba su valentía. ¿Pero qué valor hay en hacerse una fotografía ante un animal que no puede moverse?
En enero de 2024, bajo el lema “No es mi cultura”, asociaciones en defensa de los animales pusieron en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para derogar la ley que protege la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español aprobada en 2013. Su objetivo era reunir 500.000 firmas para que pudiera empezar a tramitarse en el Congreso de los Diputados. El resultado fue mejor de lo esperado. En febrero de 2025 se entregaron más de 700.000 apoyos lo que obliga a los diputados a tomar una decisión en un plazo máximo de seis meses.

Un hombre agarra la cola de un toro embolado en Alcora (Valencia). Lo sujeta así para permitir que el cortador —la persona encargada de cortar la cuerda que mantenía al animal atado al mástil que hemos visto en la imagen anterior— huya de la zona y pueda refugiarse en una de las jaulas de protección que hay repartidas por toda la plaza. A pesar de ofrecer cobijo, estos armazones pueden llegar a ser muy peligrosos. Aunque esté prohibido, en esas jaulas suelen haber niños pequeños. También personas mayores o personas de movilidad reducida que no quieren perderse el espectáculo. Cuando el toro pasa cerca de estas zonas, la gente embiste hacia atrás asustada provocando pequeñas avalanchas.

Verano, familia, fuego, amigos, vacaciones, ¿juego? La afición por los toros se siembra en noches como esta de Cabanes (Valencia), en agosto de 2024. Es ya una tradición en estas localidades que un rato antes de comenzar los toros de fuego se organicen talleres en los que se enseña a los niños a embolar carretillas que simulan la cabeza de una res. Estas suelen ser de fibra de vidrio y son manejadas por adultos que corren por las calles con las astas encendidas persiguiendo a los niños en una especie de simulacro que asegura el futuro de estas fiestas.

“Este toro no sirve para nada”, gritaban. La gente comenzó a insultarlo, estaban enfadados porque no paraba de acudir a la fuente para beber agua. El encierro debió durar media hora. La mayor parte del tiempo lo pasó cerca del agua. El animal estaba exhausto. El camino que hacen hasta llegar a las plazas es largo y pesado. Muchos salen de las granjas de buena mañana donde son transportados en camión de metal a pleno sol. Luego son llevados a los corrales hasta que les llega el turno de salir a la plaza.
Esta imagen la tomé en Cariñena (Zaragoza). Fue una de las primeras veces que veía un toro lejos de la televisión. Recuerdo que quedé maravillada. Era precioso. Pero a la vez sentí algo romperse dentro de mí. Verlo tan decaído, tan anulado, tan indefenso. Tan poco toro ¿Es esto cultura?
Resucitar la Ley de los Enemigos Extranjeros, con 227 años de antigüedad, para cubrir de legalidad la expulsión de inmigrantes venezolanos y salvadoreños que supuestamente forman parte de pandillas es solo un ejemplo de lo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a hacer para concretar con sus planes de deportación masiva.
Esa ley del siglo XVIII, que nació cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y buscaba prevenir el espionaje extranjero, permite ahora enviar a los nuevos “enemigos extranjeros” a prisiones en Guantánamo y en El Salvador. Y no importa el número o si tenían o no antecedentes, lo que realmente importa es la advertencia que lanza.
Los altavoces trumpistas sueltan un mensaje atronador a la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos sin papeles de residencia (unos 11 millones de personas): Tienen que irse.
El último anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), canceló los permisos con los que cerca de un millón de migrantes ingresaron a Estados Unidos gracias a CBP One, una app creada por la administración de Joe Biden que permitía solicitar asilo desde los límites norte y sur de México.
Ahora reciben mensajes como este: “Usted se encuentra aquí gracias a un permiso humanitario otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional por un periodo limitado. Si no abandona Estados Unidos de forma inmediata, usted será sujeto de acciones legales que potencialmente resulten en su expulsión del país.No intente permanecer en Estados Unidos. El Gobierno federal lo encontrará”.
No es exagerado hablar de una cacería en Estados Unidos y de sus consecuencias: futuras presas que intentan ponerse a salvo. De esa espantada habló el comisionado de Inmigración de Nueva York, Manuel Castro, que afirmó que los inmigrantes están dejando los albergues en la ciudad. De los más de 200.000 que llegaron a albergar en los últimos dos años, hoy apenas quedan 40.000 personas.
Las personas que no se resignan a desandar sus pasos se están ocultando y silenciando. En el caso de los latinoamericanos, al ruido ensordecedor de las medidas anunciadas se suma el hecho de que hablen con acento en inglés o directamente español, una realidad lingüística que delata personas de origen extranjero en los tiempos que corren.
Una madre ecuatoriana que salió de Ecuador con su esposo e hijo huyendo del narco, es de esas personas aturdidas por el ruido, asustada ante el miedo de que la detecten por hablar su idioma. Pide que no se escriba su nombre en este artículo porque tiene pánico a ser localizada. Llegaron a Nueva York antes de que Trump asumiera el poder y tenían esperanza de que el tiempo ofreciera soluciones a su situación administrativa, pero ahora están en Chicago y mantienen perfil bajo ¿Qué significa eso? de momento saben que no pueden llamar la atención de la Policía bajo ningún concepto ni hablar español en sitios públicos.
La cacería se extiende
La cacería se extiende y no solo se busca a los inmigrantes en sus sitios de trabajo, sino también en los sitios donde están sus hijos. La semana pasada, cuatro agentes del DHS fueron a dos centros educativos en una zona hispana de Los Ángeles. Se les negó la entrada a los centros porque no se identificaron. Aun así, hicieron preguntas sobre estudiantes de varios cursos y buscaban a un estudiante de sexto grado en concreto.
Aunque no pasó nada, sonaron los cuernos de caza.
Los tambores de la detención o la deportación suenan también cuando se anuncia que las autoridades van a utilizar los datos de la Seguridad Social. Aunque los extranjeros no tengan papeles de residencia en Estados Unidos, es posible contar con un número de Seguridad Social para pagar impuestos. Ahora sus intentos por avanzar como ciudadanos observantes de la ley se convertirán también en una pista más para localizarlos y, eventualmente, expulsarlos.
Dulce Guzmán, directora ejecutiva de Alianza Américas, la principal red de defensa de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, ya alertó de la persecusión justo después de que el DHS anunciara su plan de exigir a las personas inmigrantes, incluidos los niños desde los 14 años que viven en situación irregular en Estados Unidos, que se registren.
“Esta política es una peligrosa herramienta de vigilancia y criminalización que recuerda algunos de los capítulos más dañinos de la historia, incluyendo las tácticas utilizadas por Adolf Hitler para registrar, rastrear y, en última instancia, perseguir poblaciones enteras”.
Los funcionarios de su Administración incluso se permiten deshumanizar y mercantilizar las deportaciones. Todd Lyons, director del ICE, declaró recientemente que aspira que las deportaciones funcionen como un “Amazon Prime para seres humanos”. La racionalización del transporte como medida de expulsión de población no puede tener una referencia más oscura.
Estados Unidos comenzará en mayo a operar vuelos de deportación con Avelo, una compañía aérea con sede en Houston, que llevará a los inmigrantes deportados hasta las instalaciones de detención intermedias en Estados Unidos (Guantánamo o El Salvador), o a los destinos finales de expulsión. En este momento de la historia no solo pesa el castigo autoinfligido de marcharse de unos o el enmudecimiento de otros sino también una pasividad pasmosa en el interior del país. Apenas 30.000 personas se han unido a una campaña digital para boicotear a la aerolínea texana que ejecutará las deportaciones. No son muchas en un país de 340 millones de habitantes.
Y qué decir de los países de origen de los migrantes. Solo Colombia intentó negarse a recibir a sus ciudadanos expulsados, pero reculó apenas les amenazaron con subir los aranceles y Venezuela los utilizó para alimentar su retórica antiimperialista. Gobiernos como el de Perú han ido más allá y han abierto sus bases de datos para verificar la nacionalidad de los inmigrantes peruanos sin papeles y garantizar su “retorno rápido”. El Salvador ha abierto sus cárceles para todos los migrantes. Y Panamá recibe deportados a los que transporta a campos remotos en la selva.
Estados Unidos no podría actuar solo. Siempre ha contado con colaboradores también en el interior de los países que humilla.
Ya es sábado y el rickshaw comienza su recorrido para repasar la actualidad internacional de la semana. Comenzamos con las idas y venidas de Trump en su particular guerra arancelaria contra el mundo; seguimos con los datos de la pena de muerte, que supone la cifra más alta desde 2015, y repasamos la situación en Gaza. La imagen de la semana muestra las consecuencias de una horrible práctica de violencia sexual llevada a cabo en Tigray, Etiopía. Y también nos detenemos en Alemania, Ucrania, Estados Unidos y Panamá.
¿Qué puede ofrecer un pueblo de apenas 200 habitantes en el confín polaco de la frontera con Bielorrusia?
Para Dzenneta Bogdanowicz, una tártara de 60 años, cabello y ojos grises, todo.
Kruszyniany, en la región de Podlasia, es el corazón de los tártaros de Lipka, una de las comunidades musulmanas más antiguas de Europa. Cuando Bogdanowicz decidió mudarse aquí, nunca imaginó que acabaría atrapada por una política migratoria tan hostil que no solo afecta a las personas que transitan la planicie centroeuropea; también pone en peligro a quienes la habitan desde hace siglos.
“Es por el muro, está a solo dos kilómetros de aquí”, explica Bogdanowicz, justo cuando su mano derecha cobra vida apuntando hacia el este.

En el corazón de la conocida como “Amazonía polaca”, en un claro de la selva que habitan los últimos bisontes del continente, se alza Tatarska Jurta, un inmenso edificio de madera que funciona como restaurante con alojamiento, museo y centro cultural de la minoría tártara de Polonia. Bogdanowicz, que lo mantiene junto a su marido Miroslaw desde hace más de dos décadas, avanza entre vidrieras que protegen ediciones seculares del Corán, vestidos tradicionales cosidos por tatarabuelas, sables y hasta esos feses —gorros de fieltro con forma de cubilete— bordados con una estrella y una media luna de la caballería tártara polaca.
Para ellos, todo funcionaba razonablemente bien; el turismo, tanto el polaco como el internacional, fluía y dotaba de una intensa actividad económica a un pueblo instalado en la región desde hace siglos.
Hasta que en agosto de 2021 este rincón de Polonia se detuvo.
Los bosques y pantanos que lo rodean se convirtieron en zona restringida y se prohibió el acceso a los no residentes. La actividad turística quedó paralizada, la mayoría de los habitantes de la región no pudieron trabajar durante diez meses, los rumores y el control policial, la tensión y los miedos tomaron la región. Era como si las arenas movedizas se tragaran la selva de los tártaros.

¿Por qué?
Bielorrusia lanzó una “guerra híbrida” contra la Unión Europea, que había impuesto sanciones al país tras la sexta y controvertida victoria electoral consecutiva de Alexander Lukashenko en 2020. Y esa guerra se peleaba en tierra tártara.
Las autoridades de Minsk comenzaron a dirigir migrantes —predominantemente de Oriente Medio y el norte de África— hacia las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania. Durante la segunda mitad de 2021 decenas de miles de personas intentaron cruzar sin permiso de las autoridades desde Bielorrusia a Polonia. Al menos veinte de ellas murieron ese invierno, la mayoría por hipotermia.
El flujo solo disminuyó significativamente al año siguiente, en 2022, cuando Polonia comenzó la construcción de un muro fortificado a lo largo de sus 400 kilómetros de frontera con Bielorrusia: seis metros de altura coronados por concertina y miles de cámaras de visión nocturna. Como toda barrera, sirvió para complicar y endurecer el proceso migratorio.
Los problemas regresaron a principios de 2024. Un guardia polaco murió apuñalado durante un intento de salto del muro. El propio contingente fronterizo no tardó en distribuir la fotografía de una lanza hecha con un palo al que se había fijado una navaja de bolsillo con cinta adhesiva. Decían que esa era el arma con la que un migrante acabó con la vida de aquel guardia. Polonia reaccionó entonces con medidas aún más estrictas. En junio de 2024 estableció una zona de exclusión: 200 metros de territorio polaco a partir del muro se han convertido en zona de acceso restringido. Varsovia defiende todavía esa política, alegando que ha reducido los cruces irregulares en un 64% en tan solo tres meses.
Pero el muro está pasando una factura letal a la comunidad tártara y su actividad económica. Tras seis siglos de historia, este pueblo parece desplomarse hacia el interior de la falla abierta por un nuevo Telón de Acero. Aislados del exterior, con la libre circulación muy limitada y cada vez más dependientes del cada vez más exiguo flujo del turismo local, la crisis arrecia. Muchos deciden bajar las persianas y apagar los fogones. El censo muestra que son más quienes se van que quienes llegan.
“No hace mucho había alrededor de 5.000 tártaros en Polonia, pero en el último censo, que es de 2011, no llegábamos a 2.000… La tensión, los incidentes, las cuarentenas, las restricciones… todo esto nos está saliendo muy caro”, lamenta Bogdanowicz. Dice que sumar los poco más de 2.000 en Lituania y los cerca de 8.000 en Bielorrusia —censos de 2021 y 2019 respectivamente— aporta más tristeza que consuelo.
El legado
La mezquita de Kruszyniany, una estructura de madera construida por arquitectos judíos hace 200 años, es uno de los iconos visuales de los tártaros de Lipka, como se los conoce en Polonia. Cuando llegaron por primera vez, en el siglo XIV, muchos aún practicaban su religión chamánica, pero las posteriores oleadas de tártaros invitados por el Gran Duque de Lituania eran ya musulmanas. Precisamente, “Lipka” deriva del antiguo nombre para Lituania en la lengua de los tártaros de Crimea, con quienes comparten un origen común.

En Polonia, su destreza militar les valió tierras y títulos al luchar junto al Ejército polaco. Al llegar el siglo XVII ya se habían asentado en Podlasia, donde establecieron su centro cultural y religioso. Hoy son una de las comunidades musulmanas activas más antiguas de Europa. Aunque los lipka perdieron su lengua túrquica original hace siglos, han conservado su religión y un rico patrimonio cultural. Dicen los etnólogos que los matrimonios dentro de la comunidad han sido una de las claves de esa supervivencia, algo que explica por qué son aún dominantes esos ojos rasgados y pómulos prominentes. Basta buscar una foto de Charles Bronson, aquel conocido actor de Hollywood, para hacerse una idea. Bronson —Buchinsky en su partida de nacimiento— era hijo de lituanos y descendiente directo de aquellos nómadas esteparios.
Todos en la comunidad saben lo del actor tártaro de Hollywood, y más aún Halina Szahidewicz. A sus 89 años, es una de las fundadoras de la llamada Comuna Tártara de Bialystok, la capital de Podlasia, donde aún se investigan la cultura y la religión tártaras.
“Recitamos poemas de tártaros polacos, recopilamos danzas y tradiciones de cada hogar, publicamos libros… Se trata de preservar un legado que no solo es nuestro patrimonio, sino también el de todos los polacos”, explica esta mujer de cabello blanco y rasgos inequívocamente tártaros desde su pequeño apartamento en el centro de Bialystok, capital de Podlasia.
Tras la anexión de Polonia oriental por parte de la Unión Soviética en 1939 y el inmediato inicio de la Segunda Guerra Mundial, solo quedaron dos aldeas tártaras en todo el país: Kruszyniany y Bohoniki. Durante el comunismo, apunta Szahidewicz, “se cuidaba a las nacionalidades más pequeñas, lo que también facilitaba su control. Incluso había fondos para renovar nuestras mezquitas. Pero cuando nuestros jóvenes pudieron estudiar y trabajar en las ciudades, eso los distanció de sus aldeas. Así fue como empezaron a vaciarse”.
La anciana habla de Polonia como un país “católico”, pero destaca su diversidad nacional y religiosa. “Puede que a veces se produzcan malentendidos, pero existe una convivencia armoniosa entre todos nosotros. Somos una parte integral de Polonia y nos sentimos seguros aquí”, insiste la que fue presidenta de la Comunidad Religiosa Musulmana en Bialystok durante 25 años.
“La crisis migratoria nos afecta a todos aquí, cristianos o musulmanes. Por supuesto que nos preocupa, pero solo podemos afrontarla con serenidad”, asegura Szahidewicz.

Abusos y tensiones
Un informe de Human Rights Watch de diciembre de 2024 denunció un “patrón constante de abusos” por parte de las autoridades fronterizas y policiales polacas que incluye “expulsiones ilegales, palizas con porras, uso de gas pimienta y destrucción o confiscación de teléfonos móviles”. Según dicho informe, los guardias fronterizos polacos capturaron a algunos migrantes varios kilómetros dentro del territorio polaco y los obligaron a regresar a Bielorrusia sin pasar por el debido proceso.
Desde el Comisionado de Derechos Humanos de Polonia y el Comisionado de Derechos Humanos de Europa también argumentan que las restricciones en Podlasia dificultan el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias. Pero hay más. Ante la incertidumbre y los continuos vetos, los turistas cancelan sus viajes a la región, empujando hacia el abismo a los negocios de los que dependen muchos tártaros. Los ambientalistas también han hecho sonar las alarmas: el muro atraviesa áreas como el bosque de Bialowieza, Patrimonio Mundial de la UNESCO, alterando la vida silvestre y los ecosistemas frágiles.
“Lo que está ocurriendo en Podlasia obedece a métodos muy ineficaces y poco éticos de abordar el tema de la migración. Es aterrador para toda la gente de la zona, incluidos, por supuesto, los tártaros”, explica por teléfono Anna Alboth, periodista e investigadora polaca del Minority Rights Group, una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido que trabaja con minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, así como con pueblos indígenas de todo el mundo. En palabras de Alboth, los tártaros de Lipka son “una minoría única, no solo en Polonia sino en Europa”.
“Sus mezquitas y su presencia desde hace 600 años en el país hablan de la tolerancia religiosa y cultural en Polonia, donde han desarrollado y preservado sus propias tradiciones culturales y religiosas. Sirvieron como una casta militar durante siglos, un legado que aún es evidente hoy en día. De hecho, muchos continúan sirviendo en el ejército o como guardias fronterizos”, explica Alboth.
Sin embargo, la investigadora destaca que se trata de una comunidad “particularmente vulnerable debido a su escaso número”. Es importante que sigan viviendo cohesionados y en su territorio histórico para garantizar su supervivencia. Pero cada vez es más difícil. Dice la experta que la escasez de oportunidades laborales se ve agravada por el declive del turismo en la zona fronteriza militarizada. “Su situación solo puede empeorar”, sentencia.
En respuesta a preguntas enviadas por este periodista, el Ministerio del Interior y Administración de Polonia subrayó el “uso instrumental de la migración por parte de los regímenes ruso y bielorruso”. Según Varsovia, el objetivo es “desestabilizar la situación interna en los países vecinos y en la Unión Europea en su conjunto”.
Varsovia habla de un guardia muerto y 13 heridos, supuestamente por migrantes, entre agosto de 2021 y enero de 2025. “Son a menudo agresivos, atacando a las patrullas polacas con hondas, piedras, botellas, ramas humeantes, bengalas, bombas de humo, ladrillos y palos incrustados con cuchillas y clavos”, matizan.
Sobre el demoledor informe de Human Rights Watch, los funcionarios reiteran que los investigadores de la ONG “no pudieron verificar de forma independiente” los casos descritos. “Cualquiera, incluidos periodistas o miembros de ONG que tengan pruebas de abusos o acciones ilegales por parte de los oficiales de la Guardia Fronteriza, están invitados a denunciarlos a la policía”.
No hay respuesta a las preguntas relacionadas con la crisis y el riesgo que esta implica para el futuro de la comunidad.

Una tumba compartida
Cuenta la leyenda que Juan III Sobieski, el último gran rey polaco, quedó tan encantado con los servicios de un capitán de caballería tártaro que le entregó toda la tierra que pudiera recorrer a caballo en un solo día entre los bosques y pantanos de Podlasia. La historia real es otra: El terreno fue cedido a los nietos de la estepa, pero solo a cambio de que envainaran los sables tras una rebelión contra la monarquía a finales del siglo XVII.
Hoy, el tránsito de Bohoniki a Kruszyniany se abre paso por entre los mismos bosques y pantanos que han sido escenario de la historia de los últimos tártaros de Lipka pero es una actividad marcada por la incertidumbre. Entre carreteras secundarias y marismas cuesta esquivar el muro, no siempre visible pero sí presente. Es imposible saber si se circula o no por la zona de exclusión. Muchas de las rutas secundarias y pistas de tierra se adentran hacia la frontera y se estrellan irremisiblemente contra una pared metálica.
Una de ellas lleva hasta una granja. La sombra del muro roza la huerta cuando el sol se levanta al amanecer. Tras asegurarse de que no somos una amenaza, un agricultor rubicundo y quemado por el sol se acerca para decirnos que es mejor que nos vayamos, que ha llamado a la Policía nada más vernos llegar. Dice que lo siente.
Una bandada de grullas levanta el vuelo sobre las copas de los árboles. ¿Desde qué lado del muro han despegado? ¿Las ha espantado un bisonte? ¿Un coche patrulla bielorruso? ¿Un grupo de sirios a la carrera? La señal de internet es débil y a menudo se engancha al servicio bielorruso. Al igual que las grullas, las ondas también sobrevuelan el muro sin problemas. Cuesta imaginar lo frustrante que será recibir un Welcome to Poland para las personas que ven su camino interrumpido por un muro.
Aceleramos hasta la estación de tren de Swisloczany, que hoy languidece como recordatorio silencioso de una época en la que los trenes cruzaban esta región en ambas direcciones. Aún se puede leer “paz” en ruso sobre una estructura metálica que alguien levantó alguna vez. Transmite la sensación de lugar donde se congela el tiempo y se desdibujan los mapas; que persiste hasta penetrar en Krynki a través de una sobredimensionada rotonda de diez salidas. Una señal presume de semejante proyecto urbano a la entrada del pueblo. Sin embargo, no hay mención alguna al hecho de que el 80% de sus residentes fueran judíos antes del Holocausto.
Como todo en Bohoniki, la mezquita también es fácil de localizar: una estructura de madera rojiza sobre la que se eleva una única cúpula negra. “Fuera de la temporada de verano ya no viene casi nadie”, lamenta Miroslava Lisoszuka, una agricultora local que complementa sus ingresos guiando a los escasos turistas dentro del templo. Culpa de la caída de visitantes a la confusión por las restricciones relacionadas con los migrantes y los temores provocados por el ataque mortal al guardia fronterizo el año anterior. Lo corroboran una mujer de Bialystok y su hija adolescente. “Hemos cancelado la visita varias veces por culpa de todas esas noticias, pero me alegro de haber venido finalmente”, dice la madre. Su marido las espera dentro del coche.
La crisis se deja notar hasta en el camposanto de Bohoniki. Amurallado desde hace más de 200 años, sus dos hectáreas a las afueras del pueblo lo convierten en el mayor cementerio musulmán de Polonia. Coronas de flores y guirnaldas, inscripciones en polaco y árabe y medias lunas de metal se reparten entre muchas de sus tumbas.
Las más humildes pertenecen a diez migrantes, incluidos un bebé y una persona a la que no se pudo identificar. Yacen en la parcela más alejada de la entrada. Dicen que la pista de cientos de personas se pierde en esta selva que hoy parte en dos un muro. De cuando en cuando, alguien, casi siempre un lugareño o un guardia, encuentra algún resto humano entre la maleza y el barro.

En Mar-a-Lago, el retiro vacacional de Trump en Florida, los peticionarios acuden cada fin de semana a mostrar su pleitesía y ganarse el favor del todopoderoso. Unos por devoción y otros por temor, los súbditos del rey esperan a ser atendidos entre partidas de golf, tuits incendiarios y anuncios disparatados. Hacen cola políticos, abogados, celebridades o empresarios, a menudo tras pagar grandes cantidades de dinero por ser recibidos en audiencia.
Bienvenidos a la Corte de Trump.
El presidente estadounidense se comporta cada vez más como un monarca con aspiraciones absolutistas. La pregunta es si Estados Unidos seguirá siendo una democracia, defectos aparte, cuando Trump termine su segundo mandato. Porque más allá de la improvisación y el histrionismo, el líder republicano está siendo consistente en al menos un aspecto: la demolición desde dentro de todas las instituciones que pueden frenar sus ambiciones.
Las señales del rumbo por el que Trump quiere llevar al país incluyen la imposición de límites a la libertad de expresión y protesta en las universidades, el asedio a los despachos de abogados que podrían contestar sus decisiones en los tribunales, la rebelión contra las decisiones judiciales que no le gustan o su pretensión de continuar en el poder más allá del límite de dos mandatos que establece la Constitución.
Trump ya ha indicado que existen “maneras” de prolongar su permanencia en el poder. Y es cierto, existen. Solo que no son democráticas.
La estrategia del presidente estadounidense combina la intimidación de los oponentes, la usurpación institucional y la reinterpretación de la Constitución para ponerla a su servicio, en lo que no deja de ser el viejo manual del populismo autoritario. Lo podría haber tomado prestado de Nicolás Maduro en Venezuela. O de Viktor Orbán en Hungría.
El elemento más preocupante del plan trumpista consiste en usurpar y poner bajo la batuta del movimiento MAGA las agencias que, en caso de protestas masivas o conflicto civil, tendrían que proteger los derechos de los ciudadanos. El FBI, el Departamento de Justicia o los servicios de Inteligencia han sido purgados para someterlo al control absoluto del presidente. El único mérito para ocupar un puesto de relevancia en su administración consiste en mostrar una lealtad ciega al líder, incluso por encima de las leyes. Entre la Constitución y Trump, ¿alguien piensa que los elegidos pondrán por delante la primera?
Las manifestaciones de este pasado fin de semana contra Trump y sus políticas muestran que la sociedad civil estadounidense, aunque herida, sigue viva. Es difícil imaginar un escenario que no lleve a un creciente choque entre las intenciones autoritarias de Trump y la contestación de quienes quieren salvar lo que queda de democracia en el país. Uno quiere creer que las fuerzas democráticas ganarán el pulso, pero hoy estaría dispuesto a apostar menos a ese desenlace que hace dos meses.
Pese a los esfuerzos de organizaciones y ciudadanos por reducir la dependencia de las tierras raras, los datos muestran una realidad distinta. Según la Agencia Internacional de la Energía, la extracción de tierras raras no para de crecer. Entre 2017 y 2020, arrastrada por la demanda de las renovables, la producción aumentó un 85%, y las estimaciones sugieren que en los próximos años la tendencia siga al alza. Sus cifras crecen de modo exponencial. En 2022 se estimó que el mercado de los minerales para la transición energética alcanzó los 300.000 millones de dólares, el doble de lo que valían sólo cinco años antes. ¿Cuál será su valor en 2030?
De Ucrania a Congo, de China a Madagascar. Los minerales configuran el nuevo tablero geopolítico. Por eso, el podcast de hoy lo dedicamos a entender por qué las tierras raras se han convertido en uno de los activos más codiciados. Lo hacemos con Claudia Custodio, investigadora en energía y clima del Observatorio de la Deuda en la Globalización; Xavier Aldekoa, periodista en África y cofundador de 5W; Víctor Burguete, investigador senior en el Área de Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB, y Chiara Scalabrino, gerente de apoyo de compras sostenibles para Italia, España y Latinoamérica de TCO certified.
Un podcast de Javier Sánchez. El montaje musical es de ROAD AUDIO.
Recuerda que puedes escuchar todos nuestros monográficos en el espacio podcast mientras navegas por la web, o descargarlos a través de las principales plataformas como Spotify, Ivoox o Apple Podcast.
Un sábado más, arrancamos los motores de nuestro rickshaw para repasar lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos días. Comenzamos con el golpe arancelario anunciado por Trump y las consecuencias económicas que está generando; seguimos con la ofensiva de Israel en Gaza y Siria, y repasamos la condena anunciada a la ultraderechista Marine Le Pen en Francia. La imagen de la semana viaja a Corea del Sur para contar la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol. Y también nos detenemos en Birmania, Rusia, la Unión Europea y Haití.
Entre el momento en que comienza a clasificarse la basura en Europa y el de la caída revuelta de toneladas de desechos en un vertedero de Indonesia, las oportunidades de separar el plástico que se haya colado entre el papel y el cartón son varias y no siempre se aprovechan, generando espacios para el fraude. Según la ley, el papel y cartón mezclado con plástico es, legalmente, basura. Basura made in the EU.
Y pese a que está prohibido exportar basura, en el vertedero de Gedangrowo, siguen recibiéndola e, incluso, usándola como combustible.
*
Para Bukhori Bukhori, el vertedero de Gedangrowo es una mina. Una copada por montañas de desechos tan altas que ocultan los bosques de palmeras propios de esta parte de Java Oriental. “A menudo encuentro dólares estadounidenses, euros, dólares de Singapur o de Malasia”, dice con alegría.
Pero no es el dinero extranjero lo que le interesa. Bukhori está aquí por el plástico.
A uno de los costados de esta mina pasa una carretera de tierra por la que, en octubre de 2024, hasta doce camiones provenientes de diferentes plantas de reciclaje de papel y cartón descargaban cada día su basura menos pura, aquella que ni las máquinas más modernas son capaces de procesar y separar correctamente. Allí aparecen virutas mezcladas de cartón y papel con algo de plástico.
No es difícil encontrar también embalajes completos de plástico escritos en italiano, español, holandés o alemán.
Los activistas indonesios llevan encontrando envases plásticos de origen europeo en los vertederos desde 2019. En Gedangrowo y otros municipios cercanos hay envases de plástico de agua San Benedetto, vendida en Italia y España, botellas de detergente Svelto de Italia, toallitas húmedas Dutsch comercializadas en Países Bajos y Bélgica, un bote de leche solar española Delial, un envoltorio de verduras secas Minestrone Tradizione Findus etiquetado en italiano, y paquetes de comida para perros Pedigree, fabricados en Polonia para el mercado de la Unión Europea.
En Gedangrowo, como en toda Java Oriental, la basura plástica es tan común y tan útil que se ha convertido en uno de los combustibles más usados. Muchos pequeños negocios, desde fábricas de tofu a productores de cal, mantienen calientes sus hornos y calderas quemando plástico. Es una fuente de energía eficaz, barata y muy accesible en esta parte del mundo. Pero tiene un problema: su combustión libera gases y metales pesados altamente contaminantes y tóxicos, con potencial para causar cáncer y graves daños al sistema inmunológico de los seres humanos.
Además, ese plástico no debería estar allí.


Las manos que separan el papel del plástico
Apenas despunta una sofocante mañana de octubre en la aldea de Sumberejo y Muyah, una mujer de 77 años, ya suma horas separando meticulosamente papel y plástico. Está sentada en el suelo de su patio, rodeada de un mar de basura que su familia le ha comprado a una empresa local. Estos residuos se conocen aquí como skraps, una mezcla húmeda de pequeños fragmentos de plástico blando, papel y cartón. Son restos demasiado pequeños y heterogéneos para que las máquinas de reciclaje puedan procesarlas.
La gigantesca factoría Pt. Ekamas Fortuna, una gran fábrica situada a pocos metros de la casa de Muyah, vende (mediante un intermediario) estos skraps a todas aquellas familias dispuestas a trabajarlas. La carga completa de un camión pequeño (5 metros cúbicos aproximadamente) le costó 100.000 rupias indonesias a la familia de Muyah (unos 6 euros). Les llevará dos meses procesarlo.
La anciana trabaja con método preciso y repetitivo, como en una cadena de montaje. Sostiene con su mano derecha un puñado de virutas que ha sacado del gran cúmulo de basura que tiene enfrente y utiliza su mano izquierda para ir seleccionando los pequeños y amorfos pedazos de cartón que atesora a su lado en un montículo menor. El objetivo del proceso es agrandar este último montículo y mantenerlo lo más puro posible. Muyah lo revenderá al mismo intermediario que reparte los skraps. Si todo va bien recibirá unas 760.000 rupias por ello, unos 47 euros. Luego entregará el plástico restante a los productores artesanales de cal de su comunidad y recibirá otros 3 euros más. “Mi hija también ayuda. Todos los días son así, hasta la noche”, cuenta Muyah entre los gritos de su nieto, que juega a dar grandes saltos entre los montículos de basura sin procesar.
Muyah gana alrededor de 22 euros al mes por separar la basura que el mundo envió a su país. Más o menos lo mismo que reciben las cerca de 1.500 familias que en este municipio se dedican a separar papel, cartón y plástico.

Europa exporta su basura
El problema lleva años identificado y las leyes han seguido permitiendo que existan vías para sacar la basura de Europa.
El sudeste asiático, especialmente Indonesia, lidia con una avalancha de plástico sin clasificar desde que China prohibió la importación de basura en 2018. En menos de una década, millones de toneladas de residuos plásticos de países ricos como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la Unión Europea buscaron y encontraron nuevos destinos como Gedangrowo, en Java Oriental.
Ya en 2019, con la intención de eliminar esta avalancha de basura dañina de los países más ricos a los menos, delegados de 187 países hicieron historia en Ginebra al aprobar las primeras reglas globales sobre el envío transfronterizo de residuos plásticos. Bajo las nuevas reglas, promulgadas como enmiendas al Convenio de Basilea (un tratado internacional que regula el envío de residuos peligrosos), los países exportadores no pueden enviar plástico contaminado, no reciclable o mezclado entre el papel y el cartón para reciclar sin el consentimiento del país de destino.
Lo que sí está permitido enviar son los conocidos como “residuos verdes”, papel y cartón para reciclar, sometidos a reglas acordadas entre Europa y el país receptor. En el caso indonesio, ese acuerdo estipula que las balas de papel para reciclar que llegan desde la UE no pueden contener más de un 2% de residuos plásticos. El 98% tiene que ser papel o cartón. Si se supera ese 2%, el papel y cartón para reciclar se convierte en basura plástica y queda, por tanto, prohibida su exportación.
Pero la realidad es que el plástico sigue saliendo de Europa. Lo hace mezclado en los cargamentos de papel y cartón para reciclar.
La Basel Action Network, una organización independiente dedicada a promover el cumplimiento del tratado, estima que las exportaciones de papel para reciclar de la UE a países no pertenecientes a la OCDE incluyen entre un 5% y un 30% de basura plástica.
Porque la inspección del contenido de esas exportaciones tiene grietas.

Los “errores” en la clasificación de la basura y el fraude
Hay quienes las niegan y creen que el sistema funciona. Fred Penning es el extrovertido CEO de CWM International, la empresa contratada por Indonesia para inspeccionar todos los envíos de papel para reciclar que llegan de Europa. Penning pone la mano en el fuego por el sistema de revisión, que según él no acepta el plástico mezclado. “Las fábricas indonesias solo quieren materia prima. No quieren nuestra basura. Por eso estamos aquí”. Asegura que la cantidad de plástico de los envíos que ellos revisan es incluso menor al 2%. Que nada escapa a su ejército de 60 inspectores, aunque reconoce que su supervisión se limita a los envíos legales y correctamente clasificados.
Pero ni la propia Unión Europea, que reconoce su incapacidad para controlar la exportación, es tan optimista. Y señala el contrabando como causa del problema. Un informe de la Comisión Europea admite que “entre el 15 % y el 30 % de los traslados de residuos [al exterior] podrían ser ilegales” y califica el tráfico de desechos como “uno de los crímenes ambientales más graves de la actualidad”. En respuesta a una pregunta directa sobre la cantidad de basura plástica que sale de Europa mezclada en cargamentos de papel, la oficina de prensa de la Comisión dijo no disponer “de datos sobre tales niveles promedio de contaminación”.
Yuyun Ismawati, ingeniera ambiental indonesia y fundadora de la ONG ambiental Nexus, completa la explicación de Penning y de la Comisión Europea y añade que los dos grandes agujeros por los que se cuela el papel reciclable altamente contaminado en el sudeste asiático son los errores en la clasificación de la basura y el fraude; declaraciones falsas y ocultaciones de contenido. Mentir y esconder. Ismawati también cree que el problema es tan grave que se debería cambiar el marco de referencia: “Enviar tu basura a otros países no es reciclaje”, dice.
Es tráfico internacional de basura.
Atrapar a los infractores en el acto es casi un milagro, en parte debido a la falta de transparencia en la cadena de suministro desde que sale de Europa. “El problema está en el proceso invisible, en los pasos que comienzan en el puerto desde donde se exporta la carga”, señala. “Esas empresas ofrecen el servicio de transporte y rellenan todos los formularios. Todo empieza con ellas y con algunas pequeñas agencias acreditadas para hacerlo, que son las que potencialmente contribuyen a este desastre falsificando los documentos”. Un informe de la Global Initiative Against Transnational Crime asegura que “existen pruebas de que, en Indonesia, empresas recicladoras de papel utilizan sus operaciones regulares para importar residuos plásticos encubiertos”.
Sacar la basura de Europa
Son las 7 de una ventosa mañana de noviembre en Roosendaal, una ciudad en el sur de los Países Bajos, y el señor Penning está a punto de supervisar una inspección de papel para reciclar que partirá hacia Indonesia. Lo acompaña su empleado desde hace diez años, Isik Bink.
A la entrada de la enorme planta de clasificación de residuos —cuyo nombre nos pidieron no revelar—, cientos de pacas de papel y cartón se apilan sobre los camiones que descargan desechos de hogares y empresas. Aquí los residuos llegan a una línea de clasificación donde la tecnología de infrarrojos separa el papel en diferentes categorías y elimina contaminantes como plásticos o residuos domésticos que no deberían estar allí. Los residuos clasificados se compactan en enormes cubos de una tonelada, pero antes de ser introducidos en un contenedor de transporte, un inspector de CWM revisa visualmente todo el cargamento, paca por paca.

También se desarma una pequeña muestra para verificar su contenido. Existe consenso en que no todos los residuos pueden ser eliminados mediante clasificación manual o mecánica; de ahí el límite de contaminación del 2%. “Bueno, no puedes romperlo todo”, dice Isik Bink. “Cuando tienes muchos contenedores entrando al país y abren las pacas, obviamente no es un proceso perfecto, ¿verdad? Siempre queda algo de plástico o residuos dentro del límite permitido. Por eso las autoridades indonesias permiten un 2% de contaminación”. Al mostrarle pruebas del plástico europeo en los vertederos de Indonesia, Penning admite que “probablemente haya algo de contrabando”. Asegura que no bajo su vigilancia. En un buen año, CWM International inspecciona hasta 40.000 contenedores de residuos provenientes de Europa continental con destino a diversos países. “Y no recibimos devoluciones”.
Pero reconoce que una vez allí tienen que clasificarlo en la fábrica que lo recibe. “La pila de residuos plásticos sigue creciendo. Y entonces, ¿qué hacen con eso?”. Según Penning, el volumen de exportación es tan grande que incluso el 2% legal podría ser la causa del problema de contaminación por plástico en Java Oriental.
Europa cierra la puerta (y abre una ventana)
“La mala gestión en terceros países de los residuos exportados desde la UE es un fenómeno bien conocido. Aproximadamente la mitad de los residuos exportados tienen como destino países no pertenecientes a la OCDE, los cuales suelen contar con normativas ambientales y de salud pública menos estrictas y, por lo tanto, no toman completamente en cuenta los impactos ambientales y sanitarios del tratamiento de residuos. El tráfico ilegal de residuos también agrava el problema”. Son palabras de la Oficina de Prensa de la Comisión Europea al ser preguntada sobre la situación en Indonesia.
Según la Comisión, estos desafíos se abordan en la nueva normativa de la UE sobre el traslado de residuos que, a partir de 2026, prohibirá todas las exportaciones de desechos plásticos a Indonesia, entre otros países. A partir de 2027, también se prohibirá la exportación de residuos “de la lista verde”, lo que incluye el papel para reciclaje, a países no pertenecientes a la OCDE. Eso significaría el fin de los envíos a las grandes empresas papeleras de Indonesia y un durísimo golpe para la industria de reciclaje de Java Oriental. Sin embargo, la UE señala que podrían otorgarse excepciones a países que “cumplan con condiciones ambientales específicas”.
Grupos ambientalistas de todo el mundo han celebrado esta prohibición considerándola un paso importante en la larga lucha contra el “colonialismo de residuos”. “Esta regulación implica que la UE finalmente está comenzando a asumir la responsabilidad por su papel en la emergencia global de contaminación plástica”, afirmó Break Free From Plastic en un comunicado de 2024.
Pero Indonesia no está de acuerdo con detener ese flujo.
Ya ha presentado quejas ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que sus fábricas de papel podrían verse “significativamente afectadas por esta regulación”. El agregado comercial indonesio en Bruselas, Antonius Budiman, ya trabaja para garantizar que los residuos de papel de la UE sigan llegando después de la fecha límite de 2027. La normativa contempla excepciones siempre que el país receptor pueda “demostrar su capacidad para tratar estos residuos de manera ambientalmente responsable”.
Al preguntarle directamente por la llegada de basura plástica escondida en los cargamentos de papel para reciclar, Budiman responde que ninguna empresa papelera indonesia le ha informado nunca de esa situación. Pero si estas acusaciones son ciertas, dice, hay una pregunta que debe responderse: “¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Es el importador indonesio que compra los cargamentos o los operadores de la UE que envían ese papel contaminado a Indonesia?”.
La responsabilidad parece compartida, útil y económica para quien envía y para quien recibe. Relajar las normas de revisión de los envíos implica ahorro durante su procesamiento y en Indonesia existe toda una industria de reciclaje a la que resulta funcional que nada cambie.
Sea cual sea el mecanismo para sortear fronteras, la realidad es que la basura plástica europea sigue llegando a Indonesia a través del circuito del papel para reciclar. Y una de las pruebas más evidentes de ello está en la sede de ECOTON (Ecology and Wetland Conservation Study Foundation) en la aldea de Gresik, no muy lejos de los vertederos de Java Oriental.
El edificio está decorado con miles de envases plásticos de origen extranjero recopilados por los miembros de la organización en los últimos cinco años. Empapelan las paredes de la sala de actos, se amontonan en un gran contenedor en el patio y constituyen la materia prima de grandes esculturas que se utilizan para sensibilizar a los escolares que visitan la sede de la ONG con regularidad.

Desde este edificio habla Nina Azzahra Aqilani, que con 18 años ya es una de las activistas medioambientales más conocidas de Indonesia. “Nuestro país necesita papel, pero nos contrabandean residuos plásticos”. Hija de un ecologista y toxicólogo, Nina ha sido testigo del impacto de la contaminación por plástico desde que era una niña. Ha liderado protestas frente a edificios gubernamentales y embajadas de países exportadores de papel. Ha asistido a reuniones de alto nivel y suplicado a casi cualquiera, incluidos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la delegación de la Unión Europea, que detengan las exportaciones de papel contaminado a Indonesia. “Lo que más me preocupa es que sigamos recibiendo residuos, que nuestros ríos se contaminen, que nuestra agua esté sucia, que ya no podamos respirar aire limpio ni beber agua potable. Indonesia será inhabitable para los jóvenes en el futuro”.
Quemar plástico para hacer comida
Uno de los principales compradores de basura plástica como la que recolecta Bukhori es Dua Bersaudara, una pequeña fábrica de tofu en Tropodo, una aldea vecina. Desde las chimeneas de una destartalada construcción de una planta fácilmente reconocible desde la carretera, ascienden densas nubes de humo negro y espeso. “Al principio quemaba madera, pero hace años que empecé a usar plástico”, admite Gufron Gufron, dueño de este negocio familiar. Actualmente produce tres toneladas de tofu diarias que se venden en Surabaya, la cercana capital de la provincia de Java Oriental. Gufron es un hombre amable que se enorgullece de dar trabajo a decenas de personas. Sin embargo, mantiene una relación tensa con la comunidad local. Quienes viven cerca de su planta se quejan de problemas respiratorios y han expresado su preocupación por los efectos a largo plazo en la salud.
No están solos.


En 2019 un informe conjunto de tres organizaciones ambientalistas entre las que se incluye ECOTON confirmó que las dioxinas procedentes de la quema de plástico habían entrado en la cadena alimentaria local. El estudio comprobó que los huevos de gallina recolectados cerca de una de las fábricas de tofu en Tropodo contenían el segundo nivel más alto de dioxinas jamás medido en el continente asiático. El único nivel superior se detectó en huevos recolectados cerca de Bien Hoa, en Vietnam, una de las zonas más contaminadas en el pasado con agente naranja (un herbicida usado como arma química durante la guerra de Vietnam). Los estudios epidemiológicos han vinculado la exposición a dioxinas cloradas —como las encontradas en los huevos de Tropodo— con enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, porfiria, endometriosis, menopausia prematura, alteraciones en los niveles de testosterona y hormonas tiroideas, y un sistema inmunológico debilitado.
Las revelaciones del informe impulsaron la actuación del gobierno local. La gobernadora de Java Oriental, Khofifah Indar Parawansa, visitó en persona las aldeas que habían estado reciclando y clasificando residuos plásticos provenientes de fábricas de papel. La visita coincidió con un decomiso por parte de las aduanas del puerto de Java Oriental. Se detuvo un envío de 210 toneladas de papel importado para reciclaje mezclado con residuos peligrosos y tóxicos de un país europeo que las autoridades indonesias no quisieron revelar.
Pero muy poco ha cambiado desde 2019 y Bukhori lo sabe bien. En los últimos cinco años ha combinado su trabajo como recolector y vendedor de basura plástica con empleos esporádicos en Pabrik Kertas Indonesia, conocida como Pakerin, una de las principales plantas de reciclaje de papel del país. Así ha sido testigo de la llegada de contenedores procedentes de España, Irlanda, Alemania, Reino Unido, Canadá, Malasia, Hong Kong y Singapur. Todos contenían plástico y otros desechos que superan ampliamente el límite de contaminación del 2% que establece la ley. De hecho, durante años la contaminación de los cargamentos era tan alta que la fábrica permitía a los habitantes de las aldeas cercanas acceder directamente a los contenedores para recoger todo lo que pudieran vender o reciclar.
El plástico que no se ve
El río Porong es una fuente de vida en Java Oriental. Sus aguas son esenciales para que agricultores y pescadores provean de comida a la región. El Porong también es una de las principales razones por las que Java Oriental acoge la mayor concentración de industrias de reciclaje de papel de toda Indonesia. Las fábricas se sitúan cerca del río o de alguno de sus afluentes para poder usar su agua como materia prima o refrigerante. Después vierten en el río los residuos que producen. Estas empresas están obligadas a filtrar el agua para evitar que contaminantes como los metales pesados lleguen al río. No existe una legislación que limite la contaminación por microplásticos.
El 25 de septiembre de 2024 encargamos el análisis de una muestra de 250 mililitros de agua del río Porong, recogida en las cercanías del punto de desagüe de la empresa papelera PT Megasurya Eratama. El laboratorio identificó 1.449 piezas de microplástico en la muestra: fibras, filamentos y fragmentos. En el apartado de conclusiones del informe, Rafika Aprilianti, investigador a cargo, explicó que la muestra multiplica por 15 la concentración habitual que se puede encontrar en un río en esta zona. El principal riesgo radica en que el plástico transporta bacterias y productos químicos de alta toxicidad que pueden afectar el sistema hormonal de humanos y animales y, a largo plazo, provocar cáncer.
Humo negro y piedra caliza

Puji tiene 41 años y el rostro ennegrecido por el humo. Trabaja en un agujero en el suelo, a unos tres metros de profundidad. Su tarea es mantener ardiendo un horno subterráneo sobre el que se amontona un castillo cilíndrico de piedra caliza que, al alcanzar los 900 grados centígrados, se convertirá en polvo de cal, una sustancia que se utiliza habitualmente en la construcción para blanquear materiales. Es un proceso artesanal que ha sido usado en todo el mundo desde hace siglos. En Europa existen construcciones casi iguales a esta, que datan del siglo I antes de Cristo. Pero hay algo que distingue los hornos de esta parte del mundo de todos los demás: el combustible.
Cada par de minutos Puji llena sus puños de virutas de plástico y las lanza con todas sus fuerzas al interior del horno. Casi inmediatamente una espesa nube negra surge entre el castillo de rocas y se proyecta hacia el cielo de Java. Algunos ancianos se reúnen a observar la humareda y los niños juegan alrededor. Cae la tarde en la aldea de Sumberejo. Muchos más hornos se encenderán hoy y arderán durante tres noches y tres días, hasta que el polvo de cal esté listo para usar.
El largo viaje del plástico europeo, iniciado a más de 10.000 kilómetros de distancia, terminará hoy aquí. O muy cerca de aquí. En vertederos como el de Gedangrowo, en las aguas del cercano río Porong, en los pulmones de Puji y sus paisanos.

*This investigation was developed with the support of
Journalismfund Europe.
¿Por qué unas personas merecen compasión y otras indiferencia? ¿Por qué unas reciben ayuda y otras desprecio? ¿Por qué unas se ven amparadas por la ley y otras perjudicadas? Las guerras son una manifestación cruel del doble rasero. La reacción desigual ante el dolor ajeno forma parte de un sistema en el que el asilo, ese instrumento legal que debe proteger a las personas refugiadas, ya no es un derecho, sino un privilegio.
La guerra de Ucrania demostró que es posible dar refugio y asistir a millones de personas sin que los servicios públicos se derrumben y sin que se desaten las alarmas. ¿Por qué no se hizo lo mismo con otros conflictos como Afganistán, donde los países de la OTAN tuvieron tropas desplegadas? ¿Por qué unas víctimas importan menos que otras? El reportero Agus Morales se hizo esas preguntas cubriendo ambos países y se propuso buscar respuestas a través de la reflexión y la crónica periodística. El resultado es este libro que no solo sirve para pensar en el racismo, el supremacismo cultural, la islamofobia, la geopolítica o el clasismo, sino también para tocarlos y sentirlos.
Ocho años después del lanzamiento de No somos refugiados, radiografía global en forma de crónica de las personas sin refugio, llega La hipocresía solidaria, con el mismo espíritu pero señalando al sistema de protección internacional.
Te presentamos el arranque del nuevo libro de Morales, publicado en castellano y catalán por la editorial Folch & Folch. Puedes comprarlo en librerías o, si quieres hacerlo a través de 5W, en nuestra tienda online.
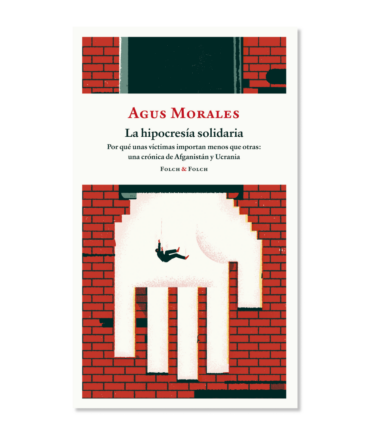
Antes de empezar: El mercado del dolor
La ayuda humanitaria que va a Ucrania no va a Afganistán. La que va a Afganistán no va a Yemen. La que va a Yemen no va a Sudán del Sur. La que va a Sudán del Sur no va a Nicaragua. La que va a Nicaragua no va a República Centroafricana. La que va a República Centroafricana no va a Sudán. La que va a Sudán no va a Etiopía. La que va a Etiopía no va a Bangladesh. La que va a Bangladesh no va a Mozambique. La que va a Mozambique no va a Somalia. La que va a Somalia no va a Pakistán, La que va a Pakistán no va a Timor Oriental. La que va a Timor Oriental no va a Irak. La que va a Irak no va a Haití.
Siempre hay una crisis desatendida, un escalón por debajo, una discriminación invisible. El sistema de ayuda humanitaria corre el peligro de convertirse en un mercado de la muerte, una plaza donde se decide qué poblaciones deben sostenerse y cuáles deben caer. La atención mediática a los conflictos, que está imbricada en este sistema, funciona de forma similar.
La historia de una joven asesinada por Hamás llena más páginas en los diarios norteamericanos que la destrucción total de un hospital —o incluso un pueblo entero— por parte del Ejército israelí en Gaza. Pero hay desequilibrios incluso más sutiles que plantean preguntas difíciles —y connaturales— al sistema económico y al juego geopolítico. Las miles de personas que abandonaron el enclave de Nagorno Karabaj ante la ofensiva total de Azerbaiyán no tuvieron el mismo eco que los primeros asesinatos en Gaza. La ocupación israelí de los territorios palestinos importa más —incluso en España— que la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. La causa palestina es más capaz de generar indignación que la causa rohinyá, una comunidad que para evitar su exterminio huyó de Birmania para refugiarse en Bangladesh. Tanto Birmania como Israel fueron denunciadas por Estados africanos ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, pero solo conocemos el caso israelí.
La cadena es infinita, pero ese no debe ser un argumento para abonarse a la desidia. Es lo que me digo cada día para seguir haciendo lo que hago: para intentar iluminar, aunque sea con una pequeña linterna, esa escalera de innumerables peldaños —desigualdades, discriminaciones— que es el mundo de hoy. Para subirme a los lomos de la trampa relativista del whataboutism —¿y qué pasa con esto otro?— y aplastarla con una descripción exhaustiva de las condiciones materiales que permiten la reproducción del mal. Hay que hacerlo sin miedo a las contradicciones, porque la mirada a otras guerras, a otros colectivos o a otras opresiones no solo no resta fuerza a las denuncias concretas, sino que contribuye a relacionarlas, a ordenar las emociones y las ideas, a representar mejor este mundo fragmentado.
Solo si se describen bien los problemas se pueden buscar soluciones.
*
Este libro expone el agravio comparativo para superarlo. Se fija en la guerra de Ucrania y la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, territorios invadidos por Rusia y por Estados Unidos en los que millones necesitaron y necesitan auxilio. Ya tenemos la suficiente perspectiva para constatar que Occidente ha salido al rescate de la población ucraniana y ha abandonado a la afgana. El reto era explicar ese doble rasero de forma clínica, desmenuzándolo paso a paso, pero sobre todo narrándolo. Que la solidaridad se palpe, se huela, incluso se saboree. Que la indignación se sienta, se trague y luego se escupa. Para equilibrar razón y pasión he experimentado con una nueva forma: a cada crónica —de las fronteras, de hospitales, de medios de transporte— le sigue, a modo de coda, un ensayo con título en cursiva que profundiza en los temas que la acción sugiere: que juega a mostrar, literalmente, lo que hay detrás de las palabras de la crónica. Es la cara B de mis coberturas periodísticas: lo que pienso cuando vuelvo, en este caso, de Ucrania o de Afganistán, y pocas veces comparto, al menos con ese nivel de elaboración.
Ha llegado el momento de llegar hasta el fondo.
*
—Soy del este de Ucrania. Tengo experiencia de la primera guerra, de 2014. Mi hijo se vio afectado, tenía problemas de salud mental, no recibía toda la ayuda que necesitaba… Ojalá estuviera aquí para hablar contigo.
Larissa Chernyshora, de 65 años, ha huido de la guerra y se ha refugiado en una guardería de Kropivinitski, en el centro de Ucrania, que acoge a decenas de personas. Es septiembre de 2022. Enfundada en una sudadera y con un pañuelo al cuello y el pelo corto, Larissa tiene ganas de hablar y contarme su historia y la de su hijo, pero en ese momento él no está en la guardería. Ambos son de Severodonetsk, en la provincia de Lugansk (parte del Donbás), y han llegado hace poco. Le digo lo que se suele decir: que me gustaría volver a verla algún día y conocer a su hijo.
Más de un año después, cumplo con mi palabra. Llego a Kropivinitski y pregunto por ella. Sigue en la misma guardería. La misma Larissa con su mismo pelo corto, pero rejuvenecida: luce con elegancia un vestido verde a cuadros, lleva zapatitos, maquillaje, un anillo. La confianza se ha dibujado en su rostro. Tupidas alfombras con hojas estampadas cubren el suelo de la sala de juegos en la que charlamos. La habitación, amplia, está repleta de macetas con flores, una televisión, muñecas en las estanterías, cortinas, sillas, mariposas de papel colgando del techo. Como el ambiente es relajado y ya nos conocemos, me atrevo a preguntarle para romper el hielo si no soy un poco pesado pidiéndole una entrevista otra vez.
—Es importante que compartamos nuestra historia —dice sin dejar de sonreír—. Con esta conversación, comparto con el mundo mis sentimientos, por eso es importante para mí.
Ahora que está relajada, lo puede contar todo mucho mejor. Su hijo, un ingeniero que hasta aquel momento no había tenido ningún problema de salud mental, se vio muy afectado psicológicamente con la guerra del Donbás en 2014, y había recibido tratamiento y medicación. Poco a poco había ido mejorando, pero la invasión rusa de 2022 era algo para lo que nadie estaba preparado. Y menos aún él.
—Recuerdo que fui a trabajar y nada más llegar mi jefe me dijo: “Kiev ha sido atacada”. Luego oímos explosiones en la ciudad. Todo retumbaba. Y me preocupé enseguida por mi hijo, sabía que sufriría con eso. ¿Cómo va a reaccionar? Me dijeron que podía irme, cogí mis cosas, no había electricidad, al principio no había mucha información, no nos lo podíamos creer, los móviles dejaron de funcionar porque no teníamos batería, y nos quedamos desconectados del mundo.
Se refugiaron en el pasillo de su piso, estuvieron dos semanas sin salir. Lograron huir y llegar a Dnipro, más al oeste. Y al final se asentaron en Kropivinitski. Pero el trayecto fue duro para su hijo Nikita, de 36 años.
—Reaccionó mal a las explosiones. Veía rifles, tenía miedo a ser asesinado, tenía miedo a las armas. Para ir a Dnipro pasamos por muchos puestos de seguridad. Cuando nos parábamos en uno y veía al Ejército, se echaba a temblar, no se podía mover, no podía ni contestar a los soldados, y yo les tenía que explicar la situación. Ahora está mucho mejor. Antes no comía ni quería salir. Por la noche gritaba y tenía que reconfortarlo.
Cayó otra vez al abismo Nikita. El estrés postraumático se sumaba a sus problemas de salud mental. Pero recibió de nuevo ayuda y ahora se siente mejor.
—Habla más, se comunica mejor, socializa más… Ya no tiene tanto miedo, incluso maneja mejor la situación cuando hay alarmas antiaéreas. Su reacción a las explosiones es más adecuada que antes. A veces hay drones que nos sobrevuelan, que suenan como motos, y cuando los oye, reacciona mejor.
Larissa recita el nombre de diferentes organizaciones que pasan o han pasado por este refugio: Acted, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ucraniana Right to Protection, Médicos Sin Fronteras, otras organizaciones locales y nacionales… Se siente arropada y se acuerda, sobre todo, de una psicóloga que en Dnipro le dio consejos para que, en pleno desplazamiento, en plena huida, la salud de Nikita mejorara.
—Estamos en el foco de atención humanitaria. Hay muchos psicólogos. El apoyo de las organizaciones humanitarias nos ayuda a gestionar el estrés, cada día hay cosas que hacer. Hacemos hasta arte terapéutico. Llegamos aquí con ganas de gritar a todo el mundo nuestro dolor: hemos perdido nuestro destino, nuestro futuro, nuestra casa, nuestra ciudad. Ahora intentamos seguir viviendo, mirar adelante, mirar lo que pasa alrededor. Estamos agradecidos por el apoyo de las organizaciones internacionales. Gracias a esa ayuda, siento que no estoy sola en el mundo.
Me gustaría que ninguna de las víctimas de la violencia en el mundo se sintiera sola. Por eso escribo este libro.
El autor
Agus Morales (El Prat de Llobregat, 1983) es escritor y director de 5W. Ganó el Premio Ortega y Gasset en 2019 y el Premio de Periodismo en español sobre África Saliou Traoré en 2022. Es autor de No somos refugiados, libro recomendado por el Festival Gabo 2017 que se tradujo al inglés, catalán, italiano y polaco. También ha publicado una crónica sobre la pandemia, Cuando todo se derrumba (2021), y la novela Ya no somos amigos (2022). Fue corresponsal para la Agencia Efe en la India y en Pakistán y trabajó tres años para Médicos Sin Fronteras dando vueltas por África y Oriente Medio. Es licenciado en Periodismo y doctor en Lengua y Literatura —con una tesis sobre Rabindranath Tagore— por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde actualmente colabora como profesor asociado. En 2015 fundó 5W. Siempre navegando entre la literatura y el periodismo, ha escrito sobre la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, el éxodo ucraniano, la cultura india y la experiencia refugiada. Ha colaborado con medios como The New York Times, The Washington Post y la revista Gatopardo, así como con TV3, RNE, Catalunya Ràdio, Rac-1, La Sexta y la Cadena SER. Formó parte de los equipos que ganaron el Premio Montserrat Roig de Periodismo Social en 2020 y el Premio Montserrat Roig en 2023 a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social.
En la bahía de Gijón, escorado al oeste de la ciudad, entre dos playas artificiales y escondido entre los edificios por un proceso de turistificación de décadas, emerge un inmenso conjunto industrial: El Tallerón de Duro Felguera, una fábrica de calderería pesada con una extensión equivalente a siete campos de fútbol y capacidad de producir desde turbinas eólicas a plataformas petrolíferas en la que hoy trabajan alrededor de 150 personas.
Que siga existiendo una fábrica en el centro de una ciudad en 2025 tiene mucho de aldea gala. Sin ir más lejos, se encuentra en concurso de acreedores. El futuro de sus 150 trabajadores hasta hoy era más que incierto. Decenas de familias llevan años movilizándose en defensa del futuro de la actividad económica y el empleo, amenazados por deslocalizaciones, deudas y toda la sarta de lindezas propias del capitalismo avanzado. Muchos creían que se trataba de un vestigio industrial de otra época, llamado a desaparecer entre canoas, cremas solares, tumbonas y despedidas de soltero.
Hasta que esta vertiginosa primavera geopolítica comenzó a acelerarse.
Como si fuera un capítulo extra y estrenado por sorpresa de una serie que habíamos dado por terminada hace años, en un giro que nadie esperaba, desayuno leyendo en la prensa regional que la guerra acaba de salvar El Tallerón de Duro Felguera. Indra, máximo exponente de la industria militar española participada por el estado, acaba de anunciar que la compra, salva la fábrica, garantiza el empleo y construirá desde el centro de Gijón vehículos blindados.
Es mi ciudad.
Es la aldea gala.
Salvada por la guerra, para la guerra.
Se me atraganta el café.
Pienso rápido: si la transición hacia lo renovable tardó años en diseñarse, costó, cuesta tanto, está aún en pleno proceso, la transición militar no se ha demorado más que un puñado de semanas. De hecho, en el Tallerón se producían, entre otras piezas, componentes eólicos donde se producirán vehículos militares. Pienso también que para problemas como el de la vivienda, la velocidad es más de caracol.
Ya con el gatillo bajado y el seguro quitado, la memoria dispara. La aldea gala no ha sido sólo un lugar físico en el litoral marítimo de Gijón y una actividad económica, puestos de trabajo a salvar. También ha sido una educación sentimental.
Crecí en ese litoral costero al oeste de Gijón en los 80. Uno de los recuerdos más claros de mi infancia es el que pautaba el ritmo del día con las sirenas de las últimas fábricas de la industria urbana a vista de ventana. Durante la adolescencia, ya en los 90, llegó una reconversión industrial dibujada entre el humo de las barricadas y aderezada con fuego, mucho gas lacrimógeno, despidos y cierres de astilleros. Fue nuestra socialización política generacional. Siempre quisimos que se salvaran el empleo, el futuro y Asturias. Durante 30 años pareció imposible. Cierres, quiebras, prejubilaciones; no cabía otro futuro que pelear por retrasarlo todo. De hecho, algunos de los debates que formaron la persona que soy, sucedieron durante años pared con pared con el Tallerón que ahora salva la guerra. El cierre de los astilleros colindantes había dejado una explanada costera en la que se abrieron incluso espacios para la cultura. Las verbenas, norias, conciertos, libros y debates sucedían en el marco de la Semana Negra, un festival popular que no ha dejado de atraer miles y miles de visitantes cada verano a la zona.
Allí, desde que tengo uso de razón, vi los pasacalles de los insumisos que preferían ir a la cárcel antes que al servicio militar, asistí a estrenos de documentales sobre las luchas de los propios metalúrgicos de Duro Felguera o los astilleros o a proyecciones de fotos del “No a la guerra” organizadas por quienes regresaban de las brigadas solidarias a Irak o Palestina. También escuché durante los Encuentros de Fotoperiodismo lo que contaban los periodistas tras fotografiar conflictos y lo hice con tanta atención que yo mismo acabé yendo a la guerra para denunciar las catástrofes humanitarias que provocan. Allí también, si no dónde, presenté un documental sobre Gaza que solo puede considerarse antibélico.
Las dos dimensiones de la aldea gala, la económica y una más amplia, que tiene que ver con nuestra forma de estar en el mundo, entran ahora en colisión.
Esta vez sin debate alguno. El consenso parece abrumador.
Veo en el noticiero local que los miembros del Comité de Empresa dan entrevistas a las puertas de la fábrica, satisfechos, más tranquilos sobre su futuro laboral. Hablan los empresarios encantados por el efecto empuje de una inyección de fondos que dinamizará la zona; hablan los responsables del Gobierno autonómico, que reproduce la que llaman la coalición de gobierno más progresista de la historia de España, ilusionados por el desarrollo del I+D+I regional; el Ayuntamiento de Gijón, que aplaude la revitalización de algo.
Veo que toda Asturias se congratula por traer la guerra a casa. Jalea y se felicita. Por tanto, Indra anuncia que querrá más. Tras los blindados, llegará, por ejemplo, la necesidad de suministrar la munición que utilicen. Necesita fábricas y manos. Asturias ofrece ambas. Lo que se pida. Por 30 piezas de plata. O por 150, convertidas en puestos de trabajo.
Para cualquier guerra será necesario también cambiar el lenguaje. Dice el presidente Pedro Sánchez que no le gusta la palabra “Rearme” y Bruselas aprueba un nuevo término, orwelliano: “Readiness 2030”; Readiness, que se traduce como “disponibilidad y capacidad para desarrollar una determinada tarea”.
¿Cuál?
Porque pasan un par de días y vuelvo a desayunar guerra, la misma, la de siempre, en las noticias. Las armas que se fabrican acaban usándose. Apenas unas horas de ataque contra Gaza dejan 440 muertos, 130 de ellos, niños y niñas. Como mis hijos. Que estarán disponibles y capaces en 2030. ¿Disponibles y capaces para qué?
Recurro a lo más cercano. Llamo a mi amigo de más tiempo y le pregunto:
- Pero, ¿nosotros no hemos estado siempre en contra de la guerra?
- Ya no lo sé, la verdad.
Me espeta.
Nuestro rickshaw llega un sábado más para recorrer la actualidad internacional de la semana. Hoy empezamos con las protestas en Gaza contra Hamás; seguimos con la guerra arancelaria desatada desde que Trump llegó al poder, y miramos a la UE para explicar la situación de alerta ante posibles conflictos. La imagen de la semana viaja a Turquía, y muestra las protestas contra la detención del alcalde de Estambul. Y hacemos paradas también en Estados Unidos, Bielorrusia, Sudán y la comunidad científica.
Son retratos duros, pero que no se recrean en el dolor. Muestran el universo interior de personas que fueron despojadas de la libertad, pero no las victimizan. Samuel Nacar (Barcelona, 1982) fotografió, entre la esperanza y la melancolía, a quienes salían de las prisiones: sombras condenadas al olvido que regresaban a la luz. Su trabajo fotográfico acaba de recibir el World Press Photo en la categoría de Historias de la región geográfica Asia Occidental, Central y del Sur.
Las imágenes premiadas forman parte de una cobertura tras la caída del régimen de Bashar al Asad que Nacar hizo junto al periodista Agus Morales, y que se publicó en 5W con la colaboración y el apoyo en las traducciones de Alaa al Khatib. Las sombras ya tienen nombre es el título de la crónica de larga distancia en la que contaron la vieja y la nueva vida de los presos sirios.
Nacar y Morales se embarcaron en una detallada investigación que incluyó entrevistas con nueve supervivientes a las cárceles —todos ellos pasaron por los centros de detención de los servicios de inteligencia y seis de ellos estuvieron en la cárcel militar de Sednaya; dos de ellos lucharon con la oposición armada, dos desertaron del Ejército del régimen, el resto se declararon civiles—; entrevistas con expertos de Amnistía Internacional (AI) que llevan años investigando el tema e informes de organizaciones internacionales como la misma AI o Naciones Unidas; datos y fuentes de entidades sirias empeñadas en saber la verdad de lo que ocurría en las cárceles; y visitas tras la caída del régimen a Sednaya y a una de las cárceles de la inteligencia militar, la Sección Palestina, cuyo nombre suena de forma repetida en el relato de los entrevistados como uno de los lugares clave de la represión.
El resultado fue un trabajo, a golpe de imagen y letra, que quiere cincelar un episodio histórico en la memoria colectiva.
“La visión clara del fotógrafo se refleja en los poderosos encuadres y la excepcional secuencia, que transita sin esfuerzo por diferentes escalas: desde primeros planos íntimos de una persona a la vista amplia de una cárcel entera”, destacó el jurado sobre el trabajo de Nacar.
Uno de los encuentros que más recuerda Nacar fue el de Mohamed Khaled Krayem. Mohamed había sobrevivido a las cárceles de Asad de milagro. “Me tocó el hecho de que tuviera una edad tan cercana a la mía y que dijera que ya no tenía futuro, me dolió profundamente. Yo aún siento que me queda toda la vida por delante. Que dijera que ahora no podría trabajar, ni casarse… El daño que le habían hecho las torturas lo había dejado sin energía”.
La morgue del hospital de Al Mujtahid fue uno de los lugares más delicados en los que Nacar puso su cámara. Allí llegaron decenas de cadáveres procedentes de Sednaya y otras cárceles tras la caída del régimen. “Llamé a Anna Surinyach, la editora gráfica de 5W, y le dije que no sabía cómo hacer esa foto, que no sabía si quería hacerla… Pero era necesaria para contar aquel momento. Intenté subir la cámara para no sacar las caras de los fallecidos. Por la tarde volvimos y entré de nuevo, ya más consciente de lo que significaba esa foto si se tomaba bien”.
El trabajo fotográfico de Nacar se centró en fotografiar a las personas que acababan de ganar la libertad, pero también los lugares en los que sufrieron el cautiverio. Puso su ojo en el caos documental que había en la Sección Palestina, donde los funcionarios del régimen dejaron atrás un edificio lleno de documentos. Fotografió los pasillos de la infame prisión de Sednaya pero también utilizó un dron para conseguir una vista aérea de su arquitectura en forma de aspa. Hizo un trabajo completo para contar la historia.
“Hace diez años empecé mi carrera periodística cubriendo el éxodo sirio en la isla de Lesbos. Por eso quería cubrir la caída del régimen. Fue una forma de cerrar el círculo”, dice Nacar. “No ha sido fácil trabajar como periodista freelance todos estos años, pero ahora me alegro de haber seguido luchando, de haber aguantado, a menudo de forma precaria, o combinando colaboraciones periodísticas con el pluriempleo”.
“Me sorprendió lo próximo y natural, casi tierno, que era Samu en aquellas circunstancias”, dice Morales, que también es director de 5W. “Me parece que eso se refleja en las imágenes, donde muchos de los presos recién liberados se relajan y permiten que la visión de Nacar vaya más allá de lo obvio”.
Un mensaje desde 5W
El especial La libreta siria reúne este trabajo de larga distancia y otras crónicas y tras la caída de Asad. Esta cobertura fue posible gracias al apoyo de las más de 3.800 personas suscritas a 5W. Aunque no disponemos de grandes recursos económicos, los empleamos en cubrir aquellos procesos en los que creemos que podemos ofrecer un trabajo de calidad que marque la diferencia. En algunas ocasiones, a nuestro equipo se suman profesionales freelance, como Nacar, porque creemos que su visión contribuye a presentar un trabajo más valioso.
En muchas ocasiones renunciamos a una cobertura pegada a la velocidad del ciclo informativo para centrarnos en historias que permiten comprender mejor la realidad del país al que viajamos. En el caso del cambio de régimen en Siria, decidimos que los supervivientes de las cárceles aportaban testimonios muy representativos sobre la época que tocaba a su fin. Trabajamos de forma muy intensa en la historia de las cárceles sirias, pero no pudimos publicarla hasta más de un mes después de la caída del régimen, cuando ya no había tanta atención informativa.
El World Press Photo premia así un trabajo fotográfico, el de Nacar, que cumple con algunas de las funciones clásicas del fotoperiodismo: la construcción de la memoria colectiva a partir de la experiencia de quienes se convierten en protagonistas, muchas veces involuntarios, de la historia.

Samuel Nacar
Samuel Nacar (1992, Barcelona) es un fotógrafo y cineasta documental centrado en migraciones, conflicto social y despoblación. Sus proyectos exploran dos aspectos clave del proceso migratorio: el impacto en las comunidades que quedan atrás tras la emigración y las rutas del desplazamiento como espacios de resistencia, con énfasis en la falta de vías seguras y las dificultades que enfrentan quienes están en tránsito. Su trabajo está profundamente arraigado en la región mediterránea, explorando sus transformaciones sociales, económicas y medioambientales.
Ha trabajado como colaborador freelance para Ruido Photo y la revista 5W, entre otros. Comenzó su carrera como periodista independiente en 2015 en Lesbos. Desde entonces, ha pasado más de una década documentando el sistema fronterizo europeo y las violaciones de derechos humanos en todo el continente.
Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, entre ellos la Beca Joana Biarnés por Cartas a Mariví, un proyecto sobre la desindustrialización en España y el declive de las ciudades periféricas. Actualmente trabaja en el documental Taranta, centrado en la desindustrialización y la despoblación de la ciudad de Linares, en Jaén, y en Avant la pluie, sobre la ruta migratoria atlántica y que no se centra en las personas migrantes, sino en las que dejan atrás.

