Este es un extracto del libro Vislumbres de África Oriental (Editorial UOC, 2021), del periodista y cofundador de 5W Igor G. Barbero. Dos capítulos de una obra que se centra en una región sorprendente. Origen de la Humanidad, África Oriental alberga maravillas arquitectónicas centenarias, playas paradisiacas y los lagos más grandes, las cimas más altas y la fauna salvaje más impresionante del continente. Esta región es escenario de conflictos, migraciones, una crisis climática y del único país africano nunca colonizado, Etiopía. Esta es una crónica en primera persona que recoge dos años de viajes, entrevistas, reflexiones y lecturas.
Suelos de algodón negro
“Con la ayuda de los cusitas, los romanos intentaron con ahínco encontrar la fuente del Nilo. Según Séneca, ‘llegaron a Bahr al-Ghazal, un tributario del Nilo Blanco, pero vieron su camino hacia el sur bloqueado por lagunas inmensas, cuyo final ni siquiera conocen los nativos’. No fue hasta el siglo XIX que se halló una ruta para estas lagunas —un laberinto de cientos de kilómetros de papiros flotantes e islas de juncos conocido como el Sudd”.
—Martin Meredith: The Fortunes of Africa (2014)
“Las invasiones en cuestión (en inglés, cattle-raiding) constituyen una mezcla de incursión de saqueo, misión patriótica y deber religioso. Un joven, para conseguir el estatus de hombre maduro, tiene que tomar parte”.
—Ryszard Kapuscinski: Ébano (1998)
Ulang (Sudán del Sur), abril de 2019.
Cuando el helicóptero se acerca a Ulang tras haber sobrevolado kilómetros de terrenos áridos creo llegar al fin del mundo. Quién distinguiría la pista de aterrizaje de esa pequeña población del Alto Nilo si no fuera por una manga de viento prácticamente invisible en un terreno que minutos antes han invadido cientos de vacas de prominentes afilados cuernos.
En esta época seca y de altas temperaturas la tierra gris está completamente agrietada. Las grietas penetran como cuchillos en el terreno. Mejor no dejar caer ningún objeto. Es lo que se conoce como suelo de algodón negro (black cotton soil), un terreno arcilloso que absorbe mal el agua. A medida que avanza la larga estación lluviosa —de mayo hasta finales de año— el terreno se va saturando hasta convertirse en un barrizal donde uno se hunde fácilmente hasta la rodilla y es devorado por insectos enormes al caer el sol. Como nota positiva, cuentan los lugareños que las dificultades logísticas llevan a la reducción de las hostilidades en una zona acostumbrada a ellas.
Estamos en territorio de gentes nuer, etnia clave del rompecabezas que es Sudán del Sur, alineada fundamentalmente con la oposición que lidera Riek Machar. La presencia en mi mochila de un par de periódicos de la capital, Yuba, bajo control del Gobierno de Salva Kiir, hace sonar las alarmas. Se podría sospechar que tengo la intención de repartir los diarios y propagar ideas entre los 32.000 habitantes de Ulang, un lugar remoto a orillas del río Sobat que encarna algunos de los terribles parámetros del conflicto civil africano más brutal de la última década.
Estamos en medio de un frágil proceso de paz por el que pocos se atreven a poner la mano en el fuego. ¡Son tantas las veces que las promesas políticas han quedado en papel mojado! Según un informe financiado por del Departamento de Estado de EEUU, hasta 400.000 personas han perdido la vida desde que estallara la violencia en Sudán del Sur. Solo dos años antes, en 2011, los sursudaneses celebraban con júbilo la abultada victoria en un referendo de independencia. Se culminaban décadas de lucha armada contra el norte árabe y musulmán, y de olvido y discriminación por parte de Jartum hacia el sur, africano y mayoritariamente cristiano o animista. La guerra, ahora entre ellos mismos, ha dejado familias rotas, aldeas y pueblos arrasados y hambre. Ha causado el hundimiento económico por la paralización de la extracción y exportación de petróleo, que abunda en la frontera con Sudán.
También ha golpeado el sistema sanitario: un gran número de centros de salud fueron atacados, saqueados o quemados por los bandos beligerantes. Los que permanecen abiertos a menudo carecen de medicamentos. La mayor parte de la atención médica es proporcionada por organismos internacionales y muchos sanitarios que abandonaron el país para salvar sus vidas aún no han regresado. De acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), todavía hay un tercio de la población fuera de sus hogares: dos millones están refugiados en países vecinos como Uganda, Sudán, Etiopía y Kenia, y casi otros dos millones están desplazados dentro del territorio.
Menos de la mitad de la población vive cerca de un centro de salud funcional y, si tiene uno cerca, es probable que su personal solo proporcione un tratamiento básico y no haya servicios de hospitalización o cirugía. Es muy probable que no haya diagnóstico ni tratamiento de enfermedades infecciosas crónicas comunes como son el VIH o la tuberculosis, por lo que estas pueden pasar desapercibidas durante meses o años, hasta que el daño sufrido por el organismo es muy alto. Por eso muchos sursudaneses se ven obligados a caminar largas distancias cuando necesitan atención médica vital. Este era el caso hasta hace poco para los habitantes de Ulang y su periferia. El hospital más cercano estaba en Etiopía, un viaje que podía llevar varios días en la estación lluviosa y algo más corto en la seca.
¿Cómo caminar decenas de kilómetros si la tuberculosis anida en tus pulmones? ¿Cómo hacerlo si eres una mujer embarazada con complicaciones en el parto que necesita urgentemente una cesárea? En estas situaciones, en un país con escasas infraestructuras y carreteras pavimentadas, la única forma de llegar a tiempo es con un bote motor o una avioneta.
¿Y quién puede hacerlo?
“Me conmueve que la gente viva tan lejos de servicios médicos esenciales”, me explica Rita, una comadrona portuguesa que trabaja en la localidad con Médicos sin Fronteras. Lo que comenzó como un proyecto de emergencia se ha convertido en un hospital estable que atiende a la población situada a dos horas en bote desde Ulang en cualquier sentido del río Sobat: puede que unas 200.000 personas. “Hay mujeres que han dado a luz de camino al hospital porque tardaban varias horas en llegar desde su aldea. Y aun así, tras el parto, siguen caminando hasta aquí. Hace poco una mujer embarazada caminó cinco horas para recoger comida. No tenía otra manera de alimentar a sus hijos”.
Un hospital en un lugar así es un rayo de esperanza. A Yakong las cosas le han ido bien. No se sentía lista para dar a luz, pero tenía dolores abdominales, mareos y había roto aguas. Se desplazó a Ulang y finalmente tuvo un parto rápido y sin problemas. Ha tenido gemelos, algo inesperado porque nunca le habían hecho una ecografía, y acaba de ponerles nombre: Both y Duoth, “Primero” y “Segundo” en lengua nuer. El gemelo más grande ha tenido diarrea, vómitos y fiebre aunque ya se encuentra mejor. Es la primera vez que Yakong da a luz en un hospital. Sus otros cinco hijos —el mayor es ya un adolescente de 15 primaveras— nacieron en casa.
Se encuentra acompañada por su madre en la pequeña sala de maternidad. Ambas mujeres sonríen ante la efervescencia de la vida. Yakong también tuerce el gesto. “Soy de Wachjak, una aldea ribereña a dos horas a pie. No hay muchos trabajos. Cultivamos frutas y maíz, aunque la principal fuente de alimento es la pesca. La gente pasa hambre. Criar a mis hijos ha sido un desafío”. La guerra le ha tocado de cerca: “Algunos familiares, incluidos dos hermanos, murieron en el conflicto. Y mi tío perdió a tres hijos. Es muy triste. Creo que la paz mejorará las cosas. Mis hijos podrán ir a la escuela y ayudarme cuando completen sus estudios”, afirma con esperanza.
En el mismo hospital conozco a Taimara, pseudónimo de una mujer joven de una población casi en la frontera con Etiopía desde la que se tarda dos días en llegar a Ulang a pie. Su pequeña Nyamoch, de ocho años, fue ingresada hace dos meses. Llegó con un cuadro de desnutrición severa y dio positivo por VIH. Tras dos semanas de tratamiento no mejoraba, así que los médicos iniciaron, por protocolo, un tratamiento adicional contra la tuberculosis. Dieron con la tecla. “Temía que no sobreviviera, pero ahora está viva”, dice Taimara. A ella le han diagnosticado la misma coinfección. Nyamoch se recupera. Sonríe y juega con el globo que una enfermera le ha preparado con un guante de látex. Parece que saldrá adelante, que tendrá un futuro. Le dan el alta y regresa a casa. Sin embargo, meses después, me informan de su fallecimiento: “Era muy vulnerable y las condiciones muy adversas”.
¿Habría sobrevivido Nyamoch de vivir en otro lugar?
Guerra, falta de medios, desafíos logísticos… A todo esto se une otro desafío importante: algunas comunidades pastoralistas de Sudán del Sur, como en otros puntos de África, prosperan con los botines obtenidos en periódicos ataques contra otras comunidades. La desertización del continente por el cambio climático está actuando como un agravante más. Y estos saqueos de ganado, generalmente vacuno, dan pie a una espiral de rencillas y violencia recíproca que cuesta detener.
También en Ulang.
Un día acompaño a un equipo médico a lo largo del Sobat. Van a hacer una clínica móvil a una hora de distancia. Cada cierto tiempo, vemos a niños bañándose y a hombres pescar en las aguas del río, poco profundas debido a lo avanzado de la estación seca. Por el contrario, cuando llueve, el nivel sube muchísimo, tanto que a finales de 2019 graves inundaciones lo desbordan anegando decenas de aldeas. Un millón de personas se ven afectadas en todo el país. Pero en esos días de abril hay que tener cuidado de no encallar. El bote motor va reduciendo la velocidad cada poco durante un trayecto en el que nos cruzamos con marabúes, garzas, pelícanos, cigüeñas y muchas otras aves. También dicen que hay cocodrilos e hipopótamos, pero no los vemos.
Llegamos a la aldea de Ying. Allí han buscado refugio desde hace tres semanas cientos de personas tras un brote de violencia intercomunitaria en Doma, otro pueblo. Algunos se han cobijado en una escuela, otros bajo árboles. Nyayual es una de esas personas. Lamenta no tener apenas comida ni leche para alimentar a sus nueve hijos y dormir sobre el suelo sin colchoneta ni mosquitera, en una zona donde la malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos como el kala azar (leishmaniasis visceral) son una certera amenaza. “Los hombres van al río y, si consiguen pescar, los niños tendrán algo que comer. Los pequeños sufren vómitos y diarrea porque están comiendo mal”.
La violencia en Doma causó estragos. Los atacantes llegaron hacia las cuatro de la madrugada. Cruzaron el pueblo y comenzaron a disparar contra hombres, mujeres y niños. A muchos los pilló durmiendo. Escaparon con lo puesto, abandonando la mayor parte del ganado. “Huimos en diferentes direcciones. Nosotros caminamos cuatro horas hasta que llegamos a Ying al amanecer. Otros se escondieron en el bosque —rememora Nyayual—. Estos ataques ocurren a menudo. Antes solo se llevaban nuestras vacas, ahora también nos matan. Gracias a Dios estamos a salvo”.
A comienzos de 2020, los principales bandos del conflicto —bajo mando de sus líderes Kiir y Machar— se avienen tras meses de desencuentros, durante los que incluso reciben un beso en sus pies del Papa Francisco en el Vaticano alentándoles a la concordia. Forman un gobierno de unidad nacional, plantean la reunificación del ejército, la reordenación territorial y otras medidas de gran calado. Pero, mientras esa paz avanza con lentitud, el país se desangra por la violencia intercomunitaria, la más alta en dos años, según la ONU. Un ciclo vicioso que causa cientos de muertos, especialmente en el estado central de Jonglei, y tiene una raíz muy importante en los saqueos de ganado.
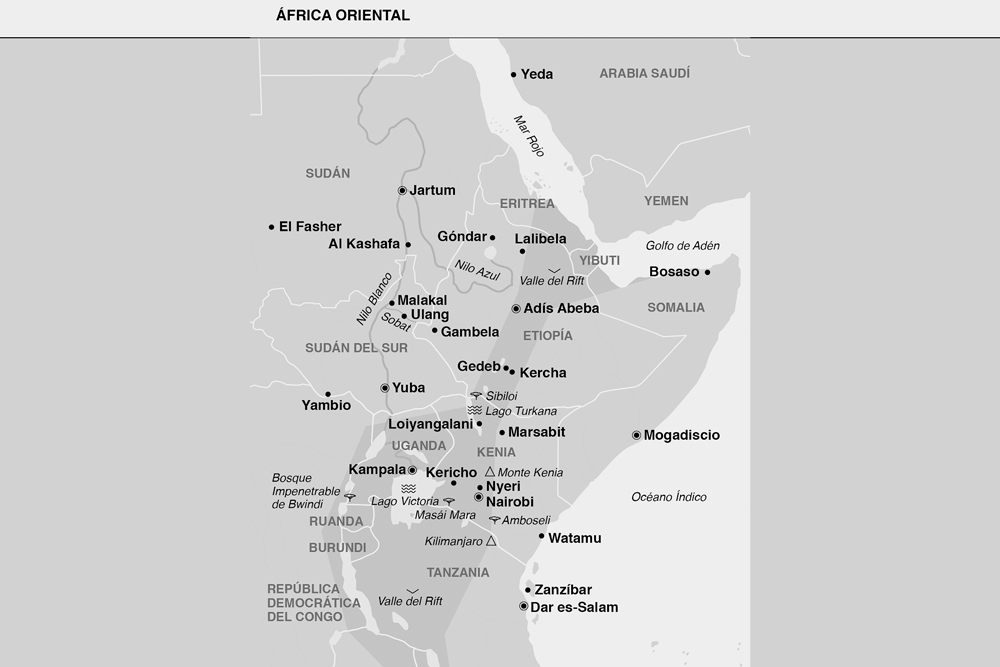
La gran ciudad
“Hay dos tipos de seres humanos en cada país: los dirigentes y los dirigidos, los que prosperan y los que esperan las migajas, los que dan y los que esperan recibir”.
—Ngũgĩ wa Thiong’o: El diablo en la cruz (1980)
Nairobi (Kenia), enero-septiembre de 2020.
Luce el sol y hacia las once me animo a correr. Hago el mismo recorrido que el día anterior. A principios de junio Nairobi lleva tres meses cerrado por orden gubernamental para evitar la propagación de casos de coronavirus desde el principal foco al resto del país.
Por ver algo distinto a nuestras cuatro paredes, mi pareja y yo hemos venido unos días a Karen, un barrio acomodado en el suroeste de la capital junto al bosque de Ngong y un hipódromo donde en la antigua normalidad cada tres semanas corren apuestas desde un dólar. El barrio recibe el nombre de la legendaria protagonista de Memorias de África, la escritora danesa Karen Blixen, y alberga una casa-museo en su honor. Extensas fincas, caminos de tierra, caballos, coches altos, casas grandes, jardineros, guardias, niñeras y otros empleados varios… Esta es la estampa del último gran reducto del keniano blanco, aunque hoy esté poblado también por muchos africanos negros adinerados.
Al cabo de unos kilómetros, me detengo junto a un enjambre de comercios. En la entrada están otro día más Mary y otras cinco mujeres, buscasuertes de la ciudad Kisumu, que besa al Lago Victoria en el oeste keniano. Mary y Dorcas, las más empáticas y atrevidas, se alegran de ver al muzungu que chapurrea suajili.
—¿Seguís sin trabajo?
—Aquí seguimos desde ayer. No hay nada.
—¿Cuántas horas lleváis hoy?
—Desde las siete de la mañana… Danos algo de trabajo. Podemos hacer de todo: cocinar, lavar…
—¿Jugar al fútbol también?
—[Ríen]. También podemos jugar al fútbol contigo, claro.
Me toman por inglés y las corrijo. En Kenia, me han adjudicado las nacionalidades más variopintas. Con frecuencia soy asociado a Pakistán o la India, lo cual me suscita melancolía.
—Estamos bien en Nairobi. Hay de todo, se puede encontrar trabajo. Hay muzungus, que tenéis más dinero que los africanos.
—No todos los muzungus somos ricos…
—Anda, vuelve mañana y trae a tu novia.
Entro en Family Rasan store, una tienda regentada por un hindú donde suena música india y huele a incienso. El retrato de Uhuru Kenyatta está flanqueado de pósters religiosos y un mini panteón hindú que incluye al dios elefante Ganesh, puede que el más vinculado con esa África que hoy lo acoge. Siempre me ha fascinado el arraigo a sus tradiciones de la comunidad keniana de origen indio, muchos de cuyos integrantes ya llevan cinco generaciones en tierras africanas. A menudo siguen casándose exclusivamente entre ellos y hablando en su día a día las lenguas vernáculas del subcontinente, no solo el hindi. Los pioneros llegaron a finales del siglo XIX, durante el dominio británico, para ayudar en la construcción del ferrocarril entre Kenia y Uganda. Hoy son unos 50.000, según el censo de 2019, una pequeña fracción de los 47,5 millones de kenianos, pero controlan importantes nichos económicos como secciones del comercio, la hostelería y el turismo.
Hago unas compras y regreso a la cabaña en la que estamos durmiendo. Al llegar, veo que tengo un mensaje en el móvil: “Mi novia dio a luz a un niño y le he puesto tu nombre. Eres un gran amigo que nunca olvidaré en mi vida”. Es de Eric, un antiguo guardia de seguridad de la urbanización en la que vivo. Me quedo de piedra. ¿Le ha puesto realmente mi nombre a su hijo? Igor no parece ser una opción muy habitual. ¿O es una estrategia para ablandar mi corazón de tocayo? Me intriga. Hacía meses que no sabía de él. A la vuelta de Navidades, notamos su ausencia y la de su compañero de turno de noche, Moses. El bajo y el alto. De Elgon y Kisumu. Teníamos buen rollo, bromeábamos. Con Eric —pelado, bonachón— charlaba bastante sobre fútbol. Un día utilizamos esa aplicación rusa que envejece caras y nos desternillamos de risa al ver nuestros desdichados futuros.
Los vecinos nos contaron que el 24 de diciembre, pasada la medianoche, una persona armada entró en la urbanización. El ladrón subió a la terraza del primer piso del bloque contiguo al nuestro tras sortear la verja electrificada por la zona de la piscina. Una niña pequeña sorprendió al caco. Entretanto, de acuerdo con las versiones de los propios guardias, Eric se había dormido en la cabina de videocámaras y Moses, que hacía la ronda, reaccionó con tardanza. El resultado fue pésimo. Aunque el ladrón marchó sin botín, la compañía de seguridad les abrió expediente y congeló el pago de sus salarios. Durante semanas recibieron largas, hasta que en febrero fueron despedidos. Estaban desesperados, dubitativos.
Como para tantos otros kenianos de zonas rurales, su puerta de entrada a la capital había sido trabajar como askari, un oficio cuya demanda se disparó tras el ataque terrorista contra el centro comercial Westgate de 2013 con el boom de las compañías de seguridad privada. Eric y Moses ganaban muy poco, 15.000 chelines mensuales (unos 116 euros), a cambio de jornadas de 12 horas durante seis días a la semana. Eso sin contar el traslado al lugar de trabajo. Aunque fuera poco, ese dinero era una fuente de sueños de cambio en un país que en 2019 tuvo una renta per cápita anual de 1.816 dólares, según el Banco Mundial —aun así, cuatro veces más que hace 20 años; y Kenia, que integra el grupo de países de renta media-baja, está a la cabeza de África Oriental.
Antes de la resolución de su caso, intenté influir y llamé al responsable de la empresa pero mi intervención solo sirvió para que recibieran una bronca por rajar de la situación al muzungu. Nos vimos en aquellos días confusos de febrero y luego nos perdimos la pista. Hasta septiembre no volví a quedar con Eric. Una tarde me desplacé a su barrio, Kawangware, un arrabal de los muchos que salpican la ciudad, entre los que figura el célebre Kibera, considerado el slum más grande de África.
Kawangware está a media hora a pie hacia el norte desde mi casa del barrio residencial de Lavington. Tan cerca, pero tan lejos. Dos mundos paralelos.
Mientras él se las ve y desea ahora para pagar 2.000 chelines mensuales (20 dólares) por un pequeño cuarto oscuro sin lavabo, en el que a duras penas caben los utensilios de cocina y objetos personales; nosotros vivimos en un espacioso ático de techos altos, terraza y varios baños que cuesta decenas de veces más, un precio inflado por una burbuja inmobiliaria en horas bajas en una ciudad de grúas y grandes pisos vacíos con servant quarters (habitaciones para sirvientes) donde se construye más de lo necesario y cada vez más alto.
Las extremas desigualdades sociales de esta jungla urbana, aún muy verde pero con cada vez más hormigón y hojalata —Nairobi tiene 4,7 millones de habitantes, 13 veces más que al independizarse Kenia—, secuestran mis pensamientos con frecuencia. No puedo evitar sentir culpa por mis privilegios. Al menos, la división la marca el bolsillo y no se añaden factores raciales. Para llegar a casa de Eric damos vueltas como un pulpo en un garaje con el Uber, el servicio de taxis que junto otras firmas domina el transporte urbano de la clase media. El conductor se desespera.
—No sé cómo la gente puede vivir así. No se distingue la zona residencial de la comercial. Está todo el mundo junto, seguro que hay mucho corona.
Finalmente Eric nos divisa en ese enredo de comercios ambulantes adosados a aceras que ya no existen para el transeúnte, albañales que despiden intensos efluvios y carreteras plagadas de baches y polvo. Apenas hay edificios altos. Las casas son bajas, con paredes y techos de hojalata. Una vez abandonamos la calle principal, sobre la tierra roja del callejón juegan niños descalzos. Nadie lleva mascarilla allí en Kawangware, donde nadie es de Nairobi realmente. De fondo se escucha “muzungu, muzungu” y se intuyen comentarios sobre el visitante de excepción. “Todos me preguntan si me vas a dar dinero,” dice Eric. Al adentrarnos por un pasillo de la colonia emerge gente de todos lados: una mujer lava ropa, un niño se baña en una palangana, una joven tiende.
Eric, de una aldea cercana al Monte Elgon, tiene 27 años y es el mayor de ocho hermanos.
—¿Por qué viniste a Nairobi?
—Hace diez años mi padre descubrió que no era hijo de sus padres adoptivos a la hora de repartir una herencia. Cuando era pequeño su padre había marchado a Uganda y lo abandonó. Fue acogido por otra familia. Todo esto le afectó mucho. Se deprimió y en 2015 se marchó sin decir nada. Nos dejó solos con nuestra madre. Fue entonces cuando pensé que debía buscarme la vida de otra manera y que a lo mejor Nairobi era una posibilidad. Cuando vine hace tres años, contacté con gente de mi zona. Me ayudaron a comenzar. En la aldea no hay futuro. Puedo regresar cuando haya reunido suficiente dinero para construirme algo.
Ahora intenta conseguir trabajos casuales como fundi, palabra en suajili que define todo tipo de chapuzas, en su caso ejercer de pintor o paleta por unos 400 chelines diarios (cuatro dólares). “Tengo tres números de contactos a los que suelo llamar para que me avisen de si hay faena, pero la cosa está mal”.
Me confiesa que su hijo, que ya tiene varios meses, no se llama exactamente Igor, sino Elvis Kiyegon Chepsigor, con esas kas y ches propias de los kalenjin, etnia de ilustres maratonianos como Eliud Kipchoge, que ostenta el récord mundial. Y también del que ha sido el presidente más longevo hasta la fecha con sus 24 años de dominio férreo, Daniel arap Moi, fallecido en 2019.
—Yo le llamo mucho Igor —dice riendo.
Me vale. Hablamos de los demonios de la política —la prensa acaba de desvelar un caso de corrupción según el cual 400 millones de dólares destinados a la lucha contra la covid-19 han desaparecido— y visitamos el campo de fútbol, donde el color de mi piel me atribuye la posible condición de cazatalentos. De vuelta a casa alguien me grita “corona” y ciertos detalles evidencian que las cosas se han puesto feas durante la pandemia.
—Ese autobús que carga muebles partirá mañana a primera hora. Con el toque de queda no se puede viajar de noche. Es gente que se lleva sus cosas porque no ha encontrado nada en Nairobi.
En octubre volvemos a vernos. Sigue sin un trabajo estable, pero va a seguir intentándolo un tiempo más: “No tengo otra opción”. Su idea es reunir dinero y quizá dedicarlo a plantar maíz. Estos días están con él su novia Cristabel y el risueño Chepsigor, que no para de chupar y tirar unos juguetes de plástico. Apenas son las doce. Cristabel saca dos platos enormes con arroz y patatas cocidas con un poco de salsa de tomate. Ella es de familia algo más asentada —sus padres son funcionarios— y ha estudiado Criminología en la universidad, pero no encuentra nada acorde a su formación. Los buenos puestos, dicen las malas lenguas, cuestan su peaje.



