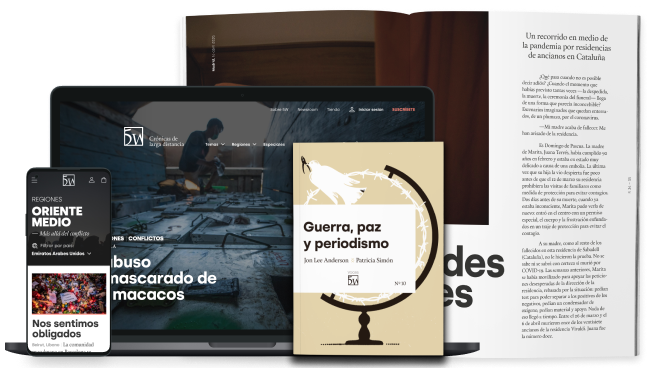La camiseta le tapaba la cara y una pistola le apuntaba en la sien. “Ya te llevó la chingada, sabemos lo que hiciste”, gritaba un joven militar. Justo al lado, otros dos cadetes reventaban a patadas a Raúl. “No vas a volver a ver a tu familia, ya tenemos una fosa cavada para ti”.
Dos horas antes, Raúl Ortiz se encontraba en su oficina de la cooperativa de café que coordina en Atoyac, una pequeña ciudad en la Costa Grande de Guerrero, en el oeste de México. Era otra mañana calurosa, sin apenas movimiento en la calle, hasta que el silencio se rompió por el estruendo de una puerta rota. Más de 50 hombres encapuchados y con armamento de alto calibre entraron en las oficinas de la cooperativa, golpearon a todos los hombres y los metieron en coches del ejército mexicano. Se los llevaron.
Todos fueron torturados hasta entrada la madrugada. El batallón sospechaba que alguno de los empleados había estado involucrado en una actividad delictiva. Después de varias horas de golpes, amenazas y descargas eléctricas, dos jóvenes que trabajan temporalmente en el servicio de mantenimiento reconocieron haber participado en el secuestro de una niña un año antes de entrar en la empresa. Pese a la confesión, el ejército dejó libres y sin cargos a todos ellos. Dos días después, los chicos que habían confesado aparecieron con un disparo en la cabeza dentro de su casa, en una de las zonas más pobres de Atoyac, La 18 de Mayo.
“A pocos nos sorprenden ya este tipo de ejecuciones extrajudiciales”, reconoce Bernardo Flores, un campesino de unos cincuenta años con brazos fornidos. La ley del silencio reina en un país gobernado por el narcotráfico y en barrios como este todos conocen los vínculos de las fuerzas de seguridad mexicanas con el crimen organizado. En los últimos meses más de 40 personas han sido asesinadas sin testigos ni culpables solo en este lugar. Bernardo prefiere no hablar mucho sobre el tema. “Aquí cualquier palabra te puede llevar a la tumba”, dice.

La familia Flores ha vivido en esta zona durante generaciones. Saben que Guerrero lleva años siendo un estado violento. Un lugar de pobreza, desempleo y armas. “Los jóvenes apenas tienen oportunidades, pero en cambio cualquiera les consigue una pistola”, se lamenta. Bernardo recuerda la época en la que robos y secuestros iban en aumento. Paradójicamente, fueron las familias del narco las que decidieron poner un alto en esta zona a estas actividades delictivas, al darse cuenta de que el verdadero negocio está en la droga. En otras zonas del país, los ciudadanos respaldan más a los capos que a las autoridades. En Guerrero, no: el descontento de la sociedad civil se ha multiplicado y es general. Para intentar ganarse a la gente, los cárteles decidieron acabar con la delincuencia común y para ello usaron a sus propios sicarios. Muchos con placas de la policía o uniforme del ejército mexicano.
“No sabemos en quién puedes confiar. No puedes denunciar a nadie, porque los que deberían protegerte son los que más miedo nos dan”, dice Bernardo.
Por eso, cuando la noche del 26 de septiembre de 2014 la policía municipal de Iguala atacó indiscriminadamente a un grupo de jóvenes, nadie en la ciudad se atrevió a denunciar.
Desaparición de los 43
Medio mundo giró horrorizado hacia Guerrero al conocer la noticia: 43 estudiantes habían sido secuestrados y otros tres habían aparecido asesinados. A uno de ellos le habían arrancado la piel y vaciado los ojos. Según la versión gubernamental, la orden salió del mismo alcalde de la zona. Fueron los policías locales los que llevaron a cabo el ataque y entregaron después a los jóvenes a un grupo del crimen organizado. Uno de esos jóvenes es (o era: no lo sabemos porque técnicamente los 43 siguen desaparecidos y no muertos) el hijo mayor de Bernardo Flores.
Una ola de periodistas llegó a la zona pocos días después. Los diarios explicaron abiertamente la nueva relación entre la política y el narcotráfico en el país: los cárteles ya no presionan a las autoridades locales, sino que deciden directamente quién manejará el poder. Las televisiones mostraron cientos de fosas comunes, con cadáveres sin identificar. Los informativos se preguntaban cómo México había llegado hasta aquí.

Por un momento, Bernardo y muchos habitantes de Guerrero creyeron que su situación iba a cambiar. Manifestaciones por todo el país, declaraciones gubernamentales, presión internacional… Pero la ola mediática se redujo y los apoyos también. “Nos prometieron que harían todo lo posible por encontrarlos, pero lo único que nos dieron fue una versión absurda de lo ocurrido. Nadie cree a este Gobierno”, sostiene Bernardo.
Cuando el exprocurador general de la República Murillo Karam salió en diciembre a relatar la versión gubernamental de lo ocurrido, multitud de forenses y peritos se llevaron las manos a la cabeza ante las débiles pruebas presentadas. “Se burlaron de nosotros —asegura Bernardo—, las autoridades dicen que quemaron a los 43 chicos en un basurero, metieron los restos en bolsas de plástico y las arrojaron a un río”. A principios de septiembre de este mismo año, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmoronó una vez más la tesis gubernamental. “Les da igual que especialistas de todo el mundo les contradigan. Creen que pueden mentirnos porque somos pobres. Pero tenemos dignidad y, ahora, también educación”.
Escuelas con paredes caídas
Conocimos a Bernardo en Ayotzinapa, la escuela donde su hijo, también Bernardo, estudiaba para ser maestro rural. “Son escuelas para pobres. Nosotros somos campesinos, gente sin recursos. Esta es la única manera de que nuestros hijos salgan adelante”, explica. Las Normales Rurales son exactamente eso, escuelas para pobres. De hecho, uno de los requisitos para inscribirse en ellas es pertenecer a familias de escasos recursos. Pero también son escuelas pobres, abandonadas. Con pupitres viejos, paredes caídas y dormitorios en mal estado. Los primeros meses los estudiantes duermen en el suelo, apiñados en pequeñas habitaciones. “Muchos chicos no aguantarían vivir así —reconoce Bernardo—, pero tampoco aguantarían ir a dar clases a comunidades aisladas, sin agua ni luz, que son los lugares donde ellos terminarán dando clase”.
Él lo sabe bien. Los Flores provienen de una comunidad pobre llamada San Juan de las Flores, en el inicio de la sierra de Guerrero. De pequeño, su hijo tuvo que estudiar en una escuela sin paredes, donde las clases están separadas por una lona de plástico. Las autoridades les han prometido desde hace años la construcción de un bachillerato, pero las promesas aquí se responden con desconfianza. De la misma manera se acoge a los recién llegados, más aún si son periodistas.

Casas antiguas, calles de arena, paredes desgastadas. Estas comunidades parecen haberse estancado en la década de los setenta. Otro periodo convulso para esta zona. Las mismas razones, la misma violencia, los mismos muertos. La pobreza de antaño llevó a muchos campesinos a rebelarse contra el Estado mexicano.
En esta misma zona se conformó una guerrilla liderada por un profesor graduado precisamente en la Normal de Ayotzinapa. Su nombre era Lucio Cabañas. Su objetivo: mejorar la vida de los campesinos guerrenses. La respuesta del ejército mexicano fue letal: más de 600 desaparecidos, según la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Cadáveres arrojados al mar, enterrados en fosas comunes y familias deshechas en la más absoluta impunidad. Esos recuerdos del pasado siguen vivos en Bernardo.
“Aquí todos tenemos conocidos y cercanos que desaparecieron en esa época. Lo triste es que esto sigue ocurriendo. En esta comunidad tenemos el caso de María. Hace años le mataron al papá, y ahora su hijo también está desaparecido”.
María Ortiz es la madre de Cutberto, otro de los estudiantes de Ayotzinapa secuestrados. Los más pequeños de la casa compaginan sus estudios con el trabajo en el campo. La milpa, donde se cosecha el maíz y el frijol, apenas da para el autoconsumo. Las comidas se repiten ante la falta de alternativas. Por eso, los jóvenes trabajan como peones en las tierras de los pocos terratenientes del lugar. Es un trabajo duro y está mal pagado. A cambio de doce horas bajo el sol apenas reciben 150 pesos, unos ocho euros al cambio.
También hay otras oportunidades. Algo más oscuras.
La pequeña carretera que pasa por delante de San Juan sube a la Sierra Madre de Guerrero. Los controles de la policía quedan atrás y desde hace años la zona se ha convertido en territorio de los cárteles. Plantaciones de opio y varios laboratorios de metanfetaminas generan el negocio. Por recolectar la goma durante cuatro horas, los jóvenes cobran más del triple que en cualquier milpa.
“Aquí los chicos temen más a las extorsiones o lo que les puedan hacer los militares cuando les atrapan recogiendo la plantación que a los enfrentamientos entre bandas criminales”, cuenta Nataniel, el hijo menor de Bernardo. Algunos ven esta actividad como una inversión en su futuro, una forma de ahorrar lo suficiente para poder estudiar. Pero la mayoría cae en el juego del dinero fácil. Recoger opio es solo una escala en el viaje. En la siguiente parada hay armas y al final del trayecto, en ocasiones, la muerte.
“Varios de nuestros estudiantes quieren ser sicarios, porque son los que tienen más billete”, cuenta con tristeza Irene Vázquez, profesora en San Juan. “Nosotros les preguntamos cómo les va a garantizar la vida eso, y ellos nos responden que con un año que vivan felices, están satisfechos”. Según estadísticas recogidas por organizaciones no gubernamentales, los jóvenes que entran en bandas criminales no suelen superar con vida los 25 años.
Las paradojas del narcotráfico
En algunas zonas del país los grandes capos tienen el aprecio de buena parte de la comunidad. Los cárteles han ocupado allí el papel que el Estado abandonó. Muchos vecinos disculpan la barbarie que conlleva su actividad —en forma de descabezados o descuartizados— por sus “obras sociales”. Algunos grupos han asfaltado pueblos, construido iglesias, arreglado hospitales. El cártel de Sinaloa del norte del país llegó a dar becas a jóvenes para que luego se incorporaran a su grupo en labores menos sangrientas pero de ética más que cuestionable: lavado de dinero, funciones políticas, movimiento de capitales…
Guerrero parece lejos de esta realidad. Allí, los grupos delictivos no tienen tanta fuerza como la que tienen los Zetas o los Templarios en otras zonas. No hay líderes tan conocidos como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada. Los jóvenes de la comunidad que se acercan al crimen organizado lo hacen por dinero. No hay épica ni romanticismo en Guerrero, solo negocio. El negocio de la droga.
Según un estudio del Congreso mexicano, las actividades del crimen organizado representan ya el 10% del PIB del país. Para el economista Roberto González Amador, el crimen alcanza todos los rincones.”El sistema financiero mexicano está totalmente infiltrado por el narco. Igual que los bienes raíces, la compra de autos de lujo y cada vez un mayor número de empresas de mediana escala”, asegura. También cuando las cifras quitan el aliento. “El dinero sucio también se blanquea en el sistema bursátil. HSBC reconoció que movilizó cerca de 9.000 millones de dólares de dinero del narcotráfico. En México le pusieron una multa irrisoria y no hay un solo preso”.
A Bernardo Flores no le hace falta recurrir a cifras:
“El dinero del narcotráfico se mueve delante de nosotros. Somos comunidades pobres, pero hay carros de lujos, relojes caros, ropa de moda… Aquí no ve el que no quiere ver”.
El negocio de los cárteles se mueve sin ataduras en esta zona. Producir droga ha dejado de ser un problema: ahora la única dificultad es cómo hacerla llegar a Estados Unidos.
Quién mueve la droga
La confianza rompe barreras. Pero en zonas como esta, hace falta tiempo, mucho tiempo. Después de meses viajando a diversas comunidades en Guerrero, lo más sorprendente fue descubrir cómo las historias trágicas, las muertes o los desaparecidos y el dolor son parte del día a día de sus ciudadanos. Hartos de lo que sucede, pero congelados por el miedo.
En diversas ciudades, vecinos, periodistas locales e incluso policías de la zona nos aseguraron lo mismo: el ejército mexicano controla el movimiento de droga en varios puntos de la sierra de Guerrero. Ninguno de ellos quiso identificarse al explicarlo por motivos de seguridad.
Algunas de estas fuentes aseguran que son parte de los cárteles. Otras, que cobran por mirar hacia otro lado. Describen un trabajo coordinado, de instituciones diferentes, donde todos salen beneficiados. ¿Qué dicen las autoridades sobre esto? Los diversos intentos de este periodista por obtener una reacción oficial (por parte de militares, autoridades locales o nacionales) fueron infructuosos.

La sierra de Guerrero es un laberinto de senderos. Pequeños pueblos comunicados por carreteras de dos carriles o caminos de arena. Confundirse a la hora de tomar una u otra ruta puede tener consecuencias fatales, especialmente durante la noche. Pero resultaría iluso pensar que en pequeños coches o camionetas se pueden mover toneladas de droga. Para eso hacen falta vehículos más grandes, de esos que no se pueden esconder ni disimular.
“Un día llegó un hombre trajeado a la oficina. Con buenos modales me pidió tener una charla de negocios. Me dijo que estaba interesado en usar un pequeño espacio de todos los camiones en los que enviábamos café a Estados Unidos. Me pidió que no le hiciera preguntas y que las ganancias que nos reportaría duplicarían lo que conseguimos habitualmente”. Son palabras de Gabriel Villa, encargado de una de las cooperativas de café más grandes en la zona. “Con mucho miedo le dije que no podíamos, porque son muchas las familias campesinas que dependen de esto y si algo sale mal, yo sería el responsable. Aceptó mi respuesta, me estrechó la mano y nunca más volví a verle”, recuerda. Gabriel tuvo suerte. Estas peticiones pueden acaban en forma de extorsión, chantaje o asesinato en el caso de negarse a aceptar una orden del narco. Pero muestra una de las fórmulas más usuales de mover esta droga: en camiones normales.
¿Y cuáles son los camiones más utilizados en esta zona? Los de pasajeros.
La tragedia de Ayotzinapa
Era una tarde nublada y el cielo amenazaba lluvia. Varios alumnos de tercer año tutelaban a los novatos que habían llegado hacía unas semanas a Ayotzinapa. Los recursos que el Estado otorga a las escuelas rurales no han dejado de descender y desde hace décadas son los propios jóvenes quienes se encargan de conseguir fondos para mantener el centro. Presionar a las autoridades por medio de manifestaciones o bloqueos se ha convertido en una fórmula para transformar las promesas de los políticos en realidades. “Por desgracia el Gobierno de este país no actúa si no te enfrentas a él. Suelen decir que los alumnos de esta escuela son revoltosos o revolucionarios, pero lo único que piden es lo que les corresponde por ley, una educación digna y gratuita”, sostiene Bernardo.
Bajo el grito de “Tierra y Libertad” triunfó la Revolución Mexicana liderada por Emiliano Zapata hace ya más de un siglo. Las escuelas rurales son hijas de esa lucha. En los últimos años, los alumnos de Ayotzinapa han protagonizado duros enfrentamientos con la policía al reivindicar mejoras para la escuela. Pero nunca pensaron en la pesadilla que les tocaría vivir el 26 de septiembre.
Ciento veinte estudiantes salieron ese día para botear (recolectar dinero de los coches que pasan por la carretera). Después se dirigieron hacia puntos estratégicos donde pensaban secuestrar algunos camiones. Se trata de una práctica habitual —aunque obviamente ilegal y criticada— que consiste en robar autobuses de pasajeros para usarlos durante meses en las prácticas de campo de la Universidad, lo cual incluye dar clases y hacer otras actividades en comunidades rurales. Pero ese día ocurrieron demasiadas hechos desconcertantes.
Investigaciones periodísticas demostraron que los estudiantes salieron en dos autobuses y desde el inicio de su actividad fueron seguidos por la policía federal. Al principio, los estudiantes intentaron dirigirse hacia las ciudades más cercanas para realizar sus actividades, pero se encontraron con diversos controles policiales y decidieron dirigirse a un nuevo destino: Iguala. Esa ciudad tiene una central de autobuses, por lo que sería más sencillo conseguir vehículos. Fue un error que a algunos les costaría la vida. Desde hace años, la localidad es una zona estratégica para el narcotráfico porque allí desembocan varias carreteras desde una sierra repleta de droga. El crimen organizado se ha extendido por las entrañas de Iguala. El alcalde, el jefe de la policía municipal e importantes cargos políticos pertenecían al cártel de Guerreros Unidos, según la versión gubernamental. Esta ciudad es la base también del Batallón 27 de Infantería, una oscura institución del ejército que desde la desaparición de los estudiantes no ha dejado de despertar sospechas entre los vecinos.
Después de un pequeño enfrentamiento a puñetazos con algunos empleados de la estación de autobuses, los estudiantes se hicieron con otras tres unidades, además de las dos en las que llegaron. Se repartieron entre los cinco vehículos y emprendieron la huida. Pero ya les estaban esperando. En el camino, los jóvenes fueron atacados por la policía municipal, pero según diversos testigos consultados para este reportaje y un informe, en la zona del ataque también había policías federales y militares. Algunos estudiantes corrieron y otros se escondieron en las casas cercanas. Las fuerzas de seguridad atraparon a 43 jóvenes y los subieron a sus patrullas. Nunca más se supo de ellos.

Aquella tarde, con los 43 estudiantes de Ayotzinapa también se esfumó la verdad. En los días siguientes, se desencadenó una ola de ocultaciones y confusión. Cuando, ante la repercusión internacional, el Gobierno Federal se ocupó del caso, explicó que solo había cuatro autobuses. Fue la primera incongruencia que pronunció. Y probablemente un aspecto clave para comprender qué sucedió con los 43 de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga el caso en nombre de la CIDH pidió a la empresa transportista revisar el quinto autobús que nunca inspeccionaron las autoridades mexicanas. Pero la compañía presentó un vehículo distinto.
Por primera vez, en ese informe se habló abiertamente de una situación conocida en todo Guerrero: “Existe una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos que se mueve por medio de autobuses comerciales. Los jóvenes podrían haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas”.
Dicho de otra forma, los estudiantes robaron el autobús equivocado. Y ese error les condenó.
¿Quiénes son Los culpables?
Bernardo Flores y su mujer se mudaron a Ayotzinapa después del ataque. Junto a muchas familias de los desaparecidos piden a diario que se haga justicia. Realizan búsquedas, organizan charlas informativas y dan entrevistas en los medios de comunicación. Son incansables. Cada día alzan pancartas con los rostros de sus hijos entre sus manos duras, donde las huellas de años labrando la tierra quedan grabadas en la piel. “Sabemos que tienen que estar ocultando algo muy grande —mantiene Bernardo—. ¿Por qué si no saldría a mentirle a todo el mundo el presidente y el procurador del país?”

Es una pregunta difícil. Aún ahora, con una parte de la opinión pública nacional e internacional que desconfía de la versión oficial, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, continúa defendiéndola. Para los familiares de los desaparecidos, la insistencia de Peña Nieto en apoyar la versión oficial solo se explica porque quiere proteger al ejército.
Los expertos de la CIDH solicitaron hablar con los integrantes del 27 Batallón de Infantería, situado a pocos metros del ataque, pero el Gobierno mexicano no permitió ningún interrogatorio. Tampoco han dejado que ninguna institución acceda a sus instalaciones. Ningún periodista ha podido entrevistar a autoridades militares o a los cadetes del batallón. Las pruebas o los testigos podrían ser claves porque, según los investigadores, hubo agentes militares en los dos escenarios donde los estudiantes fueron detenidos.
“Su guerra contra el narco nos está matando a todos. México se ha convertido en un cementerio”, se lamenta Bernardo camino a su pueblo.
Bernardo iene otros dos hijos que han quedado solos desde la desaparición del hermano mayor. Ahora ellos deben encargarse de conseguir su comida, pagar sus estudios y trabajar la milpa familiar.
Sus recursos disminuyen a medida que la agonía avanza. Es el drama de las desapariciones en México. El rostro simbolizado por Ayotzinapa pero que afecta a innumerables familias. Se desconoce el paradero de al menos 25.000 personas durante los últimos seis años. En Colombia, según la fiscalía del país, tuvieron que pasar más de 60 años para alcanzar una cifra parecida. Dicen que la ansiedad por un familiar desaparecido es el peor de los dolores. Pero es un dolor que afecta más a unos que a otros. Los afectados suelen tener el mismo perfil: familias humildes, sin los recursos suficientes para pagar una investigación privada ni la fuerza suficiente para presionar a las autoridades locales de turno.
Son familias como Los Flores. Son los jodidos. “Somos muchos los golpeados por esta situación. Nosotros siempre perdemos, pero alguien tiene que estar ganando. Si no, yo no puedo entender por qué el Gobierno sigue haciendo todo esto”.