Las imágenes vía satélite o tomadas con drones resumían la tragedia de un pueblo.
Las primeras, difundidas por la firma DigitalGlobe, confirmaban la impresionante transformación que había sufrido el espacio físico en torno a Kutupalong, en el sureste de Bangladesh. Las enormes extensiones vacías que rodeaban el enclave en mayo aparecían repletas cuatro meses después de decenas de refugios de plástico blanco esparcidos por las colinas.
El 16 de septiembre los expertos de DigitalGlobe calcularon que Kutupalong había multiplicado por cuatro su superficie previa: ahora ocupaba casi 3.900 hectáreas.
Lo que antes eran elevaciones cubiertas de foresta son ahora acumulaciones de masa humana que se extienden hasta donde se pierde la vista. Las instantáneas recogidas por los aparatos no tripulados dejan apreciar una sucesión de cientos y cientos de chabolas hacinadas, encaramadas de forma precaria a unos promontorios de tierra que parecen esperar las primeras lluvias torrenciales para desmoronarse ante la pesada carga que soportan.
A nombres que ya se habían asentado en el conocimiento local, como Kutupalong, Balukhali, Leda, Nayapara o Shamlapur —campos de acogida establecidos tras éxodos de rohinyás precedentes—, se han añadido ahora nuevos emplazamientos como Hakimpara, Thangkhali, Unchiprang o Jamtoli. En la zona malviven, en total, más de 820.000 refugiados.

Adentrarse en Kutupalong, o en cualquiera de ellos, es pasear entre la miseria más absoluta. Caminar por un laberinto de chozas fabricadas con ramas, cartones y plásticos te lleva a toparte con la presencia omnipresente de niños desnudos chapoteando en medio del barro, bañándose en pozas de agua pestilente; a recorrer caminos impracticables donde el olor a excrementos es insoportable; a asistir a multitudes que se disputan a golpes los alimentos que lanzan las oenegés, o a ver cómo grupos de huidos se ven obligados a desalojar sus chozas anegadas por el último diluvio.
El simple requerimiento de esta muchedumbre por conseguir madera para erigir sus barracas ya se ha cobrado un pesado tributo en el medio ambiente. Un portavoz de los recursos forestales del distrito de Cox’s Bazar, Ali Hussain, declaró recientemente que más de 1.000 hectáreas de arboleda han sido devastadas por los recién llegados con este propósito.
“Es una catástrofe medioambiental. Han cortado más de un millón de árboles”, dijo. La incapacidad de los campos de refugiados para acoger a tal multitud ha llevado a los rohinyás huidos de Birmania a aprovechar cualquier terreno habitable, incluidos algunos instalados en reservas naturales pobladas por animales salvajes, lo que ha causado la muerte de más de media docena de birmanos, entre ellos varios niños, aplastados por elefantes.
La infancia y el horror

Pero la indigencia no es el único desafío con el que tienen que lidiar los rohinyás que han llegado hasta Bangladesh. Eso es lo obvio. El legado oculto de su último encuentro con el horror solo aflora cuando se les pide recordar y niños como Astafa, de 12 años, y sus cuatro hermanos se reúnen a dibujar en uno de los “Espacios Amistosos para Niños” que se han construido en los campos bajo el patrocinio de organizaciones como Unicef.
Sus ilustraciones están repletas de espanto, de helicópteros que disparan contra los monigotes que representan a seres humanos, de chozas en llamas y figuras cubiertas de color rojo, el mismo de la sangre que vieron esos pequeños.
Astafa es ahora la responsable de sus cuatro hermanos. Ella es la mayor y solo tiene doce años. Nur Hasina tiene cinco; Mohammed Anas, cuatro; Mohammed Sohail, casi tres; y la pequeña Hasina, solo dos. Antes de que comenzaran las razias, el 25 de agosto pasado, eran once personas en la familia.
“Los militares mataron a mis padres, a dos de mis hermanos y a dos de mis hermanas. Les dispararon y los apuñalaron. Nosotros pudimos salir corriendo y escondernos”, rememora la pequeña en un lateral del cubículo dedicado a los niños.
Varias decenas de chiquillos se apelotonan en el interior jugueteando con algunas fichas y emborronando papeles bajo un decorado dominado por globos de colores y guirnaldas que pretende aportar algo de optimismo a sus vidas.
Un empeño casi imposible para pequeñas como Astafa, que en su huida hasta Kutupalong tuvo que atravesar campos y veredas donde se apilaban los cadáveres. “Algunos flotaban en los canales y olían muy mal”, dice la niña.
La llegada a Bangladesh de más de 600.000 rohinyás como Astafa y sus hermanos hace que el número de integrantes de esta atribulada minoría musulmana que ha escapado de Birmania se acerque a un millón. El acoso del ejército birmano no solo ha desencadenado la mayor “catástrofe de derechos humanos” que conoce Asia desde hace años —en palabras del director para este continente de Human Rights Watch, Brad Adams—, sino un desafío ingente para su anfitrión, Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo.
La primera ministra, Sheikh Hasina, afirma que su país está dispuesto a asumir el sacrificio que conlleva acoger a los rohinyás: si Bangladesh ya “es capaz de alimentar” a sus 160 millones de habitantes, dice Hasina, también puede hacerlo con un millón más. “Si es necesario, los bangladesíes solo comeremos una vez al día y compartiremos el resto con los rohinyás”.
Las palabras de la primera ministra parecen más un brindis al sol que la realidad de una nación donde cerca de una tercera parte de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y apenas puede disfrutar de ese plato de comida diario. Un 15,1 por ciento —casi 25 millones de personas— pasan hambre.
La ONU reconoció en septiembre que la presencia de los exiliados rohinyás requería un mínimo de 200 millones de dólares para los próximos seis meses. Esa estimación se produjo sin contar con el hecho de que la llegada de refugiados no se había interrumpido: desde esa fecha, llegaron otras 100.000 personas a los campos de Cox’s Bazar.
“Hay unos 50.000 rohinyás esperando para entrar en Bangladesh”, alertó hace días un alto oficial de la guardia fronteriza bangladesí, Iqbal Ahmed.
La continua entrada de refugiados ha desbordado todas las capacidades del gobierno local y de las oenegés que actúan en la zona.

Uno de los últimos informes de la Organización Internacional para las Migraciones advertía sobre la multiplicación de “asentamientos espontáneos” en los que los recién llegados malviven en un entorno insalubre, donde la ausencia de epidemias parece un milagro que no se sabe cuánto tiempo durará.
“Tenemos todas las razones para temer una epidemia de cólera. Estamos sentados sobre una bomba de relojería”, dijo Elhadj As Sy, secretario general de la Federación Internacional de la Cruz y Media Luna Rojas, tras visitar la zona de Cox’s Bazar.
Pese a que la ONU y las autoridades locales apadrinaron una masiva campaña de vacunación contra esta enfermedad en octubre —700.000 beneficiarios, la más grande de la historia reciente tras la de Haití en 2016—, todavía quedan decenas de miles sin esa cobertura, que tampoco asegura una inmunidad absoluta en un entorno repleto de inmundicia.
Desnutrición y enfermedades
El temor a la expansión acelerada de enfermedades se ha reforzado ante las precarias condiciones en las que llegan los refugiados. Unicef ha reconocido que hasta un 7,5% de la población infantil de Kutupalong presenta tasas de desnutrición aguda, potencialmente mortal.
“La desnutrición aguda grave está aumentando. Los niños rohinyás del campo, que ya han sobrevivido a cosas terribles en el estado birmano de Rakhine y durante el peligroso viaje hasta aquí, están atrapados en una catástrofe”, dice el representante de Unicef en Bangladesh, Edouard Beigbeder.
A finales de octubre, Dacca anunció la expansión de Kutupalong hasta convertirlo en un ingente conglomerado de indigencia que pueda acoger a hasta 800.000 personas.
Las autoridades locales precisaron que una vez que estuviera completado, los rohinyás serían confinados en su interior y no se les permitiría mezclarse con los locales. “Cubriremos todas sus necesidades, pero tendrán que permanecer dentro del campo”, dice Mohammed Abul Kalam, comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados del Gobierno de Bangladesh.
El proyecto ha sido criticado por algunas oenegés internacionales como Fortify Rights, cuyo fundador, Matthew Smith, dijo que le parecía una “idea terrible y peligrosa”.
“Resulta impracticable intentar encerrar a tanta gente en un solo campo. Esto creará incluso más problemas para la distribución de ayuda”, dijo.

Consciente de que la presión demográfica durante mucho tiempo es inasumible, Bangladesh lleva semanas intentando alcanzar un acuerdo con Birmania para repatriar a los huidos. Los movimientos de población rohinyá de un lado al otro de la linde fronteriza son una constante en la lúgubre historia de este pueblo. En 1978, cerca de 200.000 huyeron bajo la acometida de lo que se denominó Operación Dragón, y se instalaron en unos trece campos de refugiados. Las autoridades birmanas aceptaron en aquel entonces el regreso de casi todos los huidos.
Lo mismo pasó tras la ofensiva de los militares contra esta comunidad en 1991, que causó otro éxodo hacia Bangladesh de 250.000 personas. Al año siguiente, Bangladesh firmó un tratado con Birmania para repatriarlos, pero en esta ocasión grupos de rohinyás se opusieron a su devolución y protagonizaron duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que dejaron decenas de heridos y varios muertos. Sin embargo, la participación de Acnur y un nuevo pacto firmado en 1993 permitió finalmente el regreso de más de 236.000.
El Gobierno birmano ha aceptado ahora resucitar los acuerdos de la década de 1990, pero con tantos matices que su posición ya ha provocado varios encontronazos verbales con Dacca.
Como explica Shahidul Haque, un representante del Ministerio de Exteriores de Bangladesh, Birmania se ha pronunciado a favor de estos pactos porque el que permitió la repatriación de 1978 “reconocía a los rohinyás como ciudadanos de Birmania”, algo que el país no hace en la actualidad.
La opción elegida en esta ocasión otorgaría al Gobierno vecino la decisión de “verificar” a su discreción la identidad de los que pretendan volver. “Durante su visita de 2011, la primera ministra Sheikh Hassina entregó al Gobierno birmano una lista de 6.000 rohinyás para que se sometiera a esa verificación. El proceso no ha terminado todavía”, dice Haque.
Funcionarios birmanos como el secretario permanente del Ministerio de Inmigración, U Myint Kyaing, han indicado que el memorándum que permitió el regreso de miles de rohinyás en 1993 tendría que ser modificado para incluir la potestad de las fuerzas de seguridad birmanas de detener, por ejemplo, a refugiados a los que consideren “terroristas”. Tampoco aceptarán el retorno de aquellos que no dispongan de algún documento que pruebe que residían en Birmania antes de agosto.
“¿Papeles? No tenemos. Hemos huido con la ropa que llevamos puesta. El ejército lo quemó todo”, dice Jorina Khafun, de 60 años, que se recupera del balazo que recibió cuando “los militares y los budistas” asaltaron su aldea, situada en la región de Rachidong.
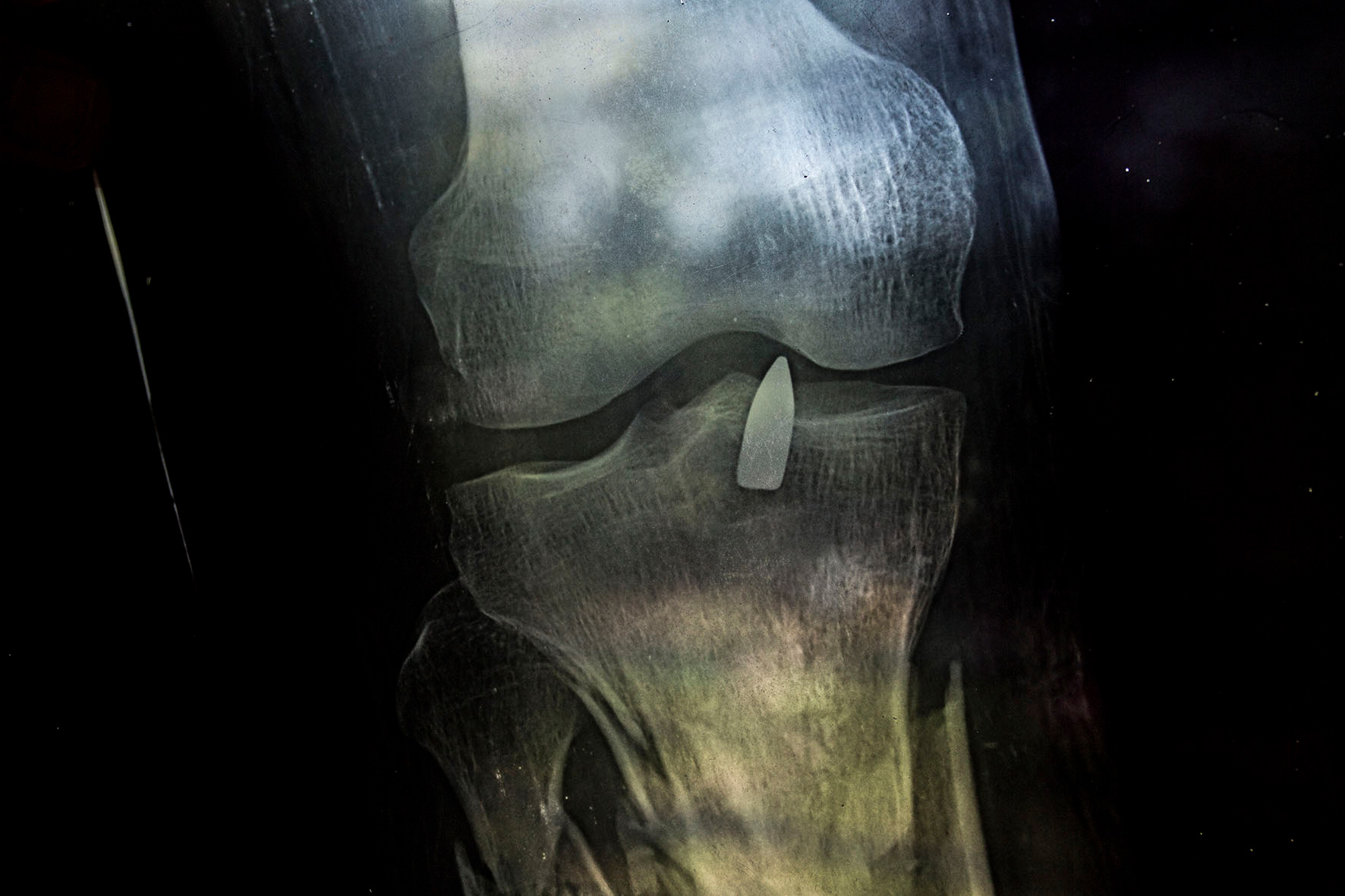
“Me suicidaría antes de regresar”
Traumatizados por las últimas experiencias, la posibilidad de volver a Birmania no es especialmente popular en los campos de Cox’s Bazar.
Incluso herida, Khafun consiguió evadir a la turba que prendía fuego al villorrio. Cuando el proyectil le atravesó el muslo, cayó al suelo y se hizo la muerta. Dos de sus hijos y otras dos hijas no pudieron evitar lo peor. “A dos los mataron a tiros y a otras dos con cuchillos”, dice.
Cuando se le pregunta si se plantea volver a Birmania, su respuesta es demoledora: “Me suicidaría antes de regresar. ¿Cómo vas a volver a un lugar donde te masacran de esa manera?”.
Birmania asegura que es Bangladesh quien retrasa la operación. “Nosotros estamos listos para aceptarlos en cualquier momento”, manifestó U Zaw Htay, portavoz de la líder de facto birmana, Aung San Suu Kyi. La dilación, esgrimió el portavoz, se debe al supuesto beneficio que reporta al país vecino la asistencia humanitaria internacional.
“Han recibido cerca de 400 millones de dólares. Con esa cantidad tememos la demora de la repatriación”, dijo.
La acusación ha sido desestimada por el subsecretario adjunto de Estado de la Oficina de Migración, Población y Refugiados de Estados Unidos, Simon Henshaw, otro de los muchos representantes políticos que se han desplazado hasta los campos de Cox’s Bazar.
“El dinero no va a Bangladesh directamente, sino a las organizaciones que están trabajando sobre el terreno con los rohinyás”, recordó.
Henshaw fue incluso más directo y exigió a las autoridades birmanas que hagan “un esfuerzo para restaurar rápidamente los pueblos y casas que fueron quemados” en Rakhine, y que garanticen un “área segura” para que los huidos que deseen retornar de forma voluntaria lo hagan.
“La responsabilidad de la repatriación está del lado del Gobierno de Birmania”, declaró.
Dacca pretende convertir la ingente playa de Cox’s Bazar —que se extiende a lo largo de 120 kilómetros hasta llegar a la línea divisoria con Birmania— en un destino turístico internacional que rivalice con otros enclaves regionales como Bali. Hasta 2016, este lugar recibía cerca de 1,5 millones de visitantes anuales, la mayoría nacionales.

La historia es cíclica. Tras la generosa acogida que ofreció a los rohinyás que huyeron en 1978, Bangladesh se negó a ofrecerles un asilo permanente y, para forzar su regreso a Birmania, ajustó al máximo la asistencia humanitaria. Las consecuencias fueron trágicas. En marzo de 1979, Acnur dijo que habían muerto cerca de 12.000 refugiados.
“Desde el inicio, el objetivo del Gobierno de Bangladesh fue que los refugiados volvieran a Birmania tan pronto como fuera posible”, escribía Alan C. Lindquist, responsable de Acnur en Cox’s Bazar en esa época.
“Los niños murieron literalmente a miles. Cerca de ochenta personas morían al día en cada campo, cincuenta de ellos niños”, detallaba Lindquist en su explosivo informe.
Bangladesh mantiene desde esa fecha una política restrictiva que ha desembocado en que solo unas pocas decenas de miles de rohinyás dispongan del estatus de refugiado.
Ahora, de forma paralela a las campañas de solidaridad hacia la causa rohinyá que se han multiplicado por el país, el Gobierno de Hasina ha comenzado a dejar de manifiesto su intranquilidad ante los efectos colaterales de esta avalancha humana.
Desde hace semanas, las fuerzas de seguridad han aumentado los controles en las carreteras adyacentes a Cox’s Bazar para impedir que los rohinyás se alejen de la zona fronteriza. Decenas de ellos han sido detenidos. Después de que a finales de octubre un bangladesí muriera en un enfrentamiento con un rohinyá, el Gobierno anunció que rodeará casi una docena de campos de refugiados con alambre de espino.
Algunos de los propietarios de los más de 500 hoteles y pequeños albergues turísticos que proliferan por la caótica villa ya no ocultan sus quejas ante la presencia de grupos de rohinyás que han conseguido superar esas barreras de vigilancia y llegar hasta el núcleo urbano de Cox’s Bazar.
El llamado Foro de ONGs y Organizaciones de la Sociedad Civil de Cox’s Bazar emitió un comunicado a principios de noviembre en el que exigía que los refugiados fueran recolocados en otras partes del país y que el Gobierno diseñara un plan de ayuda económica para los residentes locales.
“Los rohinyás están avanzando más allá de los campos. Se han refugiado en Cox’s Bazar y eso supone un serio peligro para el turismo”, dice Rezaul Karim, vicepresidente del Foro.
“Los precios de los alimentos se han disparado. El coste de la vida es insoportable. Todo el mundo se preocupa por los rohinyás. ¿Qué pasa con nosotros?”, se queja Saiful Ihsak, un cliente de un pequeño comercio local.
Los rohinyás puede convertirse en los palestinos de Asia: expulsados por Israel y recibidos con recelo o rechazo por sus vecinos árabes.
En el campo de Kutupalong, Moulovi Mozammel, de 32 años, se siente un apátrida y no es capaz de asimilar su situación. Lo ha perdido todo y le resulta imposible pensar en un retorno a su tierra natal.
“No somos humanos a los ojos de Birmania”, dice.




