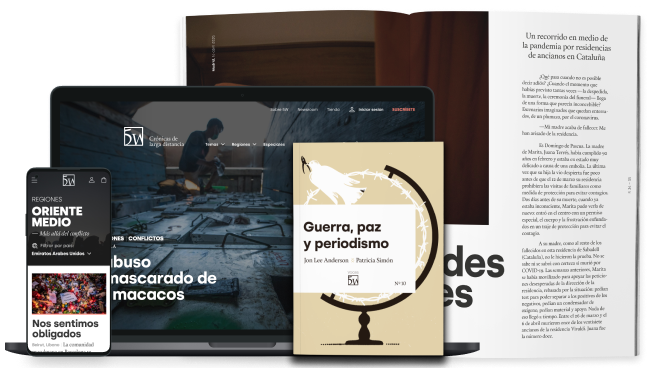A finales de 2020 inició un estallido social en Perú en rechazo al régimen autoritario de Manuel Merino. El 14 de noviembre se recuerda como uno de los días en que la represión policial contra los manifestantes fue más dura, con dos jóvenes muertos y cientos de heridos, lo que obligó a Merino a renunciar seis días después de ponerse la banda presidencial. Ese patrón de violencia e impunidad es hoy más escandaloso. Dos años después, el 14N tiene reminiscencias en Perú con el gobierno de Dina Boluarte: en un mes de mandato, medio centenar de peruanos fueron asesinados por policías y militares, sobre todo en las regiones andinas. Boluarte —con el respaldo de un Congreso desprestigiado— se resiste a escuchar las millones de voces que gritan “¡Que se vayan todos!”. Esta crónica sobre el 14N habla de esas demandas ignoradas, pero también de la herida que la violencia del Estado deja en la memoria de los ciudadanos que debería proteger. Una grieta que lleva siglos y que hoy parece estar muy lejos de cerrarse.
Este capítulo pertenece al libro Rabia. Crónicas contra el cinismo en América Latina, una antología de crónicas de varios autores editada por Javier Lafuente y Eliezer Budasoff y publicada por Editorial Anagrama en 2022. Reproducida por cortesía de la editorial.
Un día me alejé de casa,
dejé a mi madre en la puerta
con su adiós mordiéndome los ojos.
—Javier Heraud
1
Varios años antes de morir a manos de la policía mientras intentaba desactivar una bomba lacrimógena, Inti Sotelo creía ver en todos lados el número 14. Un día de 2013, en una hoja de cuaderno, escribió con lapicero azul y apretada caligrafía: “El misterio […]. El 14 se me presenta repetidamente.” Al mirar el reloj, una puerta, un número de teléfono, la placa de un auto, un letrero en la calle. Obsesionado con la numerología, Inti creía que en los números había una señal por desentrañar, un propósito oculto. En sus cuadernos dibujaba diagramas: al sumar las cifras de su fecha de nacimiento obtenía su “número de misión de vida”, el 2: el que construye, el que se manifiesta ante lo injusto. Cada letra de su nombre también tenía una cifra específica, que al sumarlas daba su “número de destino”, el 7: ser espiritual, intuitivo, sensible. Guiado por su abuelo Froilán Camargo, cusqueño estudioso de la religiosidad andina, también supo el significado del 14: 1 + 4 = 5. El número sagrado de los incas. Es el runa, le dijo su abuelo. La estrella de cinco puntas. El símbolo del ser humano.
Si la adolescencia ya suele vivirse como una pulsión de rebeldía, con esas ganas de incendiar el mundo, quienes lo conocieron cuentan que, a diferencia de la sensatez de Pacha (Tierra), su hermano mayor, y la concentración de Killa (Luna), su hermana melliza, Inti era una fuerza de la naturaleza difícil de encauzar. Cuando acabó el colegio, fuera del hiphop, el inglés y su bicicleta, ni los talleres de metalmecánica ni las clases de panadería ni los cursos de diseño gráfico lo convencían. Se avergonzaba de su nombre; en las clases algunos se burlaban de él porque “Inti” les sonaba minúsculo, frágil, hasta tal punto que obligó a su madre a realizar un trámite legal para llamarse Jordan. Recién en un viaje a las montañas del Cusco, cuando su abuelo le explicó el significado de esa palabra quechua, Inti empezó a creer que su propósito en la vida iba más allá de tener trabajo, novia y plata en el bolsillo.
Quien quiera saber más puede revisar los cuatro álbumes blancos que Killa Sotelo llenó con los papeles que dejó su hermano: pensamientos, dibujos, listas de cosas por hacer, además de fotos de grafitis, recortes periodísticos, mensajes de pésame que llegaron al WhatsApp de Inti, cartas que escribió a su novia, a su madre, mandalas que pintaba para relajarse y tantas fotos suyas que aún pueden verse en su perfil de Facebook: Inti de pie sobre una duna del desierto de Paracas. Inti sin camiseta en una canoa surcando un río amazónico. Inti sentado sobre una piedra con el Machu Picchu de fondo. El logo de Inti’s Son Tours, la agencia que iba a iniciar, junto a una carta que se escribió a sí mismo tiempo antes de morir herido por un perdigón de plomo cerca del corazón:
Soy este que aspira cada minuto a la gloria de estar vivo.
Soy al que le gustan los abrazos, que necesita ser contenido.
Soy ese que todo el tiempo necesita decir a la gente que ama
que los ama para que no lo olviden.
Soy el que puede todo por el otro sin pedir nada a cambio.
Soy aquel que tiene ansias de libertad, soñar con un mañana
diferente, inalcanzable.
Inti significa “sol en su cénit”.
A veces, quizá para darle sentido a la tragedia, como cuando muere alguien que amamos, la familia Sotelo Camargo piensa que la noche del sábado 14 de noviembre de 2020 —el 14N— en que Inti salió a protestar al centro de Lima contra el golpe de Estado de Manuel Merino, en una de las marchas más grandes de la historia del Perú, el joven estudiante tal vez vio en esa fecha la señal de algo importante. Es imposible asegurarlo. Lo cierto es que, tras la represión policial de esa noche, que dejó más de 200 heridos y dos muertos —Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24, y Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22—, se levantaron altares con flores y se compusieron canciones con sus nombres y se pintaron murales con sus rostros y se editaron libros y documentales sobre sus muertes y se hicieron marchas en su memoria y se les llamó “mártires de la democracia” y “héroes del bicentenario”, aunque ahora las familias de los jóvenes asesinados no se sientan del todo cómodas con esas etiquetas. Porque esa “patria” que sus hijos defendieron les sigue negando la justicia.
—Mi hijo tenía un propósito, sí, pero no de morir allí —me dijo un año después Luzdilán Camargo, 58 años, madre de Inti, con su voz serena—. Si ese es el destino de un héroe, de un ciudadano que solo reclama lo justo, no me cabe esa palabra. La agradezco, pero no la acepto.
2
La imagen del derechazo la vio todo el país. Es una ráfaga de apenas dos segundos: el muchacho flaco, de pelos parados y gafas gruesas se abre paso entre reporteros y cámaras de televisión, dirige su puño derecho como un proyectil y lo
revienta contra el pómulo izquierdo del congresista Ricardo Burga, vocero del partido Acción Popular, luego de aprobar la vacancia del presidente Martín Vizcarra.
—Lo siento, pero tenía que hacerlo —dijo el joven, que se identificó como Carlos Ezeta, 24 años, mientras unos policías lo metían a empujones en una patrulla para llevarlo a la comisaría. No pertenecía a ningún partido.
Era la noche del 9 de noviembre de 2020. Habían pasado unas horas desde que 105 de los 130 congresistas, usando una interpretación antojadiza de las leyes, votaron a favor de la destitución de Vizcarra por “incapacidad moral permanente” por presuntos actos de corrupción. El presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, un político casi desconocido y uno de los principales impulsores de la vacancia, se ponía la banda de gobernante.
Era la puñalada final de una serie de jugadas políticas que una facción de congresistas (y los partidos que representan) venían maquinando desde 2016, luego de que Pedro Pablo Kuczynski asumiera la presidencia del Perú con una bancada minoritaria. Las peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo desde entonces provocaron la renuncia de Kuczynski en 2018 y la disolución del Congreso (controlado por una mayoría fujimorista) en 2019. Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias, tal vez imaginando que así gobernaría sin amenazas de vacancia, pero se equivocó. Su destitución (y luego el escándalo por haberse vacunado en secreto) sumó su nombre a una lista infame de mandatarios que demuestra por qué la democracia peruana de las últimas tres décadas puede ser precaria, decepcionante, pero jamás aburrida.
Un presidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Un presidente prófugo en Estados Unidos por recibir 31 millones de dólares en sobornos de una constructora brasileña. Un presidente investigado por corrupción que se pega un balazo en la sien cuando la policía llega a su casa para detenerlo. Un presidente que estuvo en prisión preventiva acusado de recibir dinero ilícito en su campaña. Un presidente que renuncia al cargo al revelarse que intentó comprar votos de parlamentarios para evitar su destitución. “En resumen”, dijo en 1888 Manuel Gonzales Prada, poeta anarquista, “hoy el Perú es organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus”. Aquella noche de noviembre de 2020, con la vacancia de Vizcarra y el régimen ilegítimo de Merino, en medio de la crisis más feroz de la historia, con casi dos millones de personas sin empleo y 100.000 muertos a causa de la pandemia, la política peruana demostraba que aquella frase escrita 130 años antes tenía una desconcertante actualidad.
De ahí que el puñetazo de un muchacho cualquiera, sin ningún poder, a un congresista de la República, se convertiría para millones de peruanos en un acto de justicia poética: la imagen de cómo un ciudadano común podía castigar a esos dinosaurios en traje que ahora tomaban el control de un Estado en coma para empujar sus intereses personales y obstruir juicios abiertos en su contra: apenas Merino tomó el poder, su gobierno (respaldado por la extrema derecha) y el Congreso (desaprobado por el 90% de los ciudadanos, según las encuestas) trataron, entre otras cosas, de asaltar el Tribunal Constitucional, censurar el canal estatal y sabotear la ley de reforma universitaria, que tanto fastidia a los empresarios que ven la educación como simple mercancía. A punto de celebrar 200 años de independencia, los gobernantes del Perú pisoteaban una vez más los derechos de su gente.
Fue el desprecio hacia esa clase política el que, entre el 9 y el 15 de noviembre —los seis días que duró Merino en Palacio—, sacaría a casi tres millones de personas a las calles —un 10% de la población— luego de meses de cuarentena por la emergencia sanitaria. Merino creyó que las protestas iban a terminar en un par de días, pues justo esa semana había un partido de fútbol entre Perú y Chile, pero las plazas solo se iban llenando. Eran, sobre todo, chicos y chicas entre los 18 y los 24 años, a quienes la socióloga Noelia Chávez definió como “generación del bicentenario”: universitarios, obreros, k-popers, tiktokers, indígenas, feministas y hasta barristas de fútbol que, pese al humo, los disparos y los cuerpos heridos, expresaban con gritos y pancartas esa rabia colectiva: “Esa rata no es mi presidente”, “Lárgate, Viejo lesbiano”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Peruano, desahuévate”, “Ni Merino ni Vizcarra”, “Vas a caer Congreso ctmr”, “Se metieron con la generación equivocada”.
Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado —dicen quienes los conocieron— sentían la misma rabia la noche en que les dispararon.
3
En su casa a nadie le sorprendió que, desde la noche de la vacancia, Inti saliera a marchar. Como aquel chico del puñetazo, Inti no militaba en ningún partido político, ni participaba en colectivos sociales. Hasta el día de su asesinato, se ganaba la vida vendiendo artículos de ciclismo y como repartidor de Rappi. Por las restricciones de la pandemia ya no podía trabajar como guía turístico y apenas podía seguir sus clases de Turismo en un instituto, la misma carrera que siguió su madre. Viajar por el Perú y enseñar a otros esos lugares, sus culturas, era su verdadera vocación.
Desde los 16 ya asistía a diversas manifestaciones con sus hermanos. En 2015 estuvo en la marcha Pulpín (para anular una ley que vulneraba los derechos laborales de los jóvenes) y, años más tarde, en la marcha Ni Una Menos. Ese compromiso social era algo natural para él. Su abuelo Froilán admiraba al Che Guevara y enfrentó los abusos de los militares contra los campesinos de su región. Sus tíos habían sido dirigentes universitarios y su madre, Luzdilán, sufrió el impacto de un perdigón de la policía en el ojo izquierdo durante una protesta en la Plaza de Armas del Cusco. Con 26 años, ella viajó a Lima para operarse en el Instituto Nacional de Oftalmología. No pudo salvar su ojo (ahora lleva una prótesis), pero conoció a Salvador Sotelo, optómetra ayacuchano y sobreviviente de la violencia de Sendero Luminoso, que se convirtió en el padre de sus hijos.
—Nunca nos quedamos callados —dirá Pacha Sotelo, 27 años, entrenador de fútbol, de ojos achinados y peinado en cresta, similar al que lucía su hermano menor—. Cuando algo no nos parece correcto, ahí estamos, en la calle.
Sus hermanos recuerdan a Inti un día antes de su muerte, sentado en el sofá viendo tutoriales de YouTube donde manifestantes chilenos enseñaban paso a paso cómo sofocar lacrimógenas en botellones de agua con jabón o bicarbonato: tenían la experiencia de haber resistido la represión de los carabineros durante el estallido de 2019, que dejó más de 400 manifestantes con lesiones oculares. Inti había visto escenas parecidas en las calles de Lima durante la Primera Marcha Nacional, el 12 de noviembre: tropas de uniformados disparando lacrimógenas y perdigones a quemarropa, policías encubiertos realizando arrestos arbitrarios, reporteros atacados mientras trataban de informar lo que ocurría. Un grado de violencia que no se veía en la capital desde el año 2000, durante la Marcha de los Cuatro Suyos contra la dictadura de Alberto Fujimori.
Las autoridades, sin embargo, negaban las agresiones. El entonces primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, dinosaurio conservador, agradeció a la policía por su labor. A Inti, ver todo eso lo llenaba de ira.
Por eso la noche del 14N, la Segunda Marcha Nacional, con su mejor amigo Beto (lo llamaremos Beto para protegerlo) alistaron vinagre, bicarbonato, botellas de agua, guantes gruesos de construcción y metieron todo en sus mochilas para unirse a los otros grupos de chicos y chicas que estaban en “la primera línea”: desactivadores y brigadistas de primeros auxilios que cada noche se arriesgaban a ser golpeados, arrestados, atacados con gases y perdigones, y que se habían convertido, para muchos, en un símbolo de resistencia heroica.
Antes de salir de casa, Inti escogió una de las cartulinas de colores que Killa había preparado con frases de protesta. “Ya sabía cuál porque él no es suavecito, dice las cosas de frente”, cuenta la hermana melliza. A diferencia de sus hermanos, más cautelosos, Inti era intrépido y arrebatado. A veces no medía las consecuencias de sus actos.
En una de las últimas fotos que circularon por redes sociales luego de su muerte, Inti está de pie en la plaza San Martín, la plaza de las protestas en Lima, con sus lentes de medida, su mascarilla con estampados de bicicleta, su casco, su casaca azul, su mochila y en las manos el cartel que un manifestante anónimo, que estuvo cerca de él aquella noche, devolvió a sus padres cuando fueron al hospital a reconocer su cadáver:
PARA EJERCER MI CARRERA ME PIDEN:
CERTIFICADOS, TÍTULO Y MAESTRÍA,
PERO PARA SER PRESIDENTE
BASTA SER CUALQUIER HUEVADA!!
4
Para sus amigos del barrio era Bryan, y solo algunos, de cariño, le decían Bembón. En su casa, era el Enano. Y aunque su padre le había puesto Jack por el protagonista de Titanic, a él le gustaba que lo llamaran Jack Sparrow, como el famoso pirata de Hollywood.
Jack Bryan Pintado Sánchez —cuentan quienes lo quisieron— tenía “alma de artista”. Tocaba la quena, la flauta y la zampoña todos los días, por toda la casa. También le gustaba el reguetón y el hiphop, y componer letras. Poco antes de morir la noche del 14N, le había contado a su abuela Morayma Sandoval, “su mamá”, la mujer que lo había criado desde los tres años, que quería aprender a cantar.
—Era el único que cantaba en el baño. Ahora la casa se ha quedado en silencio.
Óscar Pintado, el padre de Jack Bryan, es un electricista de 43 años, más o menos bajo, con peinado raya al medio y el acento cantado de Iquitos, capital de la selva peruana, la misma ciudad donde nació su único hijo. Hasta antes del 14N, Jack Bryan jamás había asistido a una marcha. De hecho, en casa nunca había mostrado un interés particular por la política o el activismo. Por eso su padre pensó que era una broma de mal gusto cuando le avisaron que había muerto desactivando lacrimógenas en el centro de Lima.
—Ahora me doy cuenta de que no conocía totalmente a mi hijo —reconoce Pintado, sentado en el sofá de su casa de San Martín de Porres, un distrito con más de medio millón de habitantes, el segundo más poblado de Lima—. En mi familia respetamos el espacio y la libertad de cada uno.
Siempre fue muy independiente. Al terminar el colegio, ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo (“para defender a las personas de las injusticias”, le había dicho a su abuela), pero los problemas de dinero en casa lo obligaron a dejar la carrera. Recién en noviembre de 2020 su familia hizo planes para ayudarlo a que volviera a estudiar. Pero mientras ese momento llegaba, Jack Bryan colaboraba con su padre o ganaba lo suyo lavando ropa, limpiando cuartos de hoteles baratos, como ayudante de albañil, mecánico o mozo en restaurantes. Varios de esos cachuelos eran desconocidos por su familia. El día del velorio, cuando llegaron algunos de sus compañeros y jefes, recién supieron todo lo que había hecho.
Con zapatillas, buzo plomo, polo negro, un guante grueso azul y unos lentes especiales para protegerse de las lacrimógenas, Jack Bryan salió de casa ese 14N a protestar sin decir nada a su abuela, ni a su prima, ni a su padre. Un amigo que había asistido a las primeras marchas le había contado lo que ocurría en las calles del centro. Jack Bryan y otros amigos decidieron apoyar como desactivadores. Un día antes, había comentado a su familia que se sentía harto del abuso policial. Su padre había visto en la televisión mujeres asfixiándose por el humo.
—Para mí que eso se le había metido en la cabeza porque era joven y pensaba que tenía que ayudar.
La tarde del 14N, Jack Bryan grabó un video con su celular mientras marchaba por la avenida Paseo de la República. “¡Vamos! ¡Arriba, Perú, carajo!”, gritaba. Horas después, durante el enfrentamiento con la policía en la avenida Abancay, a pocas cuadras del Congreso, diez perdigones de plomo impactaron su cuerpo: dos en el tórax, dos en los brazos, dos en el cuello y cuatro en la cabeza. La necropsia confirma que al menos uno de ellos atravesó su aorta, la arteria principal.
El instante exacto del disparo que lo mató, sin embargo, fue muy difícil de determinar. A diferencia del caso de Inti, que tiene varios testigos directos, fotos y videos de manifestantes sobre el momento de su muerte, en el caso de Jack Bryan había un vacío de información: no había suficientes imágenes y las cámaras de vigilancia de la zona estaban inoperativas o funcionaban mal. Rosa Laura, periodista de 27 años que en ese momento cubría las protestas para el medio digital IDL-Reporteros, fue quien mejor reconstruyó ambos asesinatos. Cuenta que, para el caso de Pintado, tuvo que hacer una convocatoria en Instagram y TikTok para que la gente que estuvo en la zona compartiera registros de ese momento.
—Era importante encontrar esas imágenes para cerrarle la boca a la gente que decía que el proyectil salió de los manifestantes. Jack estuvo en el lugar que era blanco de los policías. Eso queda claro cuando ves los videos.
En uno aparece Jack Bryan a las 8.02 p.m. corriendo hacia la esquina del Centro Comercial El Hueco con la cara ensangrentada, agarrándose el cuello, hasta que cae sobre la pista y un par de jóvenes intentan ayudarlo. Luego unos brigadistas lo ponen en una especie de tela-camilla, lo cargan por cuatro cuadras y lo suben a un taxi station wagon blanco rumbo al Hospital Guillermo Almenara. Aunque ya era tarde para salvarlo.
El fotógrafo Juan Mandamiento, de 26 años, registró ese intento de rescate. Recuerda que minutos antes él estaba en el suelo, haciendo un esfuerzo por aclarar su visión afectada por el humo — “sientes como si el tiempo se distorsionara, se hiciera más lento”—, cuando ve a Jack Bryan malherido, llegando a la esquina de El Hueco para luego desplomarse. Muy rápido, pese a estar afectado por el gas, Mandamiento hizo una ráfaga de 80 fotos de aquel joven que agonizaba.
—Cuando sales a cubrir una protesta así, hay algo dentro de ti que se suprime. Y solo registras y registras. Pero luego todo eso que has visto se empoza dentro de ti y te pasa factura.
Mandamiento se lamenta, pues siente que tal vez pudo ayudar a los brigadistas a atender al herido, pero su “instinto periodístico” le decía que ese material que estaba consiguiendo también ayudaría. De hecho, parte de la información que hoy se tiene sobre la muerte de Jack Bryan es gracias a esas imágenes que nadie más pudo obtener con tanta nitidez.
Mientras eso ocurría, en un barrio de San Martín de Porres, su padre y su abuela creían que el muchacho estaba con su enamorada o con sus amigos. Óscar Pintado cuenta que se acercó a la sala donde su madre miraba las noticias sobre la primera víctima, aún no identificada, en la masacre del Centro. “Pobre familia, cómo estarán sufriendo”, se lamentó. Solo un rato después, por la llamada de una conocida de la abuela Morayma y por un amigo de Jack Bryan que llegó a darles el pésame, la familia supo que el joven ya no volvería a casa.
—Si mi hijo me hubiera comentado, si yo hubiera visto que tenía la intención de ir, probablemente le habría dicho que se cuide y le habría dado algunas pautas para que se proteja y, seguramente, ahora estaría vivo.
Pintado recuerda que minutos antes de recibir la noticia más triste que puede recibir un padre, acababa de hablar por teléfono con un amigo al que le había dicho: “A Merino no lo van a sacar mientras no haya un muerto”.
—Y mi hijo fue el primero.
5
El altavoz del teléfono de Salvador Sotelo, padre de Inti, estaba activado y todos alcanzaron a escuchar esa voz desconocida:
—Ha llegado cadáver.
Desde hacía varias horas, en casa, los Sotelo Camargo seguían las noticias en la televisión. Para ese momento, sobre las ocho de la noche, ya se había anunciado el primer fallecido en la marcha: Jack Bryan Pintado Sánchez, 22 años, también desactivador. Los padres de Inti se llenaron de tristeza por aquel joven a quien no conocían y que acababa de morir por el impacto de perdigones de plomo en el cuerpo, pero sobre todo estaban preocupados por sus hijos. Killa ya había vuelto a casa, pero Inti y Pacha seguían fuera, cada uno en puntos diferentes de las movilizaciones. Hasta que un enfermero anónimo, desde el celular de Inti, hizo esa llamada cerca de las diez y todo en sus vidas, dicen, cambió para siempre.
Los recuerdos de las horas siguientes.
Ahí está Killa con sus padres en la puerta tres del Hospital de Emergencias Grau, rogando a un policía que los deje entrar. Y ahí viene Pacha con sus compañeros luego de escapar de las bombas lacrimógenas en la avenida Tacna, rogando que todo se trate de un error. Y ahí llegan las cámaras de un noticiero enfocando a un hombre desconsolado, reclamando a su hijo muerto. Y ese es el cadáver de Inti sobre una camilla metálica de la morgue, con el torso desnudo y el tatuaje de sol en la parte superior izquierda del pecho, perforado por un perdigón de plomo. Y es su padre quien, al sentir el cuerpo aún caliente, piensa que sigue vivo y pide ayuda a los enfermeros e intenta reanimarlo dándole respiración boca a boca, negándose a aceptar lo que luego confirmaría un médico forense: “laceración pulmonar más hemitórax y traumatismo torácico abierto, herida penetrante por proyectil de arma de fuego”.
La madre recuerda que, al acercarse a verlo por última vez, Inti movió la cabeza y abrió los ojos.
—Fue su manera de despedirse —me dijo.
O así quiere imaginarlo.
6
La mañana siguiente al 14N, Óscar Pintado, la abuela Morayma y algunos familiares más asistieron a la necropsia de Jack Bryan en la Morgue Central de Lima, pero solo sus abogados entraron a ver el cadáver. Pintado no necesitaba hacerlo. La noche anterior, en ese mismo lugar, ya había verificado que era su hijo.
Entonces, junto con el hermano mayor de Inti, se sentaron en la sala de espera a ver las últimas noticias: tras seis días de aferrarse al cargo, con dos muertos y decenas de heridos a cuestas, ya sin el apoyo de sus aliados políticos ni de los gremios empresariales que días antes habían saludado su designación, Manuel Merino renunció a la presidencia de la República.
Las protestas ciudadanas lo habían conseguido. Fuera de la morgue, en las calles del centro de Lima, se escuchaban bocinazos, ovaciones, aplausos de celebración.
—Pero yo no sabía qué sentir —me dijo Pintado.
Solo recuerda que esa mañana, frente al televisor de aquella sala, nadie celebró.
El día del velorio, luego de vestir el cuerpo de su hijo y colocarlo en un ataúd, los noticieros transmitieron el recorrido que hicieron sus amigos y vecinos por las calles del barrio, en San Martín de Porres. Desde balcones y ventanas lo despedían: “Jack Bryan, ¡presente!” La parroquia Santísimo Redentor, donde él había hecho la primera comunión, se había llenado de chiquillos con velas encendidas, pancartas y flores para el amigo que consideraban “héroe del bicentenario”. Carlos Ezeta, el joven del puñetazo, asistió al velorio y abrazó a la abuela Morayma en señal de condolencia. Unos funcionarios del Ministerio Público también se acercaron a la casa, visita que Pintado recuerda con algo de fastidio.
—Me ofrecieron un puesto de trabajo, pero lo rechacé. No tuvieron tino para hacerlo. Me amargué. Les dije: “¿Tienes hijos? ¿Cuánto vale la vida de tu hijo?”
Desde esos días, después de sepultar a Jack Bryan en Campo Fe de Puente Piedra, un cementerio verdísimo al norte de Lima, Pintado puso todo de su parte para seguir adelante con las investigaciones del asesinato de su hijo, pero cayó en un pozo de aflicción que a veces “lo desconectaba de todo”.
—Los psicólogos me decían que no trabajara porque soy electricista y me podía accidentar. Y cuando eres independiente, tus clientes te llaman y no les puedes decir: estoy mal, porque al toque buscan otra persona. Y cuando quieres volver a chambear con ellos, ya tienen otro técnico y perdiste.
A pesar de eso, cuando psicólogos del Ministerio de Salud lo buscaron, no quiso recibirlos. Sentía que no los necesitaba. “Es que he pasado tantas cosas en mi vida, amigo, cosas que te hacen fuerte”. Cierto día un psiquiatra lo visitó. Quiso dejarle una bolsa con pastillas.
—Tal vez querían asegurarse de que yo no me iba a matar y por eso me llamaban. Me dieron muchas pastillas. Nunca me mediqué.
Pero meses después su padre también falleció. Luego se contagió de covid-19 y entonces el estrés lo hizo colapsar. Comenzó a sentir una picazón fuerte, como pellizcones en todo el cuerpo, le quemaba el cuello, se sentía mareado y le ardía y palpitaba “demasiado rápido” el corazón. Parecía tener eso que los médicos llaman “síndrome del corazón roto”: una repentina insuficiencia cardiaca provocada por un impacto emotivo, como la muerte de un ser querido.
—Ahorita me duermo, pensé, y amanezco paralítico.
Hoy, para tranquilizarse, Pintado hace ejercicios, respira hondo varias veces y toma unas pastillas azules “para el estrés” una vez por día. Aunque ahora intenta dejarlas.
—Es que un día va a llegar el juicio por los asesinatos y van a tratar de decir: usted está mal de la cabeza, es que está loco, está depre, y van a tratar de agarrarse de cualquier cosita para bajarse el caso.
Por eso Pintado tiene cuidado. Debido a lo doloroso que es recordar una y otra vez los acontecimientos, decidió ser el único en dar entrevistas en su familia. “Ahora yo cargo exclusivamente todo el peso”, dice. A su madre Morayma y a su sobrina Shantall les afectaba demasiado recordar al Enano de la casa.
—Y yo entiendo: lo mediático vende, ayuda a presionar, pero a veces quisiera que mi hijo hubiera muerto como un chico más y no habernos envuelto en todo esto. Te cae la prensa, hay que estar detrás de los ministros, de los abogados, y uno pierde esa paz, la privacidad de tu dolor.
También están las mentiras. Cuando los jóvenes salieron a las calles a protestar contra el golpe de Merino, la congresista Martha Chávez, veterana fujimorista, se hizo viral por un comentario suyo en Twitter: calificaba a los manifestantes como vándalos y extremistas vinculados a Sendero Luminoso y al MRTA. El diario Expreso, de línea ultraconservadora, afirmaba que Inti y Jack Bryan tenían antecedentes penales y no debían ser reconocidos por su lucha, pues eran “un par de delincuentes”.
—¡Hasta me han dicho que mi hijo está en el infierno! —se ríe Pintado—. Para la policía y ciertos políticos ya estamos encasillados. Sales a protestar: terruco. A gente como nosotros nos miran así, gente a la que hay que canear, meter presa.

7
En Perú, como en tantos países latinoamericanos, la violencia policial escribe año tras año una historia de impunidad. El 14N fue solo otro capítulo en que la policía mata ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. Un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que, en los últimos 18 años, 159 personas fueron asesinadas en protestas sociales. Ningún policía o funcionario acusado por esas muertes ha recibido sanción. Ni uno solo.
Más del 90% de esos muertos fueron indígenas y campesinos. Aunque en las protestas de las ciudades el perfil de las víctimas no es muy diferente. Quien revise en profundidad el historial de los heridos en las marchas de 2020 sabrá que quienes estuvieron en la primera línea de las manifestaciones fueron jóvenes como Inti y Jack Bryan: peruanos de los barrios populares, hijos y nietos de migrantes, estudiantes de institutos, de universidades públicas o privadas de bajo costo. Son ellos quienes ponen el cuerpo, los que reciben los disparos de la policía y son sus muertes las que jamás alcanzan justicia.
“Los jóvenes no tienen que morir y dejarnos enseñanzas”, escribió el historiador José Carlos Agüero en un ensayo sobre los asesinatos del 14N. Muertes tan injustas, tan absurdas, que al quedar impunes solo se diluyen en el lugar común del heroísmo.
8
Con una mascarilla azul que lleva estampada una foto de su hermano menor, Pacha Sotelo camina junto al cruce del Jirón Lampa y la avenida Nicolás de Piérola, donde hace un año Inti recibió el perdigón que lo mató.
—Aquí, en esta esquina, a las 9.47 p. m., le dispararon. Aquí, a las 9.50 p. m., bajo este árbol, se desplomó. Más allá, cerca de esa tienda de impresoras, ¿la ves? Allí, 9.56 p. m., lo cargaron hasta una miniván guinda que pasaba por allí.
Pacha ha repasado en su mente los últimos minutos de vida de Inti tantas veces, aunque al inicio no fue fácil. Con la ayuda de la periodista Rosa Laura, compiló y revisó testimonios de manifestantes y cientos de fotos y horas de videos (capturados con celulares y por las cámaras de vigilancia de la zona) para determinar dónde y cuándo ocurrió la muerte de su hermano. Hallazgos que fueron decisivos para armar el caso judicial.
Gracias a ese trabajo y a las investigaciones del Ministerio Público, ahora se sabe, por ejemplo, que la noche del 14N Inti y su mejor amigo Beto estaban juntos en la esquina del Jurado Nacional de Elecciones, a unos 75 metros de las tropas policiales, cuando el disparo de una lacrimógena junto a ellos hizo que Beto se alejara para desactivarla. Se sabe que luego una descarga múltiple de perdigones (de ocho milímetros, especial para cazar venados) resonó: uno impactó en el pecho de Inti, muy cerca de su corazón, y al mismo tiempo otro en la espalda de Jon Cordero, otro joven desactivador, a unos metros delante. Se sabe que, en medio de la confusión de humo, gritos y estruendos, Beto corrió a ayudar a Jon, sin notar que Inti ya era auxiliado por unos brigadistas metros más atrás, en medio del tumulto. Esos y otros cientos de detalles sobre lo que ocurrió durante las marchas aparecen en la denuncia penal contra once altos oficiales de la Policía Nacional y en la denuncia constitucional contra las cabezas de la cadena de mando: Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz (su premier) y Gastón Rodríguez (su ministro del Interior). Se les acusa de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.
—Pero esa última denuncia está ahí, congelada en el Congreso dirigido por Acción Popular, el partido de Merino— dice Pacha, mientras llegamos a la fachada del edificio de la Corte Superior de Justicia, en el cruce de las avenidas Abancay
y Nicolás de Piérola: el epicentro de la represión durante las protestas y el lugar donde Jack Bryan Pintado recibió diez perdigones en el cuerpo.
Hasta hace unos meses, al pie de las rejas de este edificio de 22 pisos, había un altar con pancartas, arreglos florales, fotos, dibujos y pinturas con las caras de Inti y Jack Bryan y velas encendidas que decenas de ciudadanos dejaban como homenaje a “los caídos”. De eso ya no queda nada. Hay reportajes donde se ve cómo miembros de La Resistencia, grupo de ultraderecha vinculado al fujimorismo, llegaban para destruir el memorial y pegar en su lugar propaganda antivacunas o contra el comunismo o gritando que Inti y Jack Bryan eran delincuentes, rojos, terroristas. Los familiares de los muertos y heridos por las marchas cuentan que reconstruyeron el memorial hasta en cuatro ocasiones, solo para que al cabo de unas horas fuera destruido nuevamente.
—Hasta que un día me cansé —me dijo Pacha, convencido de que los vagabundos que merodean esta esquina avisaban a los extremistas a cambio de unas monedas—. Ver eso solo me llenaba de rabia y no vale la pena vivir así.

9
“Como una lata de Red Bull, pesada, de la que salía humo”.
En un informe de la fiscalía, un brigadista del 14N describió así la bomba lacrimógena que impactó su rostro y le rompió tres dientes. Albert Ñahui, 22 años, ayacuchano, estudiante de Ciencias de la Comunicación, las recuerda así también.
Recuerda la noche del 14N, en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, esquivando y pateando de regreso las lacrimógenas que disparaban los policías “vestidos como Robocop”, y aplicando lo que había aprendido en el servicio militar de la Marina de Guerra: si quieres salir ileso de una situación como esta, debes calcular el intervalo de tiempo (cada tres minutos, por ejemplo) en que la tropa aprieta el gatillo. Debes seguir con la mirada la trayectoria de alguna de esas latas ardientes para no ser herido por ella. Debes correr muy rápido al punto donde ha caído y patearla de vuelta a los policías o, mejor aún, sofocarla dentro de un botellón de agua con bicarbonato. Nunca debes tocarte la cara, por supuesto, aunque te queme la piel ese gas asfixiante. Tampoco olvides tirarte boca abajo al piso de cuando en cuando para poder respirar.
Ñahui resistió dos horas así. Dice que vio a varios jóvenes, más inexpertos que él, caer ensangrentados al suelo (“tal vez uno de ellos pudo haber sido Bryan, no lo sé”). Hasta que, en medio de la confusión, a las 10.30 p. m., “algo muy duro” impactó su frente. El polo celeste que envolvía su cabeza, lo único que lo protegía, se mojó de inmediato de sangre.
—Quise dar un paso, pero ya no me podía parar. Se me oscurecía la vista, no podía escuchar con claridad, solo zumbidos. Me sentía mareado. Quise dar un paso y casi me voy contra el suelo, entonces lo único que hice fue arrodillarme y alzar mis manos para que me vieran.
Había ido solo a la marcha. Las protestas eran pacíficas en su mayoría, pero en un momento de ira algunos grupos comenzaron a lanzar a las tropas adoquines rotos de las veredas, piedras de los parques y hasta fuegos artificiales. La policía reprimía sin distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes no lo eran. Los perdigones reventaban los vidrios de las tiendas y sus pedazos caían encima de la gente que estaba cerca. Algunos jóvenes se protegían con escudos de triplay o cartón, con contenedores de plástico partidos a la mitad, y llevaban banderas del Perú. La escena parecía un remake nacional de la película 300 con bajísimo presupuesto.
—Una guerra civil —dice Ñahui—. Y fui por convicción, por el bien de mi país, no por algún partido. Me sentía orgulloso de ver a más gente como yo.
Lo último que recuerda luego del impacto es que unos muchachos lo arrastraron unos metros sobre la pista y luego lo subieron a una camilla. Apenas sacó fuerzas para sacar su teléfono del bolsillo trasero del pantalón y dárselo a un brigadista. Entonces se desvaneció.
Dos semanas después despertó en la cama de un hospital. Todo ese tiempo había estado en coma. Pasó cinco meses y medio hospitalizado, hasta que pudo volver a caminar y hablar como antes. Ahora, bajo la gorra que siempre lleva, tiene una enorme cicatriz en el cuero cabelludo producto de las operaciones. Una placa de titanio cubre la parte de su hueso frontal destrozada por el golpe de la bomba.
—Era un caso tan complejo que los doctores solo esperaban un milagro. No sé qué haces acá, loco, me decían. ¡Mi familia ya estaba preparando mi funeral! —se ríe el joven admirador de Barack Obama y Nelson Mandela, y que alguna vez postuló tres veces sin éxito a la escuela de policías.
Ahora Ñahui (“ojos” en quechua) solo ve manchas con su ojo izquierdo (ha perdido el 70% de la vista) y no puede percibir olores, problema que le causó la última cirugía que corrigió su tabique desviado. Hoy se gana la vida como supervisor de la empresa de transporte de su tío: cuida los camiones, los llena de combustible y entrega facturas. Labores que no exigen mucho esfuerzo físico.
El caso de Ñahui no es el único. Las marchas de la segunda semana de noviembre de 2020 dejaron más de 200 heridos, entre casos graves y leves, que dan cuenta del uso de armas y municiones letales por parte de la policía. Son cuerpos jóvenes y dañados que, vistos en conjunto, revelan un patrón de conducta que está muy lejos del respeto por los derechos humanos.
Un párrafo del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre aquel estallido en Perú es más elocuente: “La policía disparó perdigones con escopetas calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno con escopetas lanzagases directamente contra las multitudes, a corta distancia, sin respetar la forma u orientación adecuada del disparo y, en algunos casos, apuntando a la parte superior de los cuerpos e impactando en la cabeza, cuello y torso de las personas.”
Lo sabe Percy Pérez, por ejemplo, bartender de 27 años a quien un policía le disparó un canica de vidrio que le perforó los intestinos y ahora lleva una bolsa especial pegada al abdomen donde almacena sus desechos. O André Rivero, futbolista de 21 que sufrió un traumatismo encefalocraneano y quizá no pueda volver a las canchas. O Bryan Pérez, albañil de 27 cuyos dedos índice y medio de la mano derecha han sufrido graves fracturas y ya no podrán moverse como antes. O Samuel Giraldo, bailarín de 23 a quien el impacto de una bomba lacrimógena destrozó su tibia derecha y hasta hoy no vuelve a su escuela de ballet. O Hans Licera, universitario de 25 a quien un proyectil le perforó la rodilla derecha y ya no podrá surfear. O Álex Hilton, de la misma edad, que perdió parte de la visión del ojo derecho por el impacto de una lacrimógena que le dejó una enorme cicatriz. O José Piedra, actor de 33 que por el mismo tipo de disparo ahora tiene el rostro desfigurado y problemas para hablar. O Lucio Suárez, de 26, que recibió dos perdigones en la mano, uno en el rostro y otro que sigue alojado en su cráneo. O Yoel Maylle, músico de 28 que perdió un oído tras recibir un impacto en la cabeza. O Jon Cordero, ciclista de 24 que recibió un disparo de proyectil de plomo en la médula espinal. Ahora no siente la pierna izquierda, tiene que usar bastones y una sonda para orinar, ya que tiene dañados los riñones y la vejiga.
La mayoría eran estudiantes, obreros, trabajadores independientes, el pilar económico de sus familias. Varios tienen hijos, hijas. Muchos no habían ido nunca a una marcha.
El recuerdo de Arturo Vilca, cantante de reguetón de 24 años que fue herido por seis perdigones (uno en la cabeza, cuatro en la espalda y uno en el cuello, que dañó sus cuerdas vocales), resume muy bien la brutalidad de la policía la noche del 14N:
“Nunca me voy a olvidar. Yo estaba sangrando, todo el piso estaba lleno de sangre”, contó a la fiscalía. “[El policía] me apuntó y me disparó. Quiso eliminarme”.
Su declaración se puede leer en aquel expediente de la denuncia penal de la fiscalía, que en sus 340 páginas incluye testimonios de 78 manifestantes heridos por perdigones de goma, plomo, canicas de vidrio y bombas lacrimógenas disparadas a quemarropa. Ahí están las evidencias, los partes médicos, los peritajes de balística, los certificados de defunción y las decenas de imágenes de las heridas, de los moretones, de las cicatrices y la sangre.
10
Luego de la renuncia del brevísimo Merino, Francisco Sagasti, intelectual, exfuncionario del Banco Mundial y congresista del Partido Morado, que votó en contra de la vacancia, juramentó como el nuevo presidente del Perú: el cuarto mandatario en los últimos cuatro años. Como gesto con los deudos del 14N, Sagasti invitó a las familias de Inti y Jack Bryan a su juramentación en el Congreso de la República.
Al principio se negaron a ir, pero sus abogados los convencieron. Las familias recuerdan que los ubicaron en los palcos de honor y que varios congresistas que habían respaldado el régimen de Merino fueron a ofrecerles su pésame.
—Pero mi padre y yo los dejábamos con las manos extendidas —recuerda Pacha Sotelo—. Todo nos parecía una hipocresía.
A un año de todo eso, las 29 familias afectadas, reunidas en la Asociación de Víctimas y Familiares del 10 al 14N (que incluye a la familia de Jorge Yener Muñoz, 19 años, asesinado por la policía con un proyectil de plomo en la cabeza durante el Paro Agrario, en diciembre de 2020), esperaban el avance de las investigaciones para procesar a los responsables de la masacre. Pero también las reparaciones por las secuelas de la violencia del Estado.
La gestión de Sagasti creó una Comisión Multisectorial (que reunía, sobre todo, a representantes de varios ministerios) para que atendiera las demandas de reparación y justicia de las víctimas: cobertura total de medicinas, operaciones y terapia psicológica; ayudarles a conseguir un empleo y gestionar becas con universidades e institutos. Hasta el momento, 15 jóvenes han recibido becas completas o parciales en universidades particulares o institutos. Albert Ñahui, por ejemplo, estudia Comunicaciones. Pacha Sotelo, Psicología. Jon Cordero se prepara en una academia preuniversitaria. Óscar Pintado recibió dos becas de estudio: una para la media hermana de Jack Bryan y otra para él, para estudiar Ingeniería Civil.
—Pero aquí ocurre algo gracioso —me contaría Pintado—. Como no tengo laptop, usaba mi celular y hacía las clases por ahí nomás. Hasta que hace poco, en Iquitos, me lo robaron. Perdí la beca por inasistencias.
Salvo esas contadas excepciones, la mayoría de los jóvenes heridos que conocí cuentan que han tenido que pagar sus medicinas y terapias físicas con su propio dinero, y las sesiones psicológicas tampoco han sido constantes. Antes de que la Comisión se desactivara, en junio de 2021, el Gobierno de Sagasti decidió dar un “apoyo económico extraordinario” de 40.000 soles (unos 9.400 euros) a cada una de las familias de Inti y Jack Bryan. Un gesto bienintencionado que generó conflictos dentro de la asociación de víctimas.
—Recibir esa ayuda nos chocó bastante porque sabíamos el cargamontón que se venía —cuenta Killa—. Nosotros veníamos luchando por todos los heridos. Pero no dependió de nosotros.
A raíz de eso, dice la melliza de Inti, algunos heridos hicieron comentarios en las redes y en reuniones. “Los muertos muertos están, los heridos necesitamos mayor ayuda”, llegó a decir uno de ellos, delante de la madre de Inti. Pacha Sotelo, que estaba a cargo de la Asociación, decidió ceder su puesto para evitar conflictos, pero continuó impulsando colectas para las víctimas, apoyando en todo lugar que puede junto a su hermana. Todos los miembros de la Asociación ya han conversado bastante sobre el tema. Por ahora, dicen, están unidos.
Un día antes de cumplirse un año de la masacre del 14N, mientras en el Centro de Lima había una marcha multitudinaria, el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, un profesor rural y sindicalista que ganó las elecciones a la candidata de derecha Keiko Fujimori —investigada por lavado de dinero—, decidió activar nuevamente aquella comisión especial para atender las demandas de las víctimas. Las familias no querían esperar a iniciar el juicio (algo que tomaría años) para recibir las reparaciones económicas. Las necesitaban ya para pagar, sobre todo, sus tratamientos médicos. Saben que los rostros del poder siempre rotan, se intercambian, y piden pasar la página de la historia sin que nadie se haga cargo de sus promesas.
11
Lo que queda de los muertos en los vivos.
Tres días después de sepultarlo en Campo Fe de Huachipa, con su verde gramilla entre los cerros, Killa Sotelo y su madre fueron al cuarto alquilado donde Inti vivía solo, en un barrio de San Juan de Lurigancho, a recoger sus cosas.
Despegaron de las paredes sus mapas y frases de motivación, guardaron en cajas su globo terráqueo, sus artesanías incaicas, sus libros de historia y geografía, y, como es tradición en su familia, juntaron su ropa, la lavaron y la quemaron en una fogata junto con sus zapatos y otros objetos personales al pie de un cerro, fuera de Lima. Hicieron un “pago a la pachamama”: derramaron vino y cerveza sobre la tierra y sepultaron las cenizas “para que su energía se vaya con él”. La BMX negra con la que Inti hacía piruetas ahora la usa Killa. Luzdilán decidió no guardar objetos de su hijo.
—Todo lo suyo lo conservo dentro de mí —me dijo la tarde en que conocí la quinta del jirón Andahuaylas, a unas cuadras del Congreso, donde vive, y que tiene un enorme mural con el rostro de Inti.
En una esquina de su pequeña sala me enseñó un altar con un retrato del joven y otro de su padre Froilán, fallecido en 2019, a quien le debe los nombres quechua de sus hijos. Allí vi rosas blancas, azucenas amarillas y un pocillo donde Luzdilán había servido tallarines rojos junto a un vaso de refresco, como acostumbran en el Cusco. Una forma de seguir cuidándolo, me dijo, de tenerlo cerca.
A un año del 14N, sin que los responsables de la muerte de Inti hayan sido siquiera enjuiciados, los Sotelo Camargo intentaban recomponer su vida paso a paso, como si intentaran unir los pedazos de un cristal roto. Luzdilán ha vuelto a tejer y vender manualidades, y al igual que Killa, que es psicóloga, también recibe terapia para sobrellevar el duelo. Pacha y su padre, Salvador, no han querido todavía, al igual que Beto, mejor amigo de Inti y quien desactivó lacrimógenas con él la noche de los perdigones.
La familia dice que ya no es el mismo desde entonces. Durante la investigación fiscal, cuando intentaron que testificara, el muchacho de 24 años no hacía más que llorar al recordar. Luego del disparo, en medio del humo y el caos, Beto corrió a buscar a Inti a la esquina donde lo había dejado y al no encontrarlo lo llamó 18 veces al celular, sin éxito. Solo cuando volvió a su casa y vio las noticias supo por qué su amigo nunca pudo contestar.
Pacha Sotelo cuenta que la última vez que lo vio, en julio de 2021, mientras simpatizantes del profesor Pedro Castillo esperaban el resultado del sufragio frente al Jurado Nacional de Elecciones, encontró a Beto borracho, solo, en un parque a metros del cruce donde su mejor amigo se desangraba la noche del 14N. Pacha tuvo que cargarlo hasta su casa, mientras este le pedía perdón y repetía: “Él era mi hermano.”
12
En una de las páginas más bellas y lúcidas de El hijo que perdí, Ana Izquierdo Vásquez escribió: “Todo duelo consiste en aprender a recordar. Esto no implica perpetuarse en el pasado, sino más bien poder reconciliar la memoria con la ausencia. Aprender a ver una fotografía sin que nos haga daño, mirar el nombre de nuestro hijo sobre una lápida sin derrumbarnos, hablar de él sin que nadie se sienta incómodo. Entender que los recuerdos serán alegres, sombríos y tristes, y que debo asumir esa intensidad de las emociones […] que la única manera de sobrellevar su pérdida es cruzando el oscuro túnel del dolor.”
Óscar Pintado, padre de Jack Bryan, no ha leído libros sobre el duelo ni le gusta hablar con un psicólogo sobre sus sentimientos, pero intenta, a su modo, cruzar aquel pasadizo sin extraviarse demasiado en su penumbra.
Un viernes por la noche, a días de cumplirse un año del asesinato de su único hijo, fui con él y algunos de los jóvenes heridos en las marchas a tomar unas cervezas. La Antigua Taberna Queirolo, en el centro de Lima, suele ser la parada final de periodistas de diario, oficinistas bohemios, poetas locos y también de universitarios que regresan de las protestas en la plaza San Martín, y que en ese momento estaba tomada por colectivos de ollas comunes y maestros que habían salido a marchar. Pintado y otros miembros de la Asociación de Víctimas y Familiares del 10 al 14N habían pasado toda la tarde cerca de la plaza ante las cámaras de unos reporteros: recordaron la violencia policial y exigían al Estado las reparaciones a sus familias y el castigo a los responsables de sus muertos y heridos. Pronto, anunciaron, vendrían las movilizaciones y las romerías, los plantones y las conferencias de prensa para que el país no olvidara lo que les habían hecho.
Pero ¿cómo quedas luego de contar una y otra vez cómo mataron a tu hijo, cuándo lo viste por última vez, recordar lo que extrañas de él, cómo te sientes ahora?
Las semanas previas al aniversario del 14N comenzaban a ser agotadoras.
Así que, ya en el bar, sin mascarilla, pude ver a Óscar Pintado más relajado. La gorra hacia atrás, su bigote ralo, el lunar de carne a la izquierda de su nariz abultada, su piel cobriza sin el gesto serio de padre de familia que muestra en las entrevistas. Lo vi reír, hacer bromas y contar que, de cuando en cuando, luego de hacer diligencias por el caso, también se junta con Salvador Sotelo, ayacuchano de 60 años, a tomar unas Pilsen en el club regional donde velaron a Inti. En esas noches se cuentan en qué andan: del negocio que quiere poner uno en Iquitos, de la carrera de Psicología que acaba de terminar el otro, de cómo están sus familias, y, ya cuando las botellas se han acumulado sobre la mesa, recuerdan a sus hijos. Piensan que, de haberse conocido, habrían sido amigos como ellos lo son ahora.
Es demasiado pronto, sin embargo, para decir que han terminado de aceptar esas muertes. Algunas noches, Óscar Pintado todavía siente ese ardor punzante en el pecho o tiene de súbito “pensamientos raros”, como cuando le toca cocinar y cuenta las presas del guiso que va a servir para la cena: una para su mamá, una para su sobrina, una para él, una para Jack…
—Entonces me doy cuenta, y me quedo un rato así, paralizado, pensando y pensando…
A veces, cuando sale a alguna reunión, se pone una de las camisas favoritas de su hijo, una camisa negra, manga corta, talla M, con delgadas rayas blancas. Es una de las pocas cosas que conserva de él.
—Así me siento un poco mejor —sonrió Pintado, quien iba a pasar aquel 14N en Iquitos, recordando a su hijo, lejos de los reflectores de Lima—. Aunque, para serte sincero, lo que quisiera es ver a uno de esos policías y sacarle la mierda a él solo, así, uno con uno —me dijo y secó de un sorbo su vaso—. Cada uno tiene su forma de procesar su luto, de seguir adelante.
A esa hora del viernes por la noche, chicos y chicas, algunos con pancartas, entraron al bar y ocuparon las mesas junto a nosotros. Nos quedamos un rato mirándolos. Eran jóvenes, tal vez de la edad de Jack Bryan, tal vez de la edad de Inti, que llegaban sanos y salvos de marchar en la plaza.