Julia R. Arévalo es subdirectora de Internacional de la Agencia Efe a cargo del servicio inglés. Desde la declaración del estado de alarma en España, ha estado haciendo una intensa cobertura de una pandemia que le ha tocado de cerca. Esta es una crónica reescrita por ella y editada por 5W a partir de sus textos, con la autorización de Efe.
Lunes 16 de marzo. España comienza su segundo día de confinamiento pero mi padre ya lleva una semana encerrado. Tengo que conseguir que me dejen verlo.
Como otros 48.000 residentes de asilos de la comunidad de Madrid, Manuel era una persona con alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de contagio de la covid-19 y tenía restringidas las visitas.
Había que protegerlos a todos del maldito virus y las autoridades madrileñas pidieron a las 425 residencias de la región que limitaran las visitas a las “ineludibles”, siempre con mascarilla y solo de personas sin síntomas.
Los ancianos de Madrid fueron los primeros en perder el calor humano que tanta gente echa ahora de menos: en muchas residencias, las visitas de familiares y amigos quedaron prohibidas seis días antes de que se decretara el estado de alarma y de que toda España recibiera la orden de quedarse en casa.
Para Manuel se habían acabado las salidas matutinas para tomar el sol con Carlos o Alfredo, amigos de la familia más que cuidadores, quienes lo llevaban al bar del barrio, donde recalaban para el aperitivo los vecinos de toda la vida.
Y las visitas por la tarde de mi madre y de mi hermano, que viven al lado. Antes del cierre, ambos llevaban días sin poder ir a verlo porque tenían una gripe —o lo que parecía una gripe— que no terminaba de curarse.
El personal del centro nos decía que Manuel había pasado la semana anterior bien, decaído por la ausencia de sus seres queridos pero sabiendo lo que pasaba en España, porque los terapeutas se afanaron en explicárselo a los ancianos de forma clara y sencilla.
¿Pero cómo se explica esto? ¿Cómo llegaremos a entenderlo todos?
El 18 de marzo, Manuel cumple 81 años y dos días antes me afano por conseguir de los responsables de la residencia un contacto virtual, una llamada por Skype. Necesito que me presten un móvil o una tableta: mi padre ya no oye al teléfono.
Les intento explicar que la soledad indefinida le haría un daño irreparable a alguien como él, una persona que nunca supo estar sola, sociable, amigo de la calle.
Ese mismo lunes por la noche me llaman. Manuel ha empezado a tener fiebre y tos y ha sido puesto en aislamiento. A la mañana siguiente, empeora. El vómito le ha inundado los bronquios y está semiinconsciente. Nos dejan entrar a verlo.
—Si hasta está guapo, como siempre —dice mi madre cuando lo ve. Entramos las dos con bata, guantes, mascarilla; unos minutos nada más para evitar contagios, a distancia.
No podemos consolarnos dándonos un abrazo.
Vuelvo a pedir que lo lleven a Urgencias: la actuación normal si viviéramos tiempos normales. Una pretensión egoísta en esos momentos extraordinarios.
—Están absolutamente colapsados. Si lo mandamos, nos lo devuelven y quizá vuelva peor. Por su deterioro no lo aceptan en el hospital —nos explica una doctora de la residencia—. En Urgencias no están entrando mayores de 70 años.
Su deterioro es funcional —llevaba año y medio en silla de ruedas— y cognitivo: muchos días le costaba hablar y explicarse.
Hay algo más de 6 millones de españoles que superan los 70 años, según los datos oficiales. En la primera semana de confinamiento, con las cifras de la pandemia multiplicándose cada día, en Madrid ya no contamos con lograr tratarlos.
Tampoco hay en esos momentos test para ellos, así que el diagnóstico es “infección respiratoria severa” y el tratamiento, oxígeno por la nariz, suero y un antibiótico de amplio espectro proporcionado por su hospital.
—Nos dicen que lo tratemos como a un positivo, pero no hay reactivos para confirmarlo. Le damos el tratamiento para una infección bacteriana. Es una batalla que tiene que ganar —nos dice otro médico que intenta infundirnos ánimo.
Cómo explicar lo imposible
La mañana de su cumpleaños, recibimos una llamada de alivio: mi padre está mejor, ha recobrado la conciencia.
—No creo que lo tenga [el virus] —me dice entonces la doctora, tan aliviada como yo al ver la mejoría. Me dan ganas de abrazarla; no puede ser nada fácil estar a cargo de personas tan frágiles, atenderlos sin los medios de un hospital.
Hace más de un mes que mi padre no me ve. La emergencia en Europa se declaró cuando estaba en un viaje de trabajo por Asia que la Agencia Efe, afortunadamente, acortó.
Apenas puede articular un par de frases mientras yo intento explicarle lo inconcebible. Las calles desiertas, los comercios cerrados, los hospitales llenos, las familias separadas, sin poder tocarse al mínimo síntoma de un catarro. Yo toda cubierta sin poder abrazarlo.
—¿Cuántos? —mi padre no recuerda cuántos años cumple.
—81, papá. Y tú no tienes el bicho. Si no, no estarías despierto ahora. Ninguno de nosotros lo tiene, estamos todos bien —le digo, y no sé si lo creo o lo quiero creer— . Vas a estar solo muchos días en esta habitación, pero sigue luchando.
Asiente, pero la mirada se le va. Esos ojazos que a veces se le ponían verdes miran más allá, intentan comprender lo imposible.
—¿Tienes miedo? —le pregunto.
Niega con la cabeza.
—Te quiero.
En ese momento no lo sabía, pero fueron sus últimas palabras para mí.
Al día siguiente ya estaba inconsciente otra vez. No despertó. Cada tarde fui a verlo, llevé conmigo a Juanito Valderrama, Rafael Farina, Camarón, la Pantoja, Miguel Poveda, voces flamencas que le dieron alegría en vida.

“La vida se le acababa”. Cuántas veces nos cantó mi padre ese fandango, cuánto le gustaba cantar. Con fandangos lo despedimos mi hermano y yo, la noche del 25 de marzo, unos minutos prestados de velatorio. Nuestra madre prefirió quedarse con la última imagen de él, sereno y guapo.
La causa de la muerte fue “infección respiratoria aguda por posible coronavirus (covid-19)”. La misma que otros 4.435 ancianos fallecidos en residencias de Madrid entre el 8 de marzo y el 17 de abril.
Otros 837 murieron de coronavirus confirmado. Los primeros focos de la región se detectaron, precisamente, en estos albergues de ancianos. Madrid dejó de computar los casos con “síntomas evidentes” el día en que falleció mi padre.
En el corazón de la pandemia
En los primeros días de contagios, con más recursos disponibles, accedieron a las Urgencias hospitalarias pacientes ancianos, con menores posibilidades de supervivencia, algo que sirvió a profesionales y políticos de países como Holanda para censurar a España —también a Italia— por el manejo de la emergencia.
En torno al 15 % de los pacientes de covid-19 requiere cuidados intensivos de hasta 18-24 días, mucho más tiempo que la media general de casi 5 días de antes de la pandemia, según datos oficiales.
En 2017, España disponía de 4.400 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) —apenas 10 para cada 10.000 habitantes, un tercio de la ratio en Alemania— atendidas por casi 3.000 médicos intensivistas. Tres de cada cuatro estaban infradotadas de personal de enfermería.
La pandemia hizo que se multiplicaran las camas y puso a todos los médicos, de cualquier especialidad, a atender a los ingresados por coronavirus.
A mediados de marzo, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) preparó unas recomendaciones éticas para la toma de decisiones de sus más de 2.600 socios.
“En la asignación de recursos durante la toma de decisiones se deben aplicar criterios de idoneidad y tener en cuenta factores como, por ejemplo, la edad, la comorbilidad (la presencia de varias patologías previas), la gravedad de la enfermedad, el compromiso de otros órganos y la reversibilidad”, propuso.
Los médicos debían “priorizar la mayor esperanza de vida con calidad” y descartar la intubación para “todo paciente mayor de 80 años y con comorbilidades”, según la SEMICYUC.
Sus recomendaciones chocaron con las propuestas del Comité de Bioética de España (CBE), que alertó contra la aplicación de un “enfoque utilitario” durante esta pandemia.
“Resultaría radicalmente injusto que las personas cuya salud está más amenazada por un eventual contagio del coronavirus fueran, a su vez, las más perjudicadas por esta crisis”, dijo el CBE. “El criterio de la edad solo puede ser empleado, pues, para priorizar, pero no para denegar o limitar la asistencia sanitaria y el recurso a determinadas medidas de soporte vital”.
“Hay enfermedades que te pueden condicionar el pronóstico más que la edad. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los de cáncer que reciben quimioterapia o algún tratamiento que baja las defensas tienen un pronóstico muchísimo peor aunque tengan 30 años”, me explicó un intensivista del principal hospital de Toledo.
“La obesidad ha influido muchas veces más en la toma de decisiones que la edad. Está muriendo mucha gente joven obesa”, añadió.
A falta de un marco ético único y vinculante ajustado a la emergencia, cada médico, cada centro de atención primaria y cada hospital ha tomado la mejor decisión que ha podido, en función de sus recursos.
Los hospitales más colapsados de Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha han tenido que descartar pacientes que, en otras comunidades menos afectadas por el coronavirus, sí han podido ser atendidos.
Uno de esos hospitales ha sido el Severo Ochoa de la localidad madrileña de Leganés, donde Blanca ha pasado la peor experiencia de su vida como enfermera de Urgencias.
El Severo Ochoa llegó a tener a 370 pacientes en unas Urgencias preparadas para 90. Un máximo de 16 enfermeras atendiendo a enfermos que pasaban días sentados en los pasillos, asegurando que nos les faltara el oxígeno, vigilando quién empeoraba, intentando dar cariño a personas asustadas, separadas de sus familias.
“Es muy duro ver morir a la gente sin sus seres queridos cerca. Te angustias. No quiero que tengan que sufrir, nadie se merece esto”, dice Blanca.
Los más ancianos piden cariño, un beso, mueren solos. “Han nacido con una guerra y se mueren con una pandemia”.
Muchos contagiados han sido atendidos en sus casas, por médicos y enfermeras de atención primaria. La enfermera Iria Suárez, que trabaja en un centro de Madrid capital, me dijo que los que vivían en familia han preferido, casi todos, quedarse y morir acompañados en casa.
En hogares y residencias, los mayores han recibido sedación en sus últimos días.
Mi padre también.
Sin fecha de entierro
Tardamos 13 días en enterrarlo. No solo el sector sanitario, también el negocio funerario se ha visto desbordado e incapaz de afrontar la pandemia.
Más de 20.800 personas han fallecido por el nuevo coronavirus en España. Miles más han fallecido al mismo tiempo por otras causas. Todos tienen el mismo entierro.
Antes de la pandemia, 1.172 personas fallecían de media al día en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2018.
Ese año el 59 % de los fallecidos fueron inhumados en alguno de los 17.682 cementerios repartidos por 8.126 localidades del país, según el último informe Radiografía del Sector Funerario elaborado por la patronal Panasef.
Según la Panasef, España es el país europeo con mayor número de hornos crematorios, 442 en 2018, capaces de realizar 1.768 incineraciones en una jornada. La demanda entonces era de solo 400 cremaciones diarias, pero la covid-19 la ha aumentado de golpe y las funerarias no dan abasto para incinerar.
En teoría, lo más rápido era cumplir el deseo de Manuel de ser enterrado junto a sus padres en Aldea del Rey, un pueblo de la Mancha a 230 kilómetros de Madrid.
La lápida estuvo abierta once días pero la funeraria que mi padre había contratado, con la aseguradora de decesos más grande de España, no tenía fecha de entierro.
“Estamos desbordados. Lo lamentamos mucho, no tenemos fecha”, nos repetían. Los entierros “suelen tardar una semana”, nos dijeron cuando habían pasado diez días.
Otras veces faltaba un trámite, distinto cada vez, y muchas otras las líneas estaban ocupadas.
Trasladar un cuerpo entre distintas comunidades autónomas españolas requiere, además de la licencia de enterramiento que emite un juez, un certificado sanitario. Un tercio de los entierros en España suponen traslados interprovinciales.
Para agilizar los funerales, el Gobierno español aprobó un decreto que eliminaba el plazo mínimo para inhumar o incinerar en 24 horas desde el fallecimiento, aunque la realidad lo dejó de inmediato sin sentido.
Según avanzaba la epidemia, nuevas normativas prohibieron velatorios y ceremonias fúnebres y redujeron a tres el número de familiares o allegados que pueden acudir a un entierro, manteniendo la distancia para evitar contagios.
Las normas no atribuyen a los cuerpos de víctimas de la covid-19 la categoría que tienen fallecidos por enfermedades contagiosas como el ébola, el cólera o la viruela, aunque establecen medidas de seguridad sanitaria que obligan a colocar el cadáver en una bolsa estanca y un féretro ecológico al retirarlo.
Madrid, capital del dolor
En Madrid, como en otras localidades, soldados de la Unidad Militar de Emergencias se han hecho cargo de la retirada de los cadáveres de los hospitales, dejando en manos de las empresas funerarias el traslado de los que fallecen en sus domicilios o en residencias de ancianos.
Las autoridades de Madrid —la región con más fallecidos, 7.351 hasta el 20 de abril— habilitaron una morgue provisional para más de 400 cuerpos en la pista de patinaje del Palacio de Hielo de la capital y, cuando este se vio también saturado en pocos días, dieron suministro eléctrico a una instalación forense abandonada capaz de alojar 230 cadáveres.
Aun así, los tanatorios de Madrid se vieron saturados en unos días. En el de la ciudad de Móstoles, el más grande de Madrid región, se tuvieron que habilitar cinco camiones frigoríficos como extensión de la instalación principal.
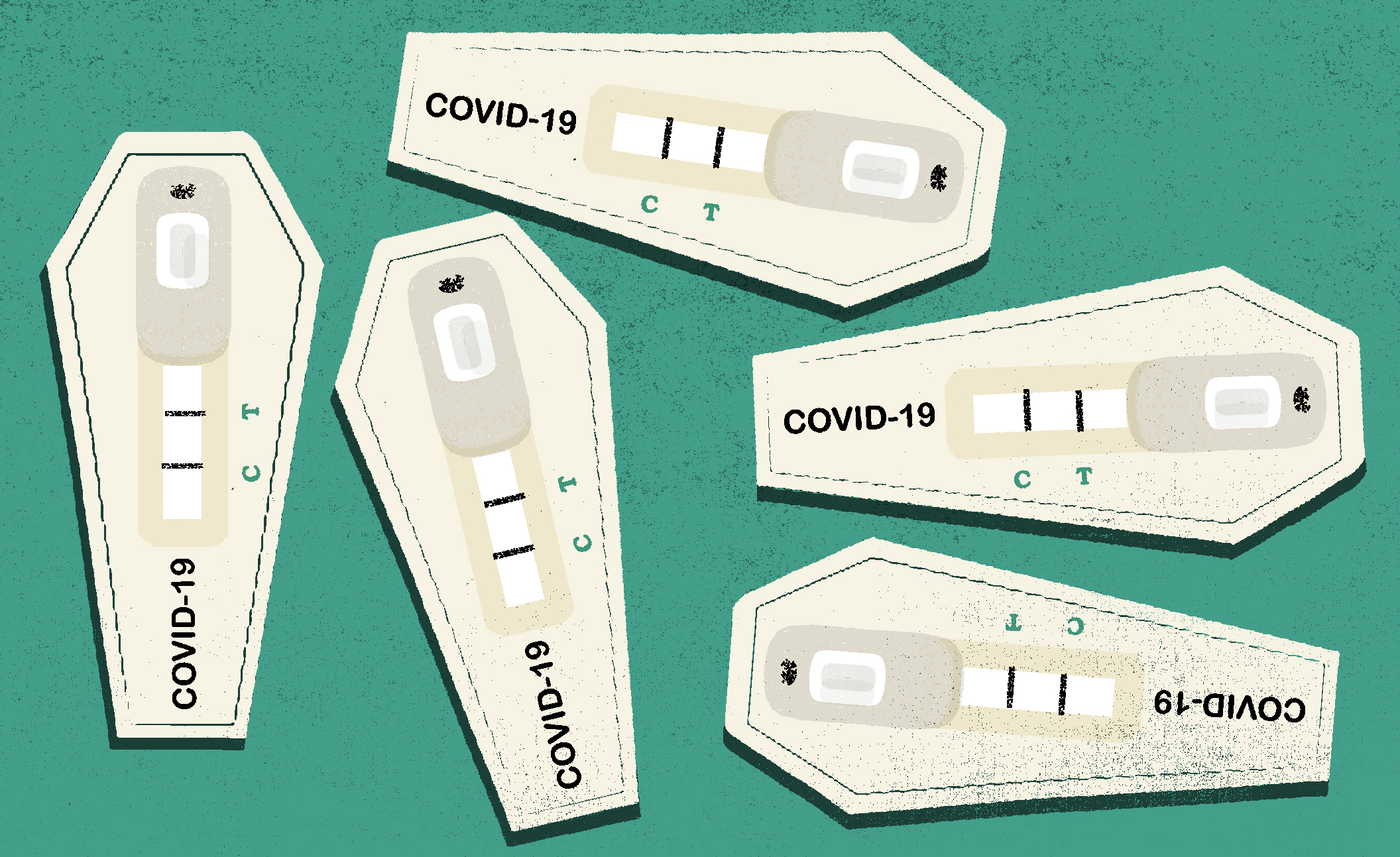
Mientras esperábamos el entierro, yo seguía cubriendo la pandemia. Fuentes sanitarias me decían que la acumulación de cadáveres podía generar una nueva crisis sanitaria.
“En el momento en que se saturen las cámaras de almacenamiento de cadáveres habrá que hacer fosas comunes. La solución va a ser muy difícil de aceptar socialmente, pero estos cadáveres son contagiosos. No tenemos ni idea de cuánto tiempo está contagiando un cadáver de covid-19”, explicó un médico.
El secretario general de la Panasef, Alfredo Gosálvez, descartó el escenario de una inhumación colectiva, como luego ha pasado en Nueva York. Las medidas que se están adoptando para sepultar o incinerar a todos los fallecidos “deberían ser suficientes”, dijo.
“Esto es un desafío sin precedentes. Esto es un 11-M continuo”, resumió Gosálvez, aludiendo a los atentados en los trenes de cercanías que sufrió Madrid el 11 de marzo de 2004.
La patronal adujo que el sector funerario estaba preparado a nivel nacional, pero no podía estarlo para un repunte de defunciones tan alto, en tan poco tiempo y en una misma región, la de Madrid, que concentró el atasco de funerales.
Antes de la pandemia, la región capitalina tenía una media de 80 decesos diarios, que desde finales de marzo y en las primeras semanas de abril se había cuadruplicado.
“El personal funerario está dejándose la piel, está trabajando turnos de 18 horas al día, hay operarios que llevan 18 días sin descanso”, aseguró Gosálvez.
“Estamos intentando responder lo mejor posible a todas las familias. Pero es cierto que se están dando casos que nos gustaría que no se dieran”, añadió.
Según la patronal, al atasco funerario contribuyeron la descoordinación en la instalación de las morgues improvisadas en Madrid y la demora en la emisión de certificados de defunción de un registro civil que tampoco daba abasto.
Para afrontar la situación, las funerarias madrileñas ofrecieron a las familias hacer cremaciones en ciudades vecinas y reforzaron su personal trayendo de otras provincias y con cientos de contratos nuevos.
Algunas empresas en otras zonas de España intentaron compensar por los servicios que las nuevas leyes les impiden cumplir y brindaron a las familias apoyo psicológico, soluciones virtuales como mensajes de pésame, recordatorios online y entierros por streaming, o la posibilidad de celebrar las ceremonias de homenaje y despedida cuando acabe la emergencia.
En Madrid, sin embargo, todo el servicio se concentró en dar salida a los cadáveres de morgues y tanatorios. Sin más ceremonia.
El negocio de la muerte
En España hay 1.300 empresas operadoras de decesos, con 11.510 empleados. El mercado ha evolucionado hacia la concentración y hoy solo 17 de ellas facturan más de 30 millones de euros al año. En torno a la mitad de estas operan a nivel nacional.
Las funerarias españolas facturaron 1.530 millones de euros en 2018, el 0,13 % del PIB nacional, según Panasef.
Dos tercios de los servicios funerarios están cubiertos por seguros de decesos, un producto de gran penetración en el mercado español: el 47 % de los españoles tiene contratado uno, según un informe de la Unión de Aseguradoras (Unespa).
Ambos negocios sumaban el 0,34 % del PIB español en 2018.
El seguro de “los muertos”, como comúnmente se le llama en España, cubre el funeral y ayuda a las familias con las gestiones legales posteriores a la muerte de una persona: registros, herencias, pensiones… Representa el 13,3 % del gasto familiar en seguros.
Dos aseguradoras, Santa Lucía y Ocaso, copan el 51 % de ese mercado. Santa Lucía, con el 31,5 % del negocio español, ya ha expandido sus servicios funerarios a Colombia, Argentina y Portugal.
Un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a fines de 2017 concluía que “los seguros de decesos no resultan rentables” para quien los contrata.
“Este tipo de pólizas no son recomendables para los consumidores, pues el valor acumulado de las primas pagadas muchas veces supera el coste real del sepelio”, unos 3.500 euros de media: 3,5 salarios mínimos.
La OCU aconsejaba cancelarlos salvo que la persona tuviera más de 70 años.
En plena pandemia, el Gobierno tuvo que decretar que “los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020”, tras detectar encarecimientos por la mayor demanda.
Gosálvez defendió que los precios son públicos, a disposición de las autoridades, y recordó que las funerarias no podrán facturar por los muchos servicios no prestados, prohibidos por decreto.
Entierros sin ángel

Mi padre había contratado su funeral al detalle: el tipo de féretro, la capilla ardiente, el número de recordatorios, las flores, los coches de duelo hasta el cementerio de su pueblo, en la provincia de Ciudad Real.
Pero la era del coronavirus ha arrasado con una tradición. Velar el cadáver, traerle grandes coronas y centros florales, acudir a dar el pésame a la familia, acompañarla en una misa o ceremonia fúnebre y, finalmente, al entierro mismo, era un ritual imprescindible para iniciar el duelo.
Nosotros no pudimos ni escoger el féretro o las flores y tuvimos que regatear el segundo coche, cuando el estado de alarma prohíbe más de dos personas en un vehículo de cortejo fúnebre.
Felipe, el enterrador local, había preparado el sepulcro muchos días antes, dejando la lápida abierta para un féretro que no llegaba. En esos días, la mayoría de los entierros a su cargo fueron de personas que vivían en Madrid y querían ser sepultados en sus pueblos.
“Esto es una tristeza”, dijo Felipe, que se encontró con vigilancia policial para evitar que acudieran más personas de las permitidas a los cementerios de estas pequeñas localidades rurales.
El de Aldea del Rey está bordeado por tapias y repleto de lápidas familiares. Enormes cipreses dan sombra y albergan pajaritos cantarines.
Al entierro de mi padre solo podemos ir tres personas; hay más personal de la funeraria que familia en su despedida. Nos tenemos que retirar para que ellos trabajen y se mantenga entre todos la distancia de seguridad.
Sin abrazos no hay desahogo: el nuestro es un llanto coartado, sin consuelo. La ceremonia es fría, desangelada. La grabo para la familia ausente, para que comprendamos todos la soledad de tantas familias, y pongo música para mi padre.
Sé que le gustaba tanto como a mí la maravillosa voz flamenca de Miguel Poveda, el último cantaor al que vio en directo. Escojo tres coplas para su último concierto.
“Ojos verdes, verdes con brillo de facas, que se han clavaíto en mi corazón…”.


